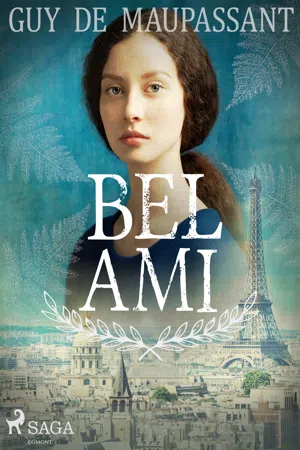PARTE II
I
George Duroy había vuelto a sus antiguas costumbres. Instalado en el entresuelo de la calle de Constantinopla, hacía vida ordenada, como hombre que se prepara para emprender una nueva existencia. Hasta sus mismas relaciones con la señora de Marelle habían tomado cierto cariz conyugal, como si el joven quisiera adiestrarse para el acontecimiento que se aproximaba. Su amante, sorprendida a menudo por la reglamentada tranquilidad de su unión, le decía riendo:
–Eres todavía más aburrido que mi marido. Para esto no valía la pena cambiar.
La señora Forestier no había vuelto aún. Se detenía en Cannes más de lo previsto.
George recibió carta suya donde le anunciaba que no regresaría hasta mediados de abril. Ni una alusión a su despedida. Pero Duroy estaba resuelto a poner todos los medios para casarse con ella, si ella vacilaba. Tenía confianza en su estrella, confianza en esa vaga e irresistible fuerza de seducción que sentía en sí y que experimentaban todas las mujeres.
Un lacónico billete le anunció que la hora decisiva estaba próxima:
Nada más. Lo había recibido a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde estaba en casa de la viuda. Ella le tendió ambas manos y le sonrió con su bella y amable sonrisa, y los dos se miraron, durante algunos segundos, al fondo de los ojos.
Al fin, ella dijo:
–¡Qué bueno fue usted al ir allí, en aquellas terribles circunstancias!
–Habría hecho cuanto usted me hubiera ordenado –respondió él.
Se sentaron. Madeleine se informó de las novedades ocurridas: noticias de los Walter, de los demás compañeros y del periódico.
Pensaba con mucha frecuencia en el periódico.
–Lo echo mucho de menos –dijo–, pero mucho. Yo había llegado a ser periodista de corazón. ¡Qué quiere usted! Me gusta ese oficio.
Calló, y George creyó leer, creyó encontrar en su sonrisa, en el tono de su voz, en las palabras mismas, algo así como una invitación. Y aunque se había prometido no precipitar las cosas, tartamudeó:
–Pues bien..., por mí.., por mí..., ¿no volvería usted... a practicar ese oficio... con el nombre de Duroy?
Ella se puso de pronto seria y, poniéndole la mano en el brazo, dijo:
–No hablemos todavía de eso.
Pero él adivinó que aceptaba, y, cayendo de rodillas, le cubrió las manos de apasionados besos y tartajeó:
–Gracias..., gracias... ¡Cuánto la amo!
La viuda se levantó. El hizo lo mismo y observó que estaba muy pálida. Entonces, el joven comprendió que le gustaba, quizá desde hacía ya tiempo, y como se hallaban cara a cara, la estrechó en sus brazos y la besó en la frente, con un beso largo, tierno y respetuoso.
Cuando Madeleine se desasió, resbalando sobre el pecho de él, dijo con voz grave:
–Escuche usted, amigo mío: todavía no estoy decidida a nada. Sin embargo, pudiera suceder que esto acabase en un sí. Pero va usted a prometerme que guardará el secreto hasta que yo le releve de este compromiso.
El juró y se fue con el corazón rebosante de júbilo.
Desde entonces Duroy se mantuvo muy discreto en sus visitas a Madeleine y no solicitó su consentimiento expreso, pues la viuda tenía una manera de hablar del porvenir, de decir «más adelante», de hacer proyectos en que ambas existencias aparecían mezcladas que respondía mejor y más delicadamente que la más grave y formal aceptación.
Duroy trabajaba mucho, gastaba poco y trataba de ahorrar algún dinero parar que su matrimonio no le sorprendiera sin un céntimo, por lo cual se había hecho tan avaro como antes fuera pródigo.
Pasó el verano, luego el otoño, y nadie sospechó nada, porque se veían poco y de la manera más natural del mundo.
Un día, Madeleine le dijo, mirándole al fondo de los ojos:
–¿No ha dicho usted nada de nuestro propósitos a la señora de Marelle?
–No, amiga mía; fiel a mi palabra de guardar el secreto, no he dicho una palabra absolutamente a nadie.
–Pues bien: ya va siendo tiempo de prevenirla. Yo me encargo de los Walter. Lo hará usted esta semana, ¿verdad?
El había enrojecido.
–Sí, mañana mismo.
Madeleine desvió lentamente los ojos, para no mostrar su turbación, y continuó: –Si usted quiere, podemos casarnos a primeros de mayo. Sería muy conveniente. –Estoy dispuesto a obedecerla a usted en todo y con toda alegría.
–Me gustaría mucho el sábado, diez de mayo, porque es el día de mi cumpleaños. –Muy bien, el diez de mayo.
–Sus padres viven en Ruán, ¿no es cierto? Al menos así me lo dijo usted.
–Si cerca de Ruán, en Canteleu.
–¿A qué se dedican?
–Son..., son pequeños rentistas.
–¡Ah! Tengo muchos deseos de conocerles.
El vaciló, un poco perplejo.
–Pero... es que son...
Al fin se decidió como hombre animoso.
–Mi querida amiga: son aldeanos, son taberneros, que se han quedado sin sangre en las venas para darme una carrera. No me avergüenzo de ellos, pero... su... rusticidad... su sencillez... pudieran serle a usted molestas.
Sonrió ella, deliciosamente, con el rostro iluminado de dulce bondad:
–No. Les querré mucho. Iremos a verles; es mi deseo. Ya volveremos a haber de esto. También yo soy hija de padres modestos, pero los he perdido. No tengo a nadie en el mundo... –y, tendiéndole la mano, añadió–: exceptuando a usted.
George se sintió enternecido, emocionado, conquistado, como aún no lo había sido por mujer alguna.
–He pensado una cosa –dijo ella–, pero es muy difícil de explicar.
–¿Qué, pues?
–Pues bien, hela aquí: yo soy como todas las mujeres; tengo mis... debilidades, mis pequeñeces. Adoro lo que brilla, lo que suena. Me hubiera entusiasmado llevar un apellido noble. ¿No podría usted, con ocasión de su matrimonio, ennoblecerse un poco?
Había enrojecido, a su vez, como si hubiese propuesto algo indelicado.
George respondió sencillamente:
–También yo he pensado a veces en eso, pero no me parece cosa fácil.
–¿Por qué?
El se echó a reír.
–Porque tengo miedo de ponerme en ridículo.
Madeleine se encogió de hombros.
–De ningún modo –dijo–, de ningún modo. Todo el mundo lo hace, y nadie se ríe por eso. Separe usted su apellido en dos, Du Roy. Así suena muy bien.
George contestó rápidamente, como hombre que conoce la materia:
–No, eso no resulta. Es un procedimiento demasiado sencillo, demasiado vulgar, demasiado conocido. Yo, al principio, pensé tomar el nombre de mi pueblo como seudónimo literario y después añadirlo al mío; más tarde, dividí éste en dos, como usted me proponía.
Ella preguntó:
–¿Usted es de Canteleu?
–Sí.
Madeleine vacilaba:
–No me gusta la terminación. Vamos a ver, ¿no podríamos modificar un poco esa palabra... Canteleu?
Cogió una pluma de la mesa y se puso a garabatear nombres para estudiar su efecto. De pronto exclamó:
–¡Mire, mire! ¡Ya está!
Y le alargó un papel donde él leyó: «Señora de Duroy de Cantel.»
El joven reflexionó uno segundo, y luego dijo con gravedad.
–Sí, es muy bonito.
Ella, encantada, repetía.
–Duroy de Cantel, Duroy de Cantel, señora de Duroy de Cantel... ¡Es magnífico, magnífico! Ya verá usted –añadió– con qué facilidad lo acepta todo el mundo. Pero hay que aprovechar la ocasión, antes que sea demasiado tarde. Desde mañana mismo debe usted firmar sus crónica D. de Cantel, y Duroy, sencillamente, sus Ecos. Esto se hace todos los días en la prensa, y a nadie asombrará que tome usted un nombre de guerra. En el momento de nuestro matrimonio, podemos introducir todavía una modificación, con sólo decir a los amigos que había usted renunciado al du, por la modesta posición en que se hallaba, o sin dar explicación alguna. ¿Cómo se llama su padre?
–Alexandre.
«Alexandre, Alexandre», repitió ella dos o tres veces, escuchando la sonoridad de las silabas. Luego escribió en una hoja de papel blanco:
Miraba lo escrito, un poco de lejos, encantada del efecto. Al fin declaró:
–Con un poco de método se consigue cuanto se quiere.
Cuando Duroy se vio en la calle, completamente decidido a apellidarse en lo sucesivo Du Roy, y hasta su Du Roy de Chantel, le pareció que había adquirido nueva importancia. Andaba con más gallardía, con la frente más alta y el bigote más enhiesto: como debe de andar un gentilhombre. Sentía dentro de sí cierto gozoso deseo de decir a los transeúntes: «Me llamo Du Roy de Chantel.»
Pero, apenas estuvo en su casa, el recuero de la señora Marelle lo desazonó. Le escribió en seguida a fin de pedirle una cita para el día siguiente.
«Va a ser un mal trago –pensó–. Tendré que sortear un buen temporal.»
Y con su nativa repugnancia a pensar en cosas desagradables, se puso a escribir un artículo sobre los nuevos impuestos que se iban a establecer para asegurar el equilibrio del presupuesto. Incluyó las partículas nobiliarias, que pagaban cien francos al año, y los títulos, desde el de barón hasta el de príncipe, y con cuotas que variaban entre quinientos y mil francos.
El día siguiente recibió una esquelita de su amante, quien le anunciaba que estaría allí a la una.
La esperó un poco febril, pero resuelto a precipitar las cosas, a decirle todo desde el primer momento y, pasada ya la primera impresión, a argumentar hábilmente para demostrarle que no podía seguir indefinidamente soltero, y que, como el señor de Marelle se empeñaba en seguir viviendo, él, George, había tenido que pensar en otra para hacerla su legítima compañera.
Con todo, se sentía emocionado. Cuando sonó la campanilla, el corazón le latía con violencia.
Clotilde se echó en sus brazos.
–Buenos días, Bel Ami –le dijo.
Pero como advirtiera la frialdad con que él la estrechaba, le miró atentamente y preguntó:
–Pero ¿qué te pasa?
– Siéntate –dijo George–. Tenemos que hablar seriamente.
Se sentó ella, sin quitarse el sombrero, alzando solamente el velillo, y esperó. Duroy, con los ojos bajos, preparaba el comienzo de su discurso. Al fin, dijo:
–Mi querida amiga: lo que voy a decirte me preocupa, entristece y violenta sobremanera. Te quiero mucho, te quiero de corazón, y, por ello, el temor de causarte alguna pena me aflige más aún que la misma noticia que voy a comunicarte.
Clotilde, temblorosa y pálida, preguntó:
–¿De qué se trata? Dímelo pronto.
Con tono más resuelto, con ese fingido anonadamiento que se emplea para dar ciertas noticias, contestó Duroy:
– Me caso.
Clotilde lanzó un gemido de mujer que va a desmayarse, un doloroso gemido que le seguía desde el fondo del pecho, y comenzaron a darle tan fuertes ahogos que no podía hablar.
Al ver que no respondía, prosiguió George:
–No puedes figurarte cuánto he sufrido antes de tomar esta resolución. Pero no tengo ni posición ni dinero. Estoy solo, perdido en París. Necesito tener cerca de mí alguien que me aconseje, me consuele y me sostenga. Buscaba una asociada, una aliada, y la he encontrado.
Calló en espera de que ella replicara. Temía un acceso de furiosa cólera, violencias, injurias...
Clotilde tenía una mano sobre el corazón, como para contener sus latidos; su respiración, que seguía siendo entrecortada, penosa, le alzaba el pecho y le sacudía la cabeza.
George le cogió la mano, que ella había dejado caer sobre el brazo de la butaca. Pero Clotilde lo rechazó bruscamente y murmuró, sumida en una especie de estupor:
–¡Ah, Dios mío!
Duroy se arrodilló ante ella sin atreverse, con todo, a tocarla, y balbuceó, más impresionado por aquel silencio que por los arrebatos de antes:
–Clo..., Cloti...