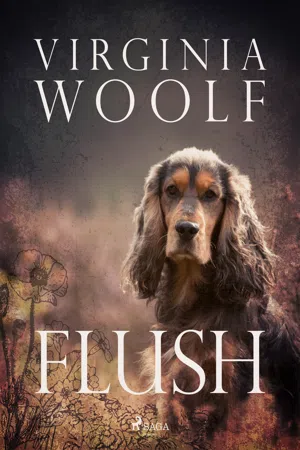CAPÍTULO V ITALIA
Pasaron al parecer horas, días, semanas de oscuridad y traqueteo; de súbitas luces y, luego, largos túneles lóbregos; de verse bamboleado en todos sentidos; de que lo elevaran apresuradamente a la luz, contemplando entonces de cerca el rostro de miss Barrett, y árboles esbeltos, líneas, raíles y altas casas manchadas de luces (pues en aquellos días tenían los ferrocarriles la bárbara costumbre de obligar a los perros a viajar encerrados en cajas). Sin embargo, Flush no sentía miedo: iban huyendo; dejaban tras ellos a los tiranos y a los ladrones de perros. Traqueteos, chirridos... Sí murmuró mientras el tren lo zarandeaba para acá y para allá, sí, chirría, sacúdete cuanto quieras pero llévanos lejos de Wimpole Street y de Whitechapel. Por fin, se intensificó la luz; el traqueteo cesó. Oyó cantar los pájaros y suspirar los árboles en el viento. ¿O era el ímpetu del agua? Por último, abriendo los ojos y sacudiéndose la pelambrera, vio... lo más asombroso que cabía concebir: miss Barrett sobre una roca, en medio de la agitación del agua. Unos árboles se inclinaban sobre ella; el río se precipitaba a su alrededor. Seguro que corría peligro. De un salto se zambulló Flush en medio de la corriente y llegó hasta su ama. «... bautizado con el nombre de Petrarca», decía miss Barrett mientras él trepaba por la roca hasta colocarse a su lado. Se encontraban en Vaucluse; miss Barrett se había subido a la fuente del Petrarca.
Hubo más traqueteo y más chirridos, y luego lo volvieron a dejar en tierra firme. Se abrió la oscuridad y se vertió la luz sobre él. Encontrose vivo, despierto, estupefacto, en pie sobre las losas rojizas de una espaciosa habitación vacía e inundada de sol. Correteó en todas direcciones, olfateando y tocándolo todo. No había alfombra ni chimenea. No había sofás, ni sillones, ni bibliotecas, ni bustos. Unos olores picantes y desacostumbrados le cosquillearon en las ventanillas de la nariz y le hicieron estornudar. La luz, infinitamente viva, le deslumbraba los ojos. Nunca había estado en una habitación si podía llamarse a esto una habitación que fuera tan áspera, tan brillante, tan grande, tan vacía...
Miss Barrett parecía más pequeña que nunca sentada en una silla junto a una mesa colocada en el centro. Entonces lo sacó Wilson afuera. Sintióse casi cegado, primero por el sol y luego por la sombra. Una mitad de la calle abrasaba; en la otra mitad se helaba uno. Las mujeres pasaban envueltas en pieles; sin embargo, llevaban sombrillas para proteger sus cabezas del sol. Y la calle era más dura que un hueso. Aunque se estaba a mediados de noviembre, no había lodo ni canalillos donde mojar las pezuñas o apegotar el pelo que las cubría. No había sitios acotados, ni verjas. Y nada de aquella mezcla de olores —¡cómo se subía a la cabeza!— que hacía ser tan distraído un paseo por la calle Wimpole o por la de Oxford. Por otra parte, los nuevos y extraños olores procedentes de las afiladas esquinas de piedra, o de muros amarillentos y secos, resultaban extraordinariamente raros y punzantes. Entonces le vino, de detrás de una oscilante cortina negra, un olor sorprendentemente dulce que fluía en oleadas. Se detuvo, con las patas delanteras levantadas, para saborearlo; se dispuso a seguirle la pista y se asomó por debajo de la cortina. Tuvo la rápida visión de un vestíbulo resonante y salpicado de luz, muy alto y hueco; y en ese momento Wilson, con un grito de horror, lo apartó de allí severamente. Prosiguieron calle abajo. El ruido callejero era ensordecedor. Todo el mundo parecía estar gritando al mismo tiempo. En vez del consistente y soporífero zumbido de Londres, había aquí tal tableteo y gritería, un tintinear y una vocería, un restallar de látigos y tañer de campanillas... Flush brincaba y saltaba a un lado y a otro, y lo mismo Wilson. Hubieron de sortear en el pavimento a un carro, a un buey, a una compañía de soldados y a una manada de cabras. Se sentía más joven, más vivo que en muchos años atrás. Deslumbrado, pero alegre, se echó en las lozas rojizas y durmió más profundamente que nunca lo hiciese sobre blandos cojines en el tranquilo dormitorio trasero de Wimpole Street.
Pero pronto se dio cuenta Flush de las diferencias más profundas que las ya observadas existentes entre Pisa pues ahora se hallaban instalados en Pisa y Londres. Los perros eran diferentes. En Londres, era raro que no encontrase, en su paseo hasta el buzón, algún perdiguero, alano, bulldog, mastín, collie, Terranova, San Bernardo, foxterrier, o alguna de las siete familias famosas de la tribu Spaniel. Daba a cada uno un nombre distinto y una categoría diferente. Pero aquí, en Pisa, aunque abundaban los perros, no había categorías; todos ellos pero ¿sería posible? eran mestizos. Por lo que él podía entender, eran simplemente... perros: perros grises, perros amarillentos, perros con pintas, perros multicolores... pero, imposible descubrir ni un sólo spaniel, collie o mastín entre ellos. Entonces, ¿no tenía jurisdicción en Italia el Kennel Club? ¿No había una ley contra los tupés, o en favor de las orejas abarquilladas, o para proteger las patas cubiertas de pelo largo y sedoso, y que exigiera una frente abovedada y no puntiaguda? Por lo visto, no. Flush se sintió como un príncipe en el destierro. Era el único aristócrata en una multitud de canaille. Era el único cocker de pura sangre en toda Pisa.
Ya hacía varios años que inducían a Flush a considerarse un aristócrata. Se le había grabado profundamente en el alma la ley de la vasija purpúrea y de la cadena. Nada tiene, pues, de particular que perdiera un poco la cabeza, como no podría extrañarnos que un Howard o un Cavendish, si se vieran entre un enjambre de salvajes en chozas de barro, se acordaran de Chatsworth y añorasen las alfombras rojas y las galerías que se iluminan con coronas nobiliarias al proyectarlas el sol poniente desde los ventanales policromados. Flush tenía algo de esnobismo, hemos de reconocerlo. Miss Mitford lo había notado años antes: y este sentimiento, amortiguado en Londres por la convivencia con iguales a él y superiores, se reavivó ahora al sentirse único. Hízose despótico e insolente. «Flush se ha convertido en un monarca absoluto y ladra en cuanto alguien se distrae y no le abre en seguida la puerta que necesita», escribía mistress Browning. «Robert», continuaba, «declara que el susodicho Flush lo considera a él mi esposo nacido con el específico objeto de servirlo, y la verdad es que Flush lo da a entender con sus modales».
«Robert», «mi esposo»... Si Flush había cambiado, también cambió miss Barrett. No era sólo que se llamase ahora mistress Browning ni que reluciese al sol en su mano el anillo de oro, sino que había cambiado tanto como Flush. Éste la oía decir, cincuenta veces al día, «Robert», «mi esposo», y siempre con un tono de orgullo que le llegaba al corazón, acelerando sus latidos. Pero no había variado sólo el lenguaje de su ama: toda ella era diferente. Ahora, por ejemplo, en vez de sorber unas gotas de oporto, quejándose de la jaqueca, se trataba un buen vaso de chianti y dormía después como una bendita. En la mesa del comedor, en vez de una fruta pasada y descolorida, aparecía ahora una florida rama cargada de naranjas. Y en vez de dirigirse a Regent’s Park en un cabriolé, se ponía sus pesadas botas y se encaramaba por las rocas. En vez de recorrer la calle Oxford en un estupendo coche, se sometía al traqueteo de un calesín desvencijado para ir a la orilla de un lago o contemplar las montañas. Y cuando el ama se cansaba, no llamaba un coche de alquiler, sino sentábase en una piedra a mirar los lagartos. Le encantaba el sol. Encendía una fogata y, cuando ésta se debilitaba, la reanimaba con leños del bosque ducal. Sentábanse juntos, cerca de las crepitantes llamas, y aspiraban el intenso aroma... Mistress Browning no se cansaba nunca de alabar a Italia a expensas de Inglaterra. «... nuestros pobres ingleses», exclamaba, «necesitan que los eduquen en la alegría. Que los refinen al sol, y no al calor de las chimeneas». Aquí, en Italia, se encontraban la libertad, la vida y la alegría que engendra el sol. Estos hombres no se peleaban nunca, ni se les oía maldecir; nunca se les veía borrachos. Como contraste, volvían «los rostros de aquellos hombres» de Shoreditch a ponérsele ante los ojos. Comparaba constantemente Pisa con Londres y decía preferir, con mucho, Pisa. Las mujeres bonitas podían andar solas por las calles de Pisa; las grandes damas se presentaban en la Corte deslumbradoras, aunque esto no les impedía ser excelentes amas de casa. Pisa, con sus campanas, sus perros mestizos y sus pinares era infinitamente preferible a Wimpole Street con sus puertas de caoba y su carne de carnero. Así pues, mistress Browning mientras escanciaba el chianti y desprendía otra naranja de la rama, alababa a Italia y compadecía a la pobre y convencional Inglaterra, tan insípida, privada de sol y húmeda, donde la vida era tan triste y cara.
Wilson, es cierto, se mantuvo fiel a Inglaterra durante cierto tiempo. El recuerdo de los lacayos y los sótanos, de los portales y las cortinas, no pudo borrarlo de su espíritu sin esfuerzo. Tuvo aún el rasgo de salir de un museo «escandalizada por la indecencia de Venus». Y más tarde, cuando pudo echar una ojeada a través de una puerta —gracias a la amabilidad de una amiga— a la magnificencia del Gran Palacio Ducal, siguió sosteniendo que el Saint James era mejor. «En comparación con el nuestro», informó luego, «resulta muy pobre». Pero mientras lo contemplaba, le sorprendió la soberbia figura de un soldado de la Guardia del Gran Duque. Se le inflamó la imaginación; su ecuanimidad empezó a perder pie, y variaron sus puntos de vista. Lily Wilson se enamoró apasionadamente del signor Righi, de la Guardia Ducal.
Y si mistress Browning exploraba su nueva libertad y se deleitaba en los descubrimientos que hacía, también Flush descubría otras cosas y exploraba su libertad. Antes de abandonar Pisa (en la primavera de 1847 se fueron a Florencia), Flush había llegado ya a la curiosa verdad desconcertante al principio de que las leyes del Kennel Club no son universales. Llegó al convencimiento de que los tupés claros no son forzosamente una desgracia. Esto le llevó a revisar su código. Actuó vacilantemente al principio de acuerdo con su nuevo concepto de la sociedad canina. Cada día, era un poco más democrático. Ya en Pisa había notado mistress Browning que Flush «... sale todos los días y charla en italiano con los perritos de aquí». En Florencia acabó de perder sus últimos prejuicios. El momento final de su liberación llegó un día en que se hallaba en el Casino. Corría por la hierba «de esmeralda», entre los faisanes, cuando se acordó de Regent’s Park y sus ordenanzas: Los perros deben ir sujetos. ¿Dónde estaba aquí el «deber»? ¿Dónde los callares y las cadenas? ¿Dónde los guardias y sus garrotes? ¡Se los había llevado el viento, junto con los ladrones de perros; los Kennel Clubs y los Spaniel Clubs de una aristocracia corrompida! ¡Desaparecidos con los coches de alquiler y los cabriolés! ¡Con Whitechapel y Shoreditch! Corría veloz, le centelleaba el pelo y se le encendían los ojos. Ahora era amigo del mundo entero. Todos los perros eran hermanos suyos. En este nuevo mundo, no necesitaba cadena: ¿de qué iban a protegerlo? Si míster Browning se demoraba en salir de paseo —Flush y él eran ya grandes amigos—, Flush le daba prisa con todo descaro. «Se pone frente a él y le ladra de la manera más imperiosa», observó mistress Browning con cierta irritación, pues las relaciones de ésta con Flush eran mucho menos emotivas que en tiempos pasados. Ya no necesitaba su pelambre rojiza y sus relucientes ojos para proveerla de lo que faltaba en su experiencia; había encontrado a Pan por sí misma entre los viñedos y los olivos; y también se le apareció una tarde junto a la fogata de un pino... Así, si míster Browning se hacía el remolón, Flush se plantaba ante él y le ladraba; pero si míster Browning prefería quedarse en casa a escribir, no importaba. Flush se había independizado ya. Las vistarias y las cítisos florecían por los muros, los jardines rebosaban de flores y los campos se salpicaban de vivos tulipanes. ¿A santo de qué iba a esperar a míster Browning? Así pues, salía de estampía. Ahora era señor de su propia vida, «... y sale cuando quiere, quedándose por ahí horas enteras», escribió mistress Browning, añadiendo: «... conoce todas las calles de Florencia... sabe ir por donde quiere y hacer lo que se le antoje. No me preocupa su ausencia»; y al escribir esto último sonreía, pensando en aquellas horas de angustia pasadas en Wimpole Street y en la constante vigilancia precisa allí para que la banda no se lo quitara a los mismos pies de los caballos, si olvidaba de ponerle la cadena. En Florencia se desconocía el miedo; no existían ladrones de perros, y pensaría de seguro mistress Browning suspirando no había padres.
Pero, francamente, si Flush salía a toda velocidad en cuanto veía abierta la puerta de la Casa Guidi, no era precisamente para admirar cuadros o para
penetrar en iglesias umbrías y contemplar sus confusos frescos. Era para disfrutar de algo, para ir en busca de algo que le había sido negado durante todos aquellos años. Cierta vez había oído el cuerno de caza de Venus en los campos del Berkshire y había amado a la perrita del señor Partridge, la cual le había dado un hijo. Ahora percibía la misma llamada resonando por las estrechas calles florentinas, pero más imperiosa, con un ímpetu mayor, después de haber permanecido en silencio tantos años. Ahora conoció Flush lo que los hombres nunca podrán conocer: el amor puro, sencillo, completo; el amor que no arrastra consigo tribulaciones, que no se avergüenza ni siente remordimientos, que viene y se va como llega la abeja a la flor y al instante la deja... Hoy la flor es una rosa, mañana un lirio; ahora es un cardo silvestre, luego será la suntuosa orquídea de un invernadero. Con la misma variedad, con idéntica despreocupación abrazó Flush a la spaniel con pintas, allá abajo en la alameda, y a la perrita multicolor y a la amarilla... Lo mismo daba una que otra. Para Flush, todas eran iguales. Obedecía a la llamada del cuerno dondequiera sonaba éste o en cualquier sitio donde llevase el viento sus sones. Nadie lo reprendía por sus escapatorias. Míster Browning se reía, únicamente. «¡Qué impropio resulta eso en un perro tan respetable como él!», comentaba cuando Flush regresaba a horas muy avanzadas de la noche o en las primeras de la mañana siguiente. Y mistress Browning también se reía, al ver que Flush se tumbaba en el suelo del dormitorio y se quedaba profundamente dormido entre las armas de la familia Guidi, que formaban en el suelo un relieve de escayola.
Pues en la Casa Guidi las habitaciones se caracterizaban por su desnudez. Se habían esfumado todos aquellos objetos drapeados de los días de encierro. La cama era una cama; el lavabo era un lavabo. Todo era lo que era y no otra cosa. La sala era espaciosa y con algunas sillas antiguas de caoba labrada. Sobre la chimenea colgaba un espejo con dos cupidos que sostenían dos luces. La misma mistress Browning había abandonado sus chales indios. Llevaba un gorrito confeccionado de fina y brillante seda, muy del gusto de su marido. Ahora se peinaba de otro modo. Y, cuando se ponía el sol y eran recogidas las persianas, se asomaba al amplio balcón, vestida de una vaporosa muselina blanca. Gustaba de sentarse allí mirando y escuchando a la gente que pasaba por la calle.
Hacía poco que estaban en Florencia cuando oyeron una noche tal gritería y estruendo de muchedumbre por la calle, que acudieron rápidos al balcón para ver qué ocurría. Una enorme multitud pasaba por debajo. Llevaban banderas, vociferaban y cantaban. Todos los balcones se hallaban abarrotados, y por las ventas se asomaban muchísimas caras. La gente de balcones y ventanas arrojaban flores y hojas de laurel a la gente de la calle —hombres de grave continente, mujeres jóvenes y alegres— se besaban unos a otros y levantaban a sus niños en brazos mostrándolos a la gente de los balcones. Los Browning, acodados en la balaustrada, aplaudían, aplaudían sin cesar. Pasaban banderas continuamente. Las antorchas las iluminaban con vivos ramalazos de luz. «Libertad», habían escrito sobre una. «Por la unión de Italia», habían escrito sobre otra, y «En memoria de los mártires», «Viva Pío IX», y «Viva Leopoldo II»... Durante tres horas y media siguió el desfile de banderas y el vitorear de la multitud, mientras los señores Browning estaban en el balcón, con seis candelabros, agitando entusiasmados sus pañuelos. Flush también permaneció algún tiempo entre ellos, con las patas apoyadas en el reborde inferior del balcón, haciendo todo lo posible por participar de la alegría general. Pero, por último, bostezó. No pudo evitarlo. «Confesó, finalmente, su parecer de que aquello duraba demasiado», observó mistress Browning. Se apoderó de él un cansancio, una duda, una lasciva inquietud... ¿Para qué servía todo aquello?, se preguntó. ¿Quién era este Gran Duque y qué había prometido? ¿Por qué se excitaban todos tan absurdamente? La verdad, aquel ardor de mistress Browning saludando sin cesar a la multitud, le fastidiaba. Resultaba exagerado sentir tal entusiasmo por un Gran Duque, pensaba Flush. Y entonces, precisamente cuando pasaba el Gran Duque, se dio cuenta Flush de que una perrita se había parado ante la puerta de la Casa Guidi. Aprovechando la ocasión de haber llegado el entusiasmo de su amo al mayor grado, se escabulló del balcón y salió a la calle. La siguió por entre las banderas y la muchedumbre. La perrita se alejaba cada vez más por el corazón de Florencia. La gritería se iba apagando a lo lejos, los vítores se perdieron en el silencio, y desaparecieron los reflejos de las antorchas. Sólo una o dos estrellas en las aguas del Arno, a cuya orilla yacía Flush, con la spaniel a su lado, acostados ambos en el interior de una vieja cesta medio hundida en el fango. Allí se extasiaron en sus deliquios amorosos hasta el alba. Flush no regresó hasta las nueve de la mañana siguiente, y mistress Browning lo saludó con bastante ironía... Por lo menos, pensó, podía haber recordado que era el primer aniversario de su boda. Pero suponía que lo había pasado muy bien. Lo cual era verdad. Mientras ella había hallado una satisfacción inexplicable en el estruendo producido por cuarenta mil personas, en las promesas de los Grandes Duques y en las aéreas aspiraciones de las banderas, Flush prefería infinitamente la perrita que se detuvo en el umbral.
No cabe duda de que mistress Browning y Flush llegaban a conclusiones diferentes en sus vidas renovadas; ella, un Gran Duque; él, una spaniel moteada. Y, sin embargo, los seguía uniendo un estrecho vínculo. Apenas había llegado Flush a abolir el «deber» y a recorrer libremente la hierba esmeralda de los jardines de Cascino donde se pavoneaban los faisanes rojioro, sintió un nuevo golpe afectivo. Otro choque. Primero, casi nada sólo un indicio; tan sólo que mistress Browning empezó a manejar la aguja en el verano de 1849. Sin embargo, había en esto algo que hizo meditar a Flush. No acostumbraba su ama a coser. Se fijó en que Wilson cambiaba de sitio una cama y abría un cajón para meter en él ropa blanca. Alzando la cabeza del suelo enlosetado miraba y escuchaba con mucha atención. ¿Iría a ocurrir algo? Esperaba a cada momento ver movimiento de baúles y preparativos de viaje. ¿Habría otra fuga? Pero ¿fugarse de qué, adónde? Aquí nada hay que temer, aseguró a míster Browning. En Florencia no tenían por qué preocuparse, ni ella ni él, de míster Taylor ni de las cabezas de perro envueltas en papel de estraza. Sin embargo, estaba preocupadísimo. Los signos de cambio, tal como él los interpretaba, no significaban huida. Significaban espera. Y esto resultaba mucho más misterioso. Se acercaba algo que era inevitable, comprendió Flush al ver a su ama sentada en la sillita baja, cosiendo silenciosa y aplicada. Y algo, a la vez, temible. Conforme pasaban las semanas, mistress Browning salía cada vez menos de casa. Sentada allí, parecía estar esperando la llegada de algún tremendo acontecimiento. ¿Iría a venir un rufián, como Taylor, a darle una paliz...