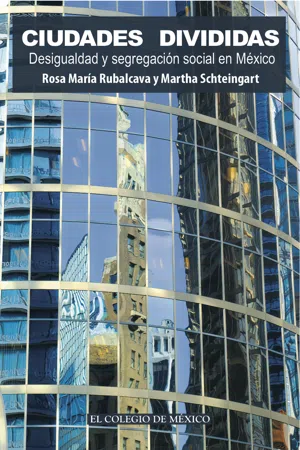1. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
1.1. MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LA DIVISIÓN SOCIAL DEL ESPACIO URBANO
Diferentes autores coinciden en que los grandes cambios en la estructura económica e industrial mundial, que han transformado el mundo en las últimas décadas, también han cambiado el esquema espacial de las ciudades; sin embargo, es importante preguntarse en qué medida, de qué manera y con qué tiempos se dan estas transformaciones, pero también cómo las peculiaridades de la organización del espacio urbano pueden influir en la sociedad y en la vida de las familias (Marcuse y van Kempen, 2000; Goldsmith, 2000; Maurin, 2004).
En la literatura correspondiente a este tema, algunos investigadores se preguntan también si existen o no cambios importantes en la organización social del espacio que podrían relacionarse con aspectos negativos vinculados a la globalización. Ya en su obra sobre las ciudades globales, Sassen (1991) afirmaba que la globalización había llevado a niveles sin precedentes al grado de segmentación y la división social del espacio en las grandes metrópolis mundiales. En estudios posteriores se mencionaba que ese fenómeno estaba teniendo efectos sobre la geografía, no sólo de las ciudades de Estados Unidos, sino también de las europeas en las que, como consecuencia de los grandes flujos migratorios de otros continentes, la lucha de clases ha tendido a transformarse en lucha de razas, de manera similar a la que se observa en las ciudades estadounidenses (Goldsmith, 2000).
En los últimos años, las grandes ciudades latinoamericanas también han sido objeto de este tipo de análisis. Por ejemplo, en Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros países (Aguilar, 2004), se presentan los casos de Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro y la Ciudad de México; se observan sus transformaciones socioespaciales a la luz de los procesos de globalización que ocurren en sus respectivos países y que tienen efectos decisivos particularmente en sus ciudades capitales o las más importantes. Así, De Mattos, Ciccolella, Lopes de Sousa y Aguilar y Alvarado, que estudian respectivamente los cuatro casos mencionados, muestran los cambios experimentados recientemente en la organización espacial de dichas metrópolis, cambios que tienden a aumentar el policentrismo urbano, así como las diferencias y la polarización social, mediante la presencia de una ciudad globalizada con “nuevos iconos de la modernidad”, frecuentemente producto de la inversión de capitales extranjeros, mientras aumenta la pobreza y la falta de empleo en zonas “marginales”, que en algunos casos han crecido de manera dramática. Quizás el caso más extremo de fragmentación y polarización urbana y social lo constituye Río de Janeiro, con la proliferación, por un lado, de “enclaves territoriales ilegales”, las favelas, controladas en muchos casos por grupos de traficantes de drogas, y, por otro, los “condominios exclusivos”, donde se autosegregan las capas más pudientes de la sociedad; ello se complementa con la decadencia de espacios públicos por razones relacionadas con el aumento de la inseguridad.
Otro aspecto relevante que surge de la revisión de la literatura tiene que ver con el ritmo de cambio de las ciudades, que no se produce tan rápido como el de las relaciones sociales, las prácticas económicas o los arreglos políticos. Así, la llamada ciudad posmoderna o posfordista no presenta un corte brusco con el pasado, ya que existe una continuidad que se mantiene como consecuencia de los marcos legales, las costumbres y tradiciones culturales, aunque también de las rigideces del marco construido, que no pueden alterarse tan fácilmente. Es decir, que transformaciones y continuidad son las dos caras de los fenómenos que se observan actualmente en muchas grandes ciudades del mundo (Soja, 1989; Marcuse y van Kempen, 2000).
En cuanto a la discusión acerca de la ciudad dual, referida a la polarización extrema y a la existencia de dos partes contrastadas la de los ricos o ganadores, y la de los pobres o perdedores, pensamos que ella implica una simplificación exagerada de la realidad, ya que las divisiones al interior de las ciudades son mucho más complejas. Y si bien existen extremos de riqueza y de pobreza que probablemente se han acentuado con los recientes procesos de globalización, también se da una gradación de situaciones al interior de las clases medias y trabajadoras con límites más elásticos y permeables (Fainstein, Gordon y Harloe, 1992).
Asimismo, es importante destacar que los cambios en la división social del espacio, que se pueden observar en la estructuración de las ciudades (y esto tiene que ver con el nivel de análisis considerado), no se encuentran tanto en los grandes lineamientos de su organización espacial, sino en la aparición, dentro de estas grandes divisiones, de nuevos componentes urbanos que tienen una magnitud no observada antes. Así, algunos autores han señalado (Marcuse y van Kempen, 2000; Marcuse, 2003) que, a un nivel más macro, se pueden encontrar esquemas espaciales que muestran una ciudad dividida que no ha cambiado mucho con el tiempo; sin embargo, a un segundo nivel de mayor desagregación espacial, es posible encontrar áreas más específicas, afectadas muchas veces por fuerzas internacionales o por procesos de cambio que se dan al interior de los países o de las entidades locales. Estas formaciones son, por ejemplo, los megaproyectos de alta tecnología, los nuevos aglomerados en suburbios de algunas ciudades, los cambios que surgen como consecuencia de procesos de “gentrificación”, los barrios cerrados para las clases altas o medio-altas, los enclaves étnicos y lo ghettos raciales (estos últimos principalmente en Estados Unidos).
Un fenómeno importante que vale la pena relevar en esta introducción, y que tiene conexión con la división social del espacio y la segregación urbana, es el de la ciudad insular, retomado y desarrollado por Emilio Duhau y Angela Giglia en el libro Las reglas del desorden: habitar la metrópoli.[1] Al mencionar este fenómeno, los citados autores se refieren a la organización del espacio urbano como conjunto de productos diferenciados que separan grupos sociales y funciones urbanas, y que va mucho más allá de la problemática de los barrios cerrados. Explican este fenómeno como consecuencia de que ya no existe un modelo público de ciudad ni una instancia reguladora del Estado capaz de coordinar mínimamente las diferentes acciones puntuales, además de la forma como se organiza el sector terciario globalizado de consumo o el hábitat de la población que sólo utiliza el automóvil para desplazarse en la ciudad; esto genera, en muchos casos, archipiélagos de islas residenciales.[2] Si bien, como ya apuntamos, el fenómeno de la ciudad archipiélago va más allá del tema de los barrios cerrados, es importante tomar en cuenta que la existencia de esta forma de urbanización habitacional se ha multiplicado en las ciudades, sobre todo para los sectores de mayores ingresos, y ello indudablemente tiene un impacto en ciertas partes de las ciudades. Asimismo, la manera como se han desarrollado los grandes conjuntos habitacionales en zonas periféricas, ya no para los estratos más altos, tiene también sus efectos en la organización más reciente del espacio urbano (Duahu y Giglia, 2008).
Hay que destacar que las conclusiones que surgen de estudios de diferentes ciudades consideran que, a pesar de la existencia de muchos cambios parciales que están apareciendo con la presencia de divisiones espaciales más fuertes, un aumento de la desigualdad entre zonas, el surgimiento de nuevas formaciones espaciales específicas dentro de las divisiones mayores, resulta problemático hablar de un nuevo orden urbano que se corresponda, por ejemplo, con la globalización de la economía y la política. Como ya dijimos, este nuevo orden difícilmente puede aparecer debido sobre todo a las resistencias impuestas por el marco urbano construido, y por el hecho de que una ciudad es producto de la historia, donde lo nuevo y lo viejo se entremezclan de manera compleja (Marcuse y van Kempen, 2000).
Algunos estudios realizados recientemente para las ciudades francesas ponen en evidencia que la división social (a veces extrema) del espacio no sólo afecta a una franja más pobre de la sociedad, sino también a ésta en su conjunto: “las estrategias para evitarse y reagruparse cubren a todas las categorías y organizan las formas de coexistencia social en el territorio. Mientras que la pobreza salta a la vista, el temor al desclasamiento o el deseo de estar entre pares resulta menos transparente” (Maurin, 2004: 5). Ese autor señala también que las políticas urbanas de los últimos quince o veinte años en Francia han fracasado para evitar el aumento de la segregación urbana porque se han centrado en resolver las dificultades de algunos cientos de barrios en los que se concentra la mayor parte de los excluidos, y así “el cuadro de desigualdades territoriales revela una sociedad muy compartimentada, donde las fronteras de vecindad se han endurecido y donde la tentación separatista se impone como parte de los principios estructurantes de la coexistencia social” (Maurin, 2004: 6). Otro aspecto importante señalado en ese trabajo es que, al elegir un lugar de residencia, se eligen también los vecinos con quienes se desea que interactúen los hijos, porque en cierta medida existe la convicción de que la calidad del ambiente social inmediato pesa mucho en el éxito o fracaso de las vidas de cada uno, en su porvenir o su nivel social. Es decir, el medio social inmediato no constituye una contingencia secundaria de la existencia, sino que se impone como una condición esencial del desarrollo de cada uno (Maurin, 2004). De ahí la gran importancia de estudiar la división social del espacio y su influencia en la vida de las familias y del futuro de los niños y jóvenes, estudios que también se han llevado a cabo para algunas ciudades de América Latina (De Queiroz Ribeiro y Katzman, 2008).
Sin embargo, es necesario aclarar que el estado del conocimiento en el tema que nos ocupa aún resulta limitado para poder superar observaciones superficiales o hipótesis acerca de los cambios que están ocurriendo en las ciudades, a pesar de los numerosos estudios de caso que se pueden encontrar en la literatura.
Por ejemplo, existe a nuestro criterio un vacío grande en ese tipo de análisis al dejar de lado la problematización de los cambios ocurridos en la conformación de los diferentes estratos sociales, vacío que conduce a veces a utilizar categorías o términos carentes de contenido social, que no colaboran en la difícil tarea de explicar la realidad y proponer nuevas políticas para enfrentar las transformaciones negativas que se observan en las ciudades. Nos referimos al uso de términos como fragmentación, mezcla social, mayor cercanía entre grupos sociales, aislamiento, etcétera, que no se explican adecuadamente y que a veces pueden implicar apariencias más que relaciones sociales de distinto tipo. Aclarar esos conceptos parece indispensable para lograr una evaluación más aterrizada de los procesos de división socioespacial (Schteingart, 2007).
La división social del espacio y la localización de los distintos grupos sociales
La localización de grupos sociales en el espacio urbano es consecuencia de una compleja interacción entre la estructura social, los procesos de producción del marco urbano construido (en particular la intervención del Estado) y las preferencias y los recursos de las familias.
Pero es importante señalar que los grupos más afluentes deciden, en general, instalarse en los lugares más protegidos y con mejores condiciones físicas; de esta manera, mantienen también los altos precios de sus viviendas. Por el contrario, las familias más pobres están condenadas a vivir en zonas alejadas y poco aptas para el poblamiento, lo cual también trae aparejado una gran concentración de las mismas, sobre todo en las ciudades donde estos grupos tienen un gran peso dentro de la estructura social urbana.
Segregación es el grado de proximidad espacial de las familias que pertenecen a un mismo grupo social y su distancia con otros grupos (étnicos, raciales o socioeconómicos). Mientras que en Estados Unidos y algunos países europeos se ha puesto más énfasis en la segregación referida a grupos étnicos y raciales, en general, en América Latina las investigaciones sobre este tema se refieren mayormente a la segregación de grupos socioeconómicos. Asimismo, es necesario aclarar que nos referimos a la división social del espacio cuando hablamos de los grandes lineamientos de la organización del espacio urbano, y de segregación cuando hacemos alusión a los estudios espaciales más desagregados, ya que esta última escala permite captar realmente la cuestión de la segregación.
El término segregación no sólo se aplica a los grupos más pobres, sino a los más afluentes. De esta manera, algunos autores han señalado que se podría diferenciar la “segregación pasiva”, aplicada a los grupos étnicos y a los más pobres (consecuencia del rechazo de los sectores dominantes hacia esos grupos y del funcionamiento del mercado del suelo), de la “segregación activa”, que aparece en el caso de los grupos de mayores ingresos. No obstante, hay que reconocer que, en alguna medida, la autosegregación de los más afluentes y su autoconfinamiento dent...