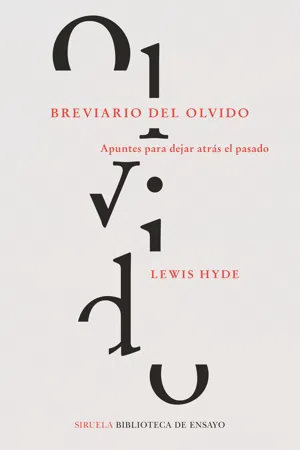![]()
CUADERNO II
EL YO
«Una concentración perfectamente inútil»
![]()
AFORISMOS
Los cambios de identidad requieren de grandes dosis de olvido.
«El Atlántico es un Leteo».
No se puede olvidar nada que no estuviera antes en la mente.
«Un ¡toc!, y ya he olvidado todo cuanto sabía».
«Haz que la hierba sea herbácea y la piedra pétrea».
«Mnemósine es una muchacha muy descuidada».
Puedes visitar una tumba, pero no tienes por qué.
Vive empapado de historia, pero no de pasado.
Licua la idea fija.
«Bebemos luz».
![]()
EL ESTUDIO VACÍO. Le dijo John Cage al pintor Philip Guston: «Cuando empiezas a trabajar, todo el mundo está en tu estudio: el pasado, tus amigos, enemigos, el mundo del arte y, por encima de todo, tus propias ideas; todo está ahí. Pero, mientras tú sigues pintando, ellos empiezan a marcharse, de uno en uno, y te quedas completamente solo. Entonces, si tienes un poco de suerte, incluso tú te marchas».
![]()
LA CARTA DE DARWIN. «Leyendo a Darwin, uno admira la argumentación tan maravillosamente sólida que se construye a partir de sus heroicas observaciones, casi de manera inconsciente y automática, y entonces llega una repentina fase de relajación, una fase desmemoriada, y uno siente la extrañeza de su tarea, ve al joven solitario, la mirada fija en los datos y en los detalles más mínimos, hundiéndose o deslizándose de forma vertiginosa en lo desconocido.
»Lo que uno parece desear en el arte, al experimentarlo, es lo mismo que resulta necesario para su creación: una concentración perfectamente inútil en que te olvidas de ti mismo», dice Elizabeth Bishop.
![]()
EL BOLLO MÁS SIMPLE. Tengo unos siete años, y he leído un libro con la moraleja de que, cuando te ofrecen varias cosas a elegir, es preferible no decantarse por la mejor opción de todas, sino aceptar algo modesto. Estoy en una pastelería con la señora Brown, que me ofrece comprarme el bollo que yo quiera. Hay panecillos de Pascua recién hechos, con su glaseado blanco por encima, y bollos con trozos de fruta escarchada, pero elijo un bollo bastante simple, para gran sorpresa de la señora Brown (y para mi decepción, cuando me lo como).
Tengo unos diez años. Estoy de pie en la cocina después del colegio, y mi madre —junto al fregadero, al sol— de repente me pregunta si me parece que debería cortarse el pelo. No tengo ninguna clase de opinión a este respecto, pero me doy cuenta de que ella sí quiere cortárselo, así que le digo que sí, que debería.
Pero ¿por qué recuerdo estas situaciones? Porque en ellas estoy interpretando un guion escrito por otro. Cuando me interpreto a mí mismo, eso es olvidable, y, ciertamente, los actos del yo inconsciente de sí mismo no dejan una marca necesaria en la memoria.
![]()
RESISTENCIA. En un sueño, se me ha olvidado redactar mi trabajo de fin de semestre. Estoy en un seminario dirigido por el famoso catedrático C. y de pronto me percato de que se me acaba el semestre y no he hecho absolutamente nada con ese trabajo. Me despierto con el pánico habitual.
Al reflexionar acerca del sueño del olvido, decido honrar a mi yo desmemoriado: tiene que haber una buena razón por la que no haya escrito ese trabajo. Mi yo parece atrapado bajo la falsa obligación: no es capaz de realizar la tarea ni de rechazarla.
Yo mismo doy ahora una clase en la universidad. El semestre está comenzando cuando tengo este sueño, y ahora me compadezco de mis alumnos. ¿Apareceré en sus sueños dentro de unos años, esperando la entrega del trabajo inacabado? Reviso mi plan de estudios y elimino tres de las tareas que les pido.
![]()
UNA BREVE HISTORIA DEL HÁBITO. Durante siglos, el cultivo del hábito se consideró una virtud. «El hábito [...] es el enorme volante de la maquinaria de la sociedad», escribía William James, que veía con buenos ojos la fuerza estabilizadora del hábito. «Es bueno para el mundo que en la mayor parte de nosotros, llegados a los treinta, el carácter haya fraguado como la escayola y nunca se vuelva a reblandecer».
No estaba de acuerdo Walter Pater, que abogaba en cambio por una constante y extraordinaria vigilancia, la libertad de acción como algo opuesto al automatismo. Y tampoco lo pensaba Henri Bergson, quien afirmaba que el hábito no genera una conducta ética, solo su apariencia, una constancia que no es habilitadora, sino esclavizadora.
Fuera cual fuese la razón (tal vez la resistencia a toda esa escayola endurecida llamada a servir a la producción industrial), esta virtud sufre un vuelco a finales del siglo XIX, momento en el cual el olvido de los hábitos de la mente se convierte en objeto de deseo, y la incapacidad de olvidar, en señal de una enfermedad mental, como en Proust, hacia 1910, donde «ciertas víctimas de neurastenia [...] ofrecen año tras año el invariable espectáculo de los singulares hábitos de los que, cada vez, creen estar a punto de desprenderse pero retienen para siempre [...], atrapados en la maquinaria de sus padecimientos».
![]()
Francis Picabia, M’amenez-y (1919-1920);
óleo sobre tablilla de papel (129,2 × 89,8 cm)
DEL MUSEO DEL OLVIDO. La exhortación que figura en el centro de este cuadro, M’amenez-y, se traduce como «Llévame allí», pero, si se pronuncia en voz alta, también sugiere mon amnésie, «mi amnesia», y así reivindica el don d’oubli total atribuido a Picabia por su amigo Marcel Duchamp: «Francis tenía [...] un don del olvido total, que le brindaba la posibilidad de abordar una nueva obra sin verse influido por el recuerdo de las precedentes». El dibujo geométrico de la obra está extraído de una revista científica de 1919 donde se mostraba un tipo nuevo de timón para barcos. Al emplear estos diseños con objetos encontrados y esas leyendas con juegos de palabras, Picabia señala su deseo de liberarse de sus propias ideas y de las recibidas desde su entorno cultural al respecto de la belleza, el sentido y el sujeto. Un manifiesto dadaísta aparecido en 1920 contaba con la firma de «Francis Picabia, el que no sabe nada, nada, nada». M’amenez-y es en sí un manifiesto: declara el fin artístico de no tener nada en la cabeza cuando se inicia el trabajo en la obra.
![]()
MARCAS TRIBALES. Odiseo va disfrazado cuando regresa a su hogar en Ítaca, y la única persona que repara en su verdadera identidad es su vieja nodriza, quien, al lavarle los pies al desconocido, encuentra una cicatriz que el hombre tiene en la pierna, la marca de una herida causada al cazar un jabalí muchos años antes. La vieja nodriza toma la pierna de Odiseo en sus manos para lavarla, ve la cicatriz, se percata de lo que es, se sorprende y deja caer la pierna, y, entre el acto de reconocerla y el instante en que la deja caer, Homero inserta de un modo maravilloso el relato completo de cómo se produjo aquella cicatriz, de cómo el joven Odiseo salió una vez a cazar con su abuelo.
Cuando mi hermano se marchó a estudiar secundaria a un internado privado, le asignaron como compañero de habitación a un chico de Uganda, un muchacho que lucía tres largas cicatrices paralelas en las mejillas, marcas tribales, las marcas de su pueblo. «Trauma» significa «herida» en su sentido más inmediato, y hay una amplia gama de heridas que van desde el más simple rasguño en un dedo, que se cura sin dejar rastro, hasta las escarificaciones más serias y también hasta lo que hoy consideramos un verdadero trauma, heridas en el cuerpo y en la mente de tal gravedad que impiden una sanación sencilla.
Traigo aquí el relato de la llegada de Odiseo a su hogar no solo por apuntar la —en esencia inocua— caza del jabalí, sino para decir que la cicatriz resultante es una marca tribal o familiar: Odiseo es de la gente que caza jabalíes. Ninguna familia ni cultura deja a sus jóvenes sin marcar; con millares de cortes damos forma al cuerpo y la mente de nuestra progenie. Todas las comunidades humanas saben qué aspecto tienen el hombre o la mujer ideal, y todos los niños —incluso los que disfrutan de la más feliz de las infancias— emergen con marcas locales o, por decirlo de una manera más positiva, grabados con una identidad duradera que llevarán consigo al abandonar la niñez y salir a su mundo concreto. Y el niño la llevará feliz si es afortunado y querido, y también de forma necesaria, ya que —por mucho que valoremos la práctica espiritual de mermar el yo, de ser conscientes de su contingencia y transitoriedad, de enmudecer sus temores y ansias— no puede haber un olvido del yo hasta que no haya un yo. Tal y como ha dicho un psicoterapeuta budista: «Tienes que ser alguien antes de conseguir no ser nadie». Sirve de ayuda ser realmente un pintor o un científico antes de deslizarse «de forma vertiginosa en lo desconocido».
![]()
MARCAS TRIBALES: EL LECTOR. Los recuerdos de graves traumas sirven como ejemplos paradigmáticos de la utilidad del olvido y son fácilmente comprensibles, pero centrarnos en los peores tipos de heridas no hace sino ocultar la tarea más sutil —olvidarse de uno mismo—, necesaria para desapegarse de la escarificación más o menos benigna que adquirimos conforme nos hacemos mayores....