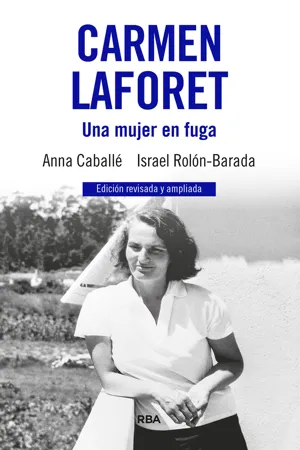![]()
1
ARTE Y FAMILIA
Los abuelos paternos de Carmen Laforet llegaron a Barcelona, en torno a 1900, con sus tres hijos pequeños: Eduardo, Mariano y Encarnación. Venían de Castellón de la Plana, donde don Eduardo Laforet Alfaro había ejercido de catedrático de dibujo desde 1889 en el único instituto de la ciudad. En Castellón él y su mujer, Carmen Altolaguirre Segura, disfrutaban de una buena posición: vivían en el número 118 de la calle Mayor y don Eduardo podía dedicar todo el tiempo libre que permitía vivir en una ciudad de provincias a su gran pasión, la pintura. Pero sobre todo el matrimonio podía vivir su vida libremente después de los obstáculos sufridos en su largo noviazgo en Sevilla, de donde ambos procedían. La madre de don Eduardo debió de ser una mujer exigente y posesiva, poco amiga de compartir sus afectos con nadie, pues hizo prometer a su único hijo que no se casaría hasta que ella muriese.1 Murió casi centenaria, de modo que, cuando, ya en Castellón, nació su primer hijo, don Eduardo tenía cuarenta y un años cumplidos. En la ciudad levantina su labor como profesor no pasaría desapercibida a pesar de que el dibujo era una materia que sufría a finales de siglo de una manifiesta precariedad; se la consideraba un adorno del que podía prescindirse. Pero él supo aprovechar el impulso educativo que le diera la Institución Libre de Enseñanza al reivindicar las disciplinas marginales (el dibujo, la gimnasia y las lenguas extranjeras) como imprescindibles en una formación integral. Primero fue su decisión de establecer la enseñanza gratuita de pintura de acuarela para los artesanos que lo requirieran y después la adopción de una nueva metodología en sus clases, enseñando a sus alumnos, a partir del curso 1896-1897, a dibujar del natural en lugar de copiar los modelos extraídos de las consabidas láminas. Dos medidas que le dieron notoriedad en Castellón. Sin embargo, su ambición era instalarse en Barcelona, ciudad que bullía de inquietudes artísticas y ofrecía mayores posibilidades a su carrera profesional. A finales del siglo XIX en la Ciudad Condal se concentraban arquitectos como Antoni Gaudí, Elies Rogent o Domènech i Montaner; pintores de la talla de Joaquim Mir, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell o Ramon Casas e instituciones como la Escola d’Arts, la Societat d’Artistes o la influyente Sala Parés que sin duda eran una buena muestra de la febril actividad que se vivía en la época. El hecho de haber ganado una medalla de tercera clase en la Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892 no hizo sino alimentar sus aspiraciones.2
De modo que don Eduardo solicitó la cátedra de «dibujo lineal, topográfico, adorno y figura» convocada por el Instituto General y Técnico de Barcelona, el único centro público de segunda enseñanza que existía en toda Barcelona, una ciudad de medio millón de habitantes en 1900. La obtuvo y el matrimonio dejó Castellón sin demasiada pena para instalarse en la Ciudad Condal con sus tres hijos en busca de prosperidad y futuro. La familia alquiló un piso en la primera planta del número 36 de la calle Aribau, esquina con la calle Consejo de Ciento; un domicilio que Carmen Laforet inmortalizaría en su primera novela. En él nacerían los cuatro hijos restantes del matrimonio Laforet Altolaguirre: María Teresa, José María, Luis y María del Carmen.3 En total, siete hijos. A don Eduardo le faltó tiempo para habilitar su estudio en una pieza de la espaciosa vivienda y así poder ubicar de nuevo sus pinceles, paletas, bocetos, pantómetros, figuras de yeso y estudios de aproximación (razón por la que su nieta Carmen, al llegar a la vivienda de Aribau, quedaría sorprendida por las múltiples piezas depositadas en cualquier lugar y que procedían del antiguo estudio del abuelo, utilizado después como dormitorio).
El trazado de la calle Aribau tenía entonces un aspecto muy parecido al actual, aunque el piso era todavía de tierra y abundaban los solares entre las casas. Pero el alumbrado, las aceras y los coches de caballos que transitaban le proporcionaban ya su aspecto urbano. La calle había ido creciendo a la sombra de la mole del Seminario Conciliar, inaugurado en 1772 y posteriormente de la universidad, abierta oficialmente a estudiantes y profesores en 1872, cien años después. Las casas, librerías y talleres eran en su mayoría de reciente edificación y formaban parte del Ensanche de la ciudad, fuera de los muros medievales que habían constreñido el crecimiento de Barcelona hasta el siglo XVIII.
La familia Laforet se ubicó lo más cerca posible del imponente edificio neogótico de la universidad, diseñado por Elies Rogent, donde estaba previsto que don Eduardo diera sus clases de dibujo. A principios de siglo, el instituto de segunda enseñanza donde se cursaban los estudios previos al ingreso en la universidad no disponía todavía de dependencias propias, de modo que la enseñanza se impartía en el último piso del gran edificio, también ocupado por la Escuela Normal de Maestros y la Escuela de Arquitectura. Las dependencias nobles de la planta baja, el primer piso y los claustros estaban reservados a los estudios propiamente universitarios. Pero al tratarse de una instalación provisional carecía de espacios de recreo adecuados donde un centenar de chicos pudiera relajarse o bien de una biblioteca en la que estudiar. En los ratos de patio los adolescentes podían disponer del terrado que todavía circunda las dos alas del edificio. Desde allí, en los días de sol paseaban en grupos y observaban con ilusión a los jóvenes universitarios que se reunían en el patio de la facultad de Derecho a la entrada y salida de clases. Es decir que a la llegada de don Eduardo el prestigio del instituto no lo podía proporcionar la calidad de las instalaciones pero sí la calidad de algunos de sus profesores. El más notable era el de ciencias naturales, doctor Mir Navarro: «¡Después de treinta o cuarenta años enseñando la misma asignatura a cantidad de muchachos imberbes que cruzan el límite de su adolescencia, conservar aquella frescura de espíritu, aquel gusto por comunicar la sagrada llama!», comentaría agradecido el memorialista Carles Soldevila,4 uno de aquellos muchachos que pasaron por su aula. El profesor Mir, sin ayuda de nadie, con su propio esfuerzo, había creado un museo de historia natural que era su orgullo. Solía llegar a clase con algún ejemplar extraído cuidadosamente de su colección, sembrando el asombro de aquellos jóvenes tal vez ansiosos de saber: «Señores, aquí tienen ustedes al Anthropopithecus chimpancé. Guapo chico, ¿verdad?». Y procedía a describirlo.
Al otro extremo del cuerpo de profesores, don Tomás Escriche, profesor de física y química, era la antítesis del doctor Mir. Su menuda y trémula figura era objeto de continuas burlas y procacidades por parte de los alumnos más crecidos, a los que no conseguía dominar. También profesaba el doctor Hermenegildo Giner de los Ríos, al que llamaban «el malo» para distinguirlo de su hermano, don Francisco, «el bueno», el impulsor de la Institución Libre de Enseñanza. Sus alumnos le reprochaban su falta de entrega, dando siempre la impresión de que detrás de sus palabras se insinuaban unos conocimientos que no les quería descubrir, quién sabe si por la avanzada edad o porque consideraba a sus discípulos demasiado jóvenes para su magisterio. Eduardo Laforet se hizo muy pronto un nombre en el claustro de profesores y en pocos años pasaría a encargarse también de la docencia en la Escuela Normal.5 Su popularidad le vino en parte gracias a la popularidad alcanzada por el manual que en poco tiempo preparó de su asignatura y del que se hicieron varias reediciones,6 pues era el libro que debían utilizar sus alumnos tanto del instituto como de la Escuela Normal. Una decisión muy oportuna, pues en 1900 se había hecho obligatoria la práctica del dibujo en los alumnos de segunda enseñanza y magisterio y no había manuales.
En su estudio, el profesor Laforet apenas tenía tiempo para preparar a algún que otro alumno que necesitara de sus clases de dibujo particulares. Sabemos que uno de esos alumnos fue un joven zaragozano, Virgilio Albiac (después pintor reconocido), quien se trasladó a Barcelona en 1926 para aprender a pintar junto a don Eduardo.7 El mejor amigo de don Eduardo era un catedrático de historia del arte en la Escola d’Arts, Manuel Mora Agudo, quien visitaba el domicilio de los Laforet casi a diario. Allí los dos hombres mantenían viva una animada tertulia. Don Eduardo era, aun pintando del natural, un pintor de estudio, más interesado por la técnica que por las innovaciones encaminadas a cambiar el curso de la pintura contemporánea. Según su nieto, José María Laforet, obtuvo un reconocimiento importante en una bienal de París con un bodegón de uvas que mostraba el dominio de su técnica cromática: «Los ocres y dorados de mi abuelo tenían una calidad extraordinaria».
Disponemos de una fotografía del matrimonio, presumiblemente de principios de siglo. La fotografía está tomada en el amplio estudio de don Eduardo y él, sentado, aparece rodeado de cuadros y bocetos, el pincel en la mano derecha y la paleta de colores en la izquierda. Su rostro severo y altivo, de unos cincuenta y cinco años, de espesa barba recortada y bigote bien atusado, recuerda al de Santiago Rusiñol. La abuela de Carmen aparece tras él, de pie, vestida de negro, el rostro ovalado, la mirada recta y algo triste y el aspecto bondadoso. Al parecer marido y mujer eran de temperamento muy diferente. Él podía tener reacciones desaforadas. En cierta ocasión la portera del inmueble llevaba toda la mañana cantando una canción de moda cuyo estribillo decía «Ay, tápame, tápame, tápame». Don Eduardo trabajaba en su estudio y cada vez le resultaba más difícil lograr la concentración necesaria para pintar hasta que, furioso, bajó de cuatro en cuatro el tramo de escaleras hasta alcanzar la portería con una manta en la mano lanzándosela a la sorprendida portera nada más verla: «¡Venga, tápese de una vez!». Por el contrario, la abuela de Carmen era de natural nada colérico (y así la retrata Laforet en Nada) y disfrutaba hablando y contando historias familiares.
El padre de la escritora, Eduardo Laforet Altolaguirre, primogénito de la familia Laforet, había nacido en Castellón el 20 de julio de 1891. Cuando sus padres llegaron a Barcelona tenía unos ocho o nueve años. Poco después inició sus estudios de bachillerato en las Escuelas Pías, donde obtuvo unas notas excelentes.8 Lo terminó a los dieciséis años y se matriculó en la Facultad de Ciencias exactas, físicas, químicas y naturales, ubicada también en el edificio de la universidad, pero algo debió de suceder para hacerle cambiar de orientación. Lo más probable es que el hecho de obtener una plaza de profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid le llevara a trasladar su expediente a la capital de España y allí se matriculara en arquitectura. Terminaría sus estudios en 1916, recién cumplidos los veinticinco años. Pero nada sabemos de esa juventud a caballo entre Barcelona y Madrid en la que no faltarían las conquistas amorosas. La primera noticia en firme que tenemos de él lo sitúa en Toledo, donde ejerció temporalmente como profesor de dibujo en la Escuela Normal Superior.9 Allí conoció a una joven con mucho encanto llamada Teodora Díaz Molina. Ambos procedían de familias numerosas. La familia de Teodora tenía, sin embargo, un origen mucho más modesto y con un acusado, al parecer inflexible, sentido del deber. Su padre, Juan José Díaz, natural de Carriches, era guarda de una importante finca rural en Carmena, a cuarenta kilómetros de Toledo. Su madre, y abuela de la escritora, se llamaba Mercedes Molina y había nacido en Carmena, donde también habían nacido sus padres.
Teodora era la séptima de los ocho hijos habidos del matrimonio.10 El hecho de ser la penúltima en nacer le facilitó mucho las cosas, pues disfrutó de una mayor libertad e independencia que sus hermanos mayores. Pudo estudiar magisterio en Toledo, la única carrera entonces al alcance de una joven con afición al estudio y pocos recursos económicos. Pero Teodora nunca ejercería la profesión para la que se preparaba, porque fue entonces cuando conoció a Eduardo, en la Escuela Normal de la ciudad, y se enamoró profundamente de él. La joven quedó deslumbrada con el atractivo y la seguridad que desprendía Eduardo Laforet Altolaguirre. Era un hombre apuesto, de cuerpo atlético y muy aficionado al deporte: practicaba la natación, el ciclismo, el montañismo, el tiro al blanco... Pero también sabía disfrutar de la música, la pintura y la fotografía. Un hombre, en fin, con muchas aficiones y un gran atractivo personal cuya presencia nunca pasaba desapercibida entre el sexo femenino. Teodora y Eduardo se casaron después de un corto noviazgo, en pleno verano, el 4 de agosto de 1919, naturalmente en Carmena. Ella tenía diecinueve años (había nacido el 11 de septiembre de 1900) y él veintiocho, nueve años más. A la boda asistieron innumerables parientes de Teodora.11 La leyenda familiar dice que la novia se casó a la antigua usanza, de negro y con mantilla castellana, una mantilla corta de encaje, como imponía la severa tradición campesina. En todo caso, la joven estaba más que dispuesta a emprender una nueva y larga vida junto a su apuesto marido.
Dos años después, el 6 de septiembre de 1921, nacía en Barcelona la primera hija del matrimonio. Teodora dio a luz a mediodía en el domicilio de sus suegros, donde ambos vivían. La pareja se había trasladado a la Ciudad Condal con el fin de instalarse provisionalmente bajo el paraguas profesional de don Eduardo, y a la espera de alguna plaza en propiedad. Bautizaron al bebé en la catedral y le dieron, como era costumbre, el nombre de su madrina y abuela paterna, Carmen. La primogénita de la nueva familia Laforet pasó los dos primeros años de su vida en casa de los abuelos paternos, rodeada de cuadros, bocetos y pinceles, respirando un aire impregnado de resina y aguarrás. «Mi infancia estuvo llena de referencias a pintores y escultores», recordaría en su madurez la novelista, en una de las dos breves autobiografías que se le conocen.
Y es que, en efecto, la vocación por el dibujo y la pintura parecía haber marcado a los Laforet: según la leyenda el bisabuelo habría trabajado en un taller de pintura como dorador de marcos, el abuelo era pintor, y dos de sus hijos serían profesores de dibujo (y uno de ellos, Mariano, también pintor como su padre).12 Y será un espacio recurrente en las novelas de la escritora, siempre vinculadas al mundo de la pintura, o del arte: Román, el tío de Andrea (en Nada) es violinista y posee su estudio en la buhardilla de la casa de la calle Aribau, pero su hermano Juan es pintor y recibe a algunos alumnos en parte de lo que fue el antiguo estudio del abuelo; en La isla y los demonios, el coprotagonista de la novela, el maduro y bohemio Pablo, de quien Marta Camino se enamora, es pintor y Martín, el protagonista tanto de La insolación como de Al volver la esquina, las dos últimas novelas de la escritora, de nuevo es un pintor de éxito. Todos, sin embargo, son artistas que tienen en común el haber perdido su aliento creador (o no lo tuvieron nunca, como Juan) arrastrando una confusa leyenda de luces y sombras. En todo caso, no es de extrañar que la aspiración secreta de la primogénita de la familia Laforet-Díaz (hasta entonces dominada por los varones) fuera llegar a ser una gran pintora,13 y de hecho el tratamiento que recibe la pintura en sus novelas, o en alguna reseña de exposiciones de amigos pintores, tiene la sensibilidad de quien se siente muy cerca de ella.
La estancia de Carmen Laforet, siendo un bebé, en Barcelona no pudo ser más grata. Ese primer recuerdo, al que se añadiría una segunda visita en 1930, sería el epicentro de su nostálgico regreso a la ciudad muchos años después, en busca del paraíso infantil que allí había conocido. Y es que fue la primera nieta llegada a la familia Laforet y por ello se convirtió en el centro de las atenciones y delicadezas de sus tíos y abuelos. La escritora siempre sentiría por estos últimos verdadera devoción: «Las personas a quienes más quise de mi familia fueron mis abuelos paternos (aunque los vi poco)», le confesaría de adulta a su amigo Ramón J. Sender.14
La oportunidad que estaba esperando el padre de la futura novelista no tardaría en llegar. Fue en 1923, cuando quedó vacante en Las Palmas de Gran Canaria una plaza de dibujo en la Escuela de Peritos Industriales y él la solicitó. Su nombramiento fue confirmado por una real orden firmada por Alfonso XIII. Allí anclaría el padre de Carmen Laforet después de intentarlo en Madrid y Barcelona, aunque su carácter inquieto y aventurero no estaba hecho para la vida familiar. La nueva familia, compuesta por Eduardo, Teodora (embarazada de su segundo hijo) y la pequeña Carmen, viajó a la capital canaria a primeros de noviembre de 1923 a fin de que el primero pudiera tomar posesión de su plaza al iniciarse el curso académico, incorporándose de inmediato. A Las Palmas llegó un hombre de treinta y dos años, con su mujer de veintitrés y una niña de dos, después de un viaje de diez o doce días en barco bordeando la costa, primero mediterránea y después atlántica: Barcelona, Valencia y Cádiz. Tras permanecer un día de descanso en la capital gaditana los tres harían la travesía hasta Las Palmas, final de viaje. Viajaron cargados con el ajuar de novia de Teodora, los bártulos paternos y una valiosa tela atribuida al pintor Murillo, regalo de boda de los abuelos, y tal vez el cuadro más valioso que colgaba de las paredes de su casa de Aribau. Se trataba de una Purísima del tamaño de las que se muestran en el museo del Prado aunque con un pequeño desgarrón entre los dedos enlazados de la Virgen de tal forma que podía dar la impresión de estar fumando, y ese era un comentario habitual en la familia. En el anverso del cuadro podía leerse: «Para nuestros hijos Eduardo y Teodora con cariño. Firmado: Eduardo Laforet y Carmen Altolaguirre». Al llegar a Las Palmas el matrimonio no conocía a nadie en la ciudad, pero en ese momento tampoco eso preocupab...