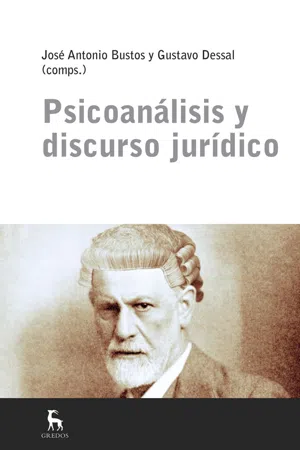![]()
HACERSE CARGO: CULPA Y RESPONSABILIDAD
LUIS SEGUÍ
I
Como ha señalado nuestro colega Gustavo Dessal, el psicoanálisis no es solo un método de tratamiento de los problemas psíquicos, sino también una teoría de la subjetividad. También ha señalado que tanto el derecho como el psicoanálisis buscan la verdad del acto, cada uno en su ámbito, e incluso comparten una cantidad de conceptos —libertad, responsabilidad, culpa, demanda, verdad, ley, castigo o transgresión— cuya homofonía no debe, sin embargo, confundir acerca de su significado. Ambos discursos aspiran a la producción de saber ocupándose del mismo sujeto, un sujeto cuya ilimitada variedad de comportamientos produce consecuencias merecedoras de la atención de los juristas tanto como de los psicoanalistas. No obstante, sostener que ambas disciplinas se refieren al mismo sujeto no implica desconocer que existe una diferencia radical entre los dos: mientras que para el derecho el inconsciente difícilmente se tiene en cuenta en el momento de juzgar un acto, el psicoanálisis no concibe al sujeto sino como sujeto del inconsciente, con las consiguientes diferencias al tiempo de situar la culpa y la responsabilidad. Es evidente que una y otra adquieren una mayor notoriedad mediática en cuanto se refieren a hechos lesivos concernientes a la jurisdicción penal, dada la evidente trascendencia pública de los actos criminales. Sin embargo, los diferentes grados en los que culpa y responsabilidad pueden presentarse en cada caso no se limitan al derecho público, sino que se extienden al conjunto del ámbito jurídico, en cuanto las acciones humanas tienen consecuencias tanto si se dirimen conflictos que chocan con el interés público como cuando se trata de intereses privados. De ahí, pues, la pertinencia de ilustrar con ejemplos de diverso carácter la también distinta funcionalidad con la que operan ambos conceptos, atendiendo al común denominador del hacerse cargo, es decir, asumiendo que todo acto de un sujeto —y ello incluye las omisiones—, así como las palabras, produce consecuencias. Consecuencias de muy diverso alcance, pero de las que los sujetos protagonistas deben responder.
Y dado que el hilo conductor a través del cual se extiende esta exposición es el concepto de responsabilidad, conviene recordar que tanto este sustantivo como el adjetivo responsable son relativamente recientes en términos históricos, ya que ambos aparecen con posterioridad al año 1700. Como ha señalado el profesor Manuel Cruz, el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Joaquín Corominas data la primera aparición documentada de responsable en 1737; en inglés se registra responsability a partir de 1787, y en francés, responsabilité, en 1798. La historización de estos términos cobra importancia porque su emergencia es contemporánea con ese fenómeno de «aceleración histórica» conocido como Ilustración, y en especial si se tiene en cuenta el período transcurrido entre la primera y la segunda revoluciones industriales, que coincide igualmente con el ciclo político revolucionario que se extiende desde Inglaterra hasta Francia para, a continuación, atravesar el océano y recorrer el continente americano de norte a sur. Simultáneamente a la exaltación del individualismo y al descubrimiento —por llamarlo así— de la ciudadanía, se planteó la cuestión del alcance de la responsabilidad que cada cual podía asumir en relación con sus actos, dando origen a una teoría y una doctrina jurídica sobre la responsabilidad civil —conviene recordar que las relaciones obrero-patronales se regulaban entonces por la vía civil, y era inexistente aún lo que se llama actualmente «derecho laboral o social»—, y otra relativa a la responsabilidad penal, para cuya construcción y desarrollo fue determinante la obra de Cesare Beccaria De los delitos y las penas, aparecida en 1764 y que mereció de inmediato la atención de los inquisidores, que lo incluyeron con urgencia en el Index de libros satánicos. Este texto, fundador del derecho penal de la modernidad, instauró el axioma cognitationis poenam nemo patitur —el pensamiento no delinque— que sancionó el derecho a la libertad de conciencia que dos siglos antes había anticipado el Edicto de Nantes, con el que Enrique IV había intentado basar la convivencia entre calvinistas y católicos, y que para el papa Clemente VIII era «la peor cosa del mundo». Pero si bien en términos jurídicos nadie puede ser acusado por lo que piensa, este principio no tiene su equivalente en el psicoanálisis, donde el pensamiento sí delinque en cuanto el sujeto debe hacerse moralmente responsable del contenido de sus pensamientos, como igualmente ocurre con el contenido de los sueños, puesto que —como ha señalado Gustavo Dessal— en el inconsciente no hay registro de la diferencia entre deseo y acto. La diferencia sustancial consiste en que mientras que en el ámbito del derecho la transgresión de la ley acarrea una sanción, sea esta penal o civil, decidida por un juez en función del grado de culpa imputable al transgresor y a la responsabilidad que le atribuya, el psicoanálisis asigna al sujeto el papel de juez de sí mismo.
Hay que destacar que Sigmund Freud se ocupó tempranamente de las motivaciones de los delincuentes y su relación con los procesos inconscientes. En 1906 pronunció en Viena una conferencia, invitado por el profesor de jurisprudencia Alex Löffler, que después se editó con el título «La indagatoria forense y el psicoanálisis», cuyo tema volvió a abordar en trabajos posteriores. En 1916, en el artículo «Algunos tipos de carácter dilucidados en el trabajo psicoanalítico», sostuvo que en ciertos casos es el sentimiento de culpa previo a la comisión del delito el que impulsa al sujeto a ejecutarlo. En 1930 criticó severamente, en otro artículo titulado «La peritación forense en el caso Halsmann», la vulgarización de su teoría del Edipo por parte de juristas y peritos intervinientes en el proceso en el que se acusaba a un joven del asesinato de su padre. Jacques Lacan, a su vez, daría testimonio en los años treinta del siglo pasado de su interés por los casos criminales en su tesis De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, así como en el texto «Motivos del crimen paranoico: el crimen de las hermanas Papin», dedicado a comentar el doble asesinato protagonizado por Christine y Léa Papin por los mismos años. En 1950, Lacan presentó junto con Michel Cénac la ponencia «Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología», en la XIII Conferencia de Psicoanálisis en Lengua Francesa, donde denunciaba cómo se iba imponiendo en la criminología y el derecho penal una «concepción sanitaria» tendente a depositar en la psiquiatría la determinación de la responsabilidad, ignorando la condición humana del sujeto sometido a la ley. Sostenía Lacan igualmente en esta ponencia que el castigo es ineficaz como medio para la rehabilitación y la reinserción social del condenado, a menos que el sujeto haya asumido la responsabilidad subjetiva por su acto; o, dicho de otro modo, para él era fundamental para emprender cualquier posible vía de reinserción social que los sujetos concernidos consigan integrar en su propia historia el hecho delictivo ejecutado.
II
La constatación de que la condición humana no predispone a los hombres a la sujeción voluntaria de las pulsiones obliga a preguntarse por qué, a pesar de ello, el sujeto es capturado por el discurso de la ley, un discurso que le es ajeno en tanto que su naturaleza animal le impulsa a dar satisfacción a sus instintos. Para intentar explicar esta paradoja, Sigmund Freud construyó el mito del asesinato del padre como origen de la ley, una variante de las teorías contractualistas de las que participaban, con matices, Althusius, Hobbes, Spinoza, Pufendorf, Locke o Rousseau, pero también Kant, y mucho más recientemente John Rawls, aunque para estos últimos el paso al estado civil obedecería más a un imperativo moral que al mero utilitarismo. El mito freudiano es un relato en el que se cuenta que, después de aquel crimen primordial, los hermanos parricidas pactaron no matarse entre sí y respetar la prohibición del incesto, un pacto que sin embargo no borra completamente la huella de aquel asesinato primigenio, y condena a las generaciones futuras a cargar con la culpa por aquella deuda simbólica. El paso del estado de naturaleza a la cultura está representado por el advenimiento de un sujeto hablante, sexuado y consciente de su condición de mortal. De ahí que el psicoanálisis, cuando se refiere al sujeto, no alude a una presunta naturaleza humana, sino a la condición humana, porque al incorporarse a la lengua, el sujeto abandona precisamente aquello que lo hacía natural. Así, independientemente del contenido mitológico de la narración freudiana, imposible de verificar históricamente, el malestar que padecen todos los sujetos como consecuencia de haber tenido que reprimir sus pulsiones coincide con la emergencia del primer derecho. Walter Benjamin llamó «violencia fundadora» a aquel acto de fuerza del que surgió el pactum societatis, por el que los hombres acordaron no matarse entre ellos, seguido del pactum subjectionis, que delegaba en un poder externo el uso de la «violencia conservadora» que asegurase la convivencia. Hay una ley que se le impone a cada uno como un fenómeno estructural, inconsciente, esa zona oscura desatendida en general por el discurso jurídico, ante la cual el sujeto ha de comparecer como culpable para responder por esa deuda simbólica «que no cesa de pagar cada vez más en su neurosis». Y hay otra ley, la que contiene el corpus iuris, el derecho positivo mediante el cual el poder del Estado regula la convivencia social. Como en tantas otras ocasiones, es en la mejor literatura donde se pueden hallar ejemplos que ilustran acerca de este sentimiento inconsciente de culpa. Freud gustaba de citar tres grandes textos clásicos para ilustrar la pervivencia del mito y sus consecuencias trágicas: tanto en Edipo como en Hamlet y en Los hermanos Karamázov, el talento de Sófocles, Shakespeare y Dostoievski se plasmó respectivamente en sendos crímenes parricidas en los que, además, está presente la motivación sexual. El proceso, de Franz Kafka, comienza cuando dos policías acuden al domicilio de Joseph K para anunciarle que está arrestado, y que «se ha iniciado la instrucción de su proceso, del que se le informará de todo a su debido tiempo». Ante las protestas de inocencia de Joseph K, uno de los policías le responde: «los que nos mandan [...] no tratan, por así decirlo, de localizar la culpabilidad entre la población, sino que, como dice la ley, se sienten llamados por la culpabilidad y entonces nos mandan a nosotros, los guardianes». La metáfora contenida en esta obra genial alude, precisamente, a esa culpa inconsciente de la que nada sabe el sujeto y que, sin embargo, los encargados de hacer cumplir la ley —agentes del superyó— huelen a distancia.
En un texto muy conocido de Sigmund Freud —¿Por qué la guerra?, del año 1932— escrito para contestar a una interpelación formulada por Albert Einstein, Freud sostenía que «una comunidad humana se mantiene unida merced a dos factores: el imperio de la violencia y los lazos afectivos, llamados identificaciones». Quería significar que el lazo social —la argamasa que mantiene unido a un grupo humano— se sostiene, fundamentalmente, en la vinculación afectiva entre sus integrantes, y cuando esa cohesión se debilita o desaparece, el discurso del amo se impone mediante la coerción. La transgresión de la ley debe ser reprimida y castigada, de un lado para evitar fenómenos de imitación, pero también para poner en acto la presencia de ese Otro que penaliza a aquellos en quienes han fracasado lo que los juristas denominan «frenos inhibitorios», y que el psicoanálisis llama superyó. Freud no se engañaba acerca de la condición humana, como lo revela la lectura de El malestar en la civilización, un texto de madurez donde escribe que «el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo». Es preciso señalar, sin embargo, que agresividad y violencia no son lo mismo, aunque en ocasiones es difícil establecer los límites entre una y otra. La agresividad es común a todos los seres vivos, y por lo que se refiere a los sujetos hablantes, sexuados y mortales, se trata de una encrucijada estructural en la que —como explica Lacan en su texto La agresividad en psicoanálisis— esta aparece como «una tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos narcisista». Esa configuración imaginaria de la agresividad no llevará necesariamente al pasaje al acto violento si —como tendencia— es eficazmente reconducida para que las personas concernidas puedan incluirse en un lazo social normal, un espacio donde el malestar, que siempre existirá, no desemboque en la perversión o en el abismo sin fondo de la psicosis. El mismo Freud definió como «angustia social» la generada por la amenaza de castigo por parte del Otro social, tan solo mitigada por la presencia de un superyó capaz de interiorizar el principio de autoridad en cada uno de los miembros de la comunidad. Advirtió también, sin embargo, que ni la amenaza de castigo ni el reproche social eran suficientes para evitar que los hombres liberasen esa «hostilidad primaria y recíproca» que pervive desde el principio de los tiempos, sin duda más próxima a la concepción hobbesiana del homo homini lupus que a una visión idealizada de la condición humana. A partir de las últimas décadas del siglo XX, a la par con el proceso globalizador, es perceptible el cuestionamiento, en ocasiones radical, de muchas instituciones en las que tradicionalmente se confiaba como pilares de la convivencia y el orden social: la familia, las iglesias, el sistema escolar e, incluso, las estructuras jurídico-institucionales en su conjunto. Esta crisis obliga a interrogarse acerca del modo en que se inscriben las instituciones en la subjetividad, y también por las causas que influyen para que se opere lo que el profesor e integrante de la École National de la Magistrature de Francia, Denis Salas, ha denominado «la desimbolización» de las instituciones. O, dicho de un modo más simple, a partir de cuándo, si es que es posible cifrarlo aunque sea aproximadamente, los ciudadanos dejan de tener respeto por ese orden simbólico cuya expresión más acabada es la ley.
III
A finales del siglo XVIII Jeremy Bentham irrumpió en la filosofía del derecho y la teoría del lenguaje intentando conciliar los conceptos de claridad, verdad y certeza. Si bien en la primera edición de su Teoría de las ficciones, Bentham mezclaba en un totum revolutum los errores producto de la ignorancia, las falsedades intencionadas y las ficciones legales destinadas a resolver situaciones de hecho, sosteniendo que «una ficción es una falsedad arbitraria emitida por un juez para dar a la injusticia el color de la justicia», la evolución de su pensamiento le condujo a teorizar una articulación mucho más afinada de su teoría del lenguaje en relación con las ficciones. Las ficciones ya no son rechazadas de plano, sino que se reconocen como imprescindibles para el funcionamiento del ordenamiento jurídico. La preocupación de Bentham por conciliar la relación entre la verdad, la precisión y la certeza, al tiempo de juzgar las acciones humanas, común a los filósofos y a los juristas desde la Antigüedad clásica, ocupó un sitio de privilegio entre los escolásticos. Fue santo Tomás, siguiendo a san Agustín, quien empleó la expresión fictio figura veritatis —la ficción es una figura de la verdad— y fueron los canonistas en su búsqueda de la palabra verdadera quienes reconocieron primero la importancia de las ficciones y su carácter instrumental. El axioma de que la ficción es una figura de la verdad muestra que los doctores de la Iglesia sabían que, para que la palabra fuera aceptada como verdadera induciendo así a la creencia y a la obediencia, debía ser acompañada de un efecto simbólico que complementase las insuficiencias del lenguaje; la palabra que dice la ley debe ser vero símil: similar a la verdad.
Si el psicoanálisis es una práctica de la palabra, el derecho no lo es menos. Aunque la lógica jurídica se esfuerza por proporcionar reglas que garanticen la coherencia del conjunto del sistema, sus impulsores reconocen que —al menos por ahora— la ciencia jurídica no está en condiciones de elaborar herramientas conceptuales como aquellas de que se sirven las matemáticas o la física. Y ello a pesar de los intentos de algunos seguidores de Georg von Wright, como los argentinos Carlos Alchourron y Eugenio Bulygin, que se han servido de la lógica deóntica para el estudio no solo de las normas, que son prescriptivas, sino también de las proposiciones normativas, que son descriptivas, mediante la aplicación de cálculos formales que permitan explicar racionalmente el proceso de sistematización del derecho eliminando las contradicciones y asegurando su coherencia interna. Se trata de una cuestión que atraviesa el discurso jurídico y que es abordada desde distintas estrategias, según las tendencias, pero que acaba siempre en lo que Norberto Bobbio define como «la parte crítica común e indispensable a toda ciencia [...] el análisis del lenguaje, en especial de aquella parte del mismo que atañe específicamente a la ley, y que es el lenguaje del legislador». Bobbio coincide con los lógicos en que el derecho no es una ciencia experimental susceptible de verificar comportamientos empíricamente constatados del universo de la física o de la naturaleza, sino que se trata de regular comportamientos futuros de sujetos, y rechaza que la jurisprudencia pueda ser equiparada a una ciencia formal, ya que tiene como objeto «un contenido determinado de un determinado discurso, el del legislador o de las leyes, y no la forma de cualquier posible discurso». La plenitud hermética del derecho —la pretensión de que el corpus iuris no tenga fisuras— es una construcción puramente imaginaria propia de los hacedores de leyes que, poseídos por el horror vacui, pretenden encerrar en la letra de la ley todas las hipótesis imaginables relativas al comportamiento de los sujetos en sociedad. Desde el punto de vista psicoanalítico se diría que esta actitud se asemeja bastante al comportamiento de los neuróticos obsesivos, para quienes la Verleugnung —la denegación— opera como una barrera protectora contra la duda, la inseguridad y la incerteza que amenazan aquello que el discurso jurídico se atribuye como proveedor de sentido y garante del orden social. Sin embargo, el lenguaje del legislador es necesariamente incompleto, y al tiempo de aplicar las normas, estas requieren una interpretación por parte del juez, una labor que para Bobbio comienza por algo que está «más allá...