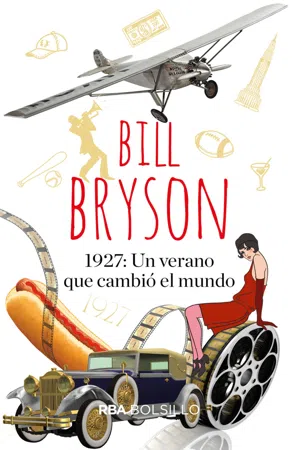
- 624 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
1.927: Un verano que cambió el mundo
Descripción del libro
El verano de 1927 estuvo lleno de hazañas legendarias, villanos, inventos revolucionarios, catástrofes y decisiones trascendentales: Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en avión por primera vez, Al Capone llegó al momento álgido de su poder, nacieron la televisión y el cine sonoro, el Misisipi causó la mayor inundación de la historia estadounidense y la Reserva Federal cometió el error que precipitaría la Gran Depresión. En esos pocos meses, Estados Unidos y el mundo cambiarían para siempre.Con su ingenioso talento narrativo, Bill Bryson recoge estas y otras muchas historias para recrear un periodo memorable de la humanidad.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a 1.927: Un verano que cambió el mundo de Bill Bryson, Ana Mata Buil en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Historia y Historia de Norteamérica. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
HistoriaCategoría
Historia de NorteaméricaAGOSTO
LOS ANARQUISTAS
Nunca he visto, nunca he oído, ni siquiera he leído que en la historia haya habido jamás algo tan cruel como este tribunal.
NICOLA SACCO cuando lo condenaron a muerte
20
Poco después de que dieran las tres de la tarde de un día soleado y cálido de abril de 1920, dos empleados de la fábrica de calzado Slater & Morrill, en la parte sur de Braintree, Massachusetts, tomaron una calle polvorienta y empinada que iba de las oficinas de la empresa a Railroad Avenue y desde allí siguieron hasta un almacén separado de la fábrica, que quedaba a unos 180 metros, en Pearl Street. Frederick Parmenter era liquidador de sueldos, Alessandro Berardelli era su guardaespaldas. Transportaban 15.776,51 dólares en efectivo en dos cajas metálicas, la paga semanal de quinientos empleados. De camino, tenían que pasar por delante de otra fábrica de calzado, Rice and Hutchins, que ocupaba un edificio de cinco plantas pegado a la calzada. La sombra del edificio daba un toque sombrío e inquietante a la escena.
Cuando Parmenter y Berardelli pasaron junto a la fábrica de Rice and Hutchins, dos hombres que merodeaban por allí se adelantaron y les exigieron que les entregaran las cajas fuertes. Antes de que Berardelli pudiera protestar, uno de los ladrones le pegó tres tiros. A Berardelli se le doblaron las rodillas y cayó hacia delante sobre las manos, con la cabeza colgando. Tosió sangre y empezó a respirar con dificultad. El delincuente que empuñaba la pistola se volvió entonces hacia Parmenter, que no daba crédito a sus ojos, y le disparó. Abrumado y gravemente herido, Parmenter soltó la caja del dinero y anduvo a trompicones por la calzada en un intento reflejo de huir. Uno de los ladrones (los testigos no se ponen de acuerdo en cuál de los dos fue, o si en realidad se trataba de un tercer asesino que apareció en ese momento) siguió a Parmenter hasta el centro de la calle y a sangre fría le disparó por la espalda una sola bala. Uno de los delincuentes (de nuevo, los testigos no se ponen de acuerdo en cuál de ellos) se dirigió a Berardelli, que estaba hecho un ovillo, y le pegó dos tiros a bocajarro. Lo mató.
Un coche azul en el que es probable que hubiera otros tres hombres llegó a toda velocidad, recogió a los ladrones con las cajas del dinero y aceleró para huir siguiendo las vías de la empresa ferroviaria New York, New Haven & Hartford Railroad. Mientras tanto, los delincuentes iban disparando a quienes se los quedaban mirando. Todo el incidente duró poco más de un minuto. Como muestra de lo rápido e impactante que fue el robo, baste decir que los testigos ni siquiera estaban seguros de cuántos hombres armados habían visto ni quién había disparado a quién.
Nadie habría podido imaginar que ese asesinato, a sangre fría pero bastante común en esa época, perpetrado en una callejuela del sur de Braintree, fuese a captar la atención del mundo entero, pero lo que ocurrió allí ese día convirtió la escena del crimen en la más significativa de la década de 1920. En la actualidad apenas quedan rastros de esa tarde. Los edificios de la fábrica hace tiempo que desaparecieron, igual que las cafeterías y los pequeños establecimientos que salpicaban la calle. Braintree ya no es un pueblo industrial, sino un agradable barrio residencial, veinte kilómetros al sur de Boston. Pearl Street es ahora una calle ancha y concurrida, con carriles laterales y semáforos elevados que cuelgan por encima de la calzada. El lugar en el que fueron abatidos Parmenter y Berardelli se ha convertido en el emplazamiento de un centro comercial de barrio, Pearl Plaza, flanqueado por un supermercado Shaw’s y una tienda de artículos de oficina e informática, Office Max. Al lado de un paso elevado para cruzar las vías, que no existía en 1927, hay un pequeño monumento en recuerdo de las dos víctimas del crimen, erigido en 2010 en el noventa aniversario del robo.
Berardelli murió en la misma escena del crimen. Tenía cuarenta y cinco años e, igual que los dos hombres a quienes acabaron culpando de su asesinato, era de Italia. Trabajaba para Slater & Morrill desde hacía un año y tras su muerte dejó viuda y dos hijos. Parmenter murió en el hospital municipal Quincy a la mañana siguiente. Acostumbraba ir a misa y era muy apreciado por sus compañeros de trabajo. También dejó viuda y dos hijos al morir. Eso es casi todo lo que se sabe de las dos víctimas.
El coche de la fuga, un Buick robado, se encontró abandonado en un bosque llamado Manley Woods dos días después. Por esas fechas, la policía buscaba a los perpetradores de otro robo a mano armada de características parecidas en la localidad cercana de Bridgewater, ocurrido la Nochebuena del año anterior. El jefe de la comisaría de policía de Bridgewater, Michael E. Stewart, decidió, sin pruebas fundadas, que en ambos casos los culpables eran anarquistas italianos. Descubrió que un hombre de tendencias radicales llamado Ferruccio Coacci vivía cerca de donde fue hallado el coche de la fuga y, por ese motivo, lo convirtió en el principal sospechoso. Tal como apuntó el New Yorker con socarronería tiempo después, Stewart llegó a la conclusión de que «después de un robo a mano armada y varios asesinatos, lo normal es que el asesino abandonase el coche prácticamente en la puerta de su casa».
Aunque oficialmente Stewart era el jefe de policía de Bridgewater, el nombre del cargo da a entender una escala de operaciones que excedía de manera considerable la realidad. La «fuerza policial» de Stewart era un único ayudante a media jornada. El propio Stewart no se había formado para la investigación de asesinatos y apenas tenía experiencia en delitos graves. Sin duda, eso explica por qué lo investigó con tanto entusiasmo. Era la oportunidad de su vida.
No tardaron en descartar a Coacci como sospechoso: había regresado a Italia. En su casa vivía entonces un tal Mario Buda, de modo que Stewart, de carácter obstinado, trasladó a él sus sospechas. Al enterarse de que Buda había llevado un coche al mecánico de Elm Square, en la zona oeste de Bridgewater, el jefe de policía dio instrucciones precisas para que el propietario del taller lo telefoneara en cuanto Buda se presentase a buscar el vehículo.
Una tarde, tres semanas después, se produjo por fin la llamada de teléfono. El dueño del taller mecánico le contó a Stewart que Buda y otros tres hombres acababan de ir a buscar el coche, pero que se habían marchado de manos vacías porque aún no estaba listo: Buda y un hombre se habían ido en una moto con sidecar, y los otros dos hombres andando. Se creía que los dos tipos que iban a pie pensaban ir a Brockton en tranvía, así que Stewart alertó a la policía de esa localidad. Cuando el tranvía llegó a Brockton, se montó en él un policía, que registró a los pocos pasajeros que había y detuvo a dos italianos con aspecto nervioso: Bart Vanzetti y Nicola Sacco. El policía descubrió que llevaban pistolas cargadas y una cantidad considerable de municiones, algunas de ellas, para otro tipo de armas distintas de las que llevaban encima. También ocultaban panfletos anarquistas.
Para el jefe de policía Stewart, eso fue suficiente. A pesar de que ninguno de los dos hombres tenía antecedentes penales y a pesar de que Stewart carecía de pruebas que indicaran que alguno de ellos había estado en las inmediaciones de la parte sur de Braintree en el momento del crimen, los acusaron de asesinato.
Eran malos tiempos para ser radical o extranjero en Estados Unidos, y desde luego, tiempos peligrosos para ser las dos cosas a la vez. Estados Unidos estaba a punto de enfrascarse en algo que se denominó Terror Rojo. En 1917 y 1918 el Congreso había aprobado dos leyes asombrosamente restrictivas, una ley de espionaje y una ley de sedición. Juntas, permitían aplicar penas severas a todos aquellos que fuesen declarados culpables de mostrar casi cualquier tipo de falta de respeto hacia el Gobierno de Estados Unidos, incluidos sus símbolos: la bandera, los uniformes militares, los documentos históricos o cualquier otra cosa que en teoría honrara la gloria y dignidad de los Estados Unidos de América... Y las leyes se impusieron con un celo y una dureza ejemplares. «Podían encarcelar a un ciudadano por criticar a la Cruz Roja mientras cenaba en su casa», apuntó un comentarista. A un párroco de Vermont lo condenaron a quince años de cárcel por repartir una docena de panfletos pacifistas. En Indiana, un jurado tardó apenas dos minutos en dejar en libertad a un hombre que había disparado a un inmigrante por hablar mal de Estados Unidos.
Por absurdo que parezca, resultaba más peligroso decir cosas desleales al país que hacerlas. Una persona que se negase a obedecer el proyecto de ley podía ser encarcelada un año, mientras que una persona que instara a otros a desobedecer el proyecto de ley podía cumplir veinte años de pena en la cárcel. Más de mil ciudadanos fueron encarcelados por la aplicación de la ley de espionaje durante los primeros quince meses que estuvo en vigor. Costaba saber qué podía ser conflictivo y qué no. A un director de cine llamado Robert Goldstein lo metieron en prisión por presentar a los británicos de manera desfavorable en una película sobre la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El juez reconoció que el enfoque habría sido «permitido o incluso recomendable» en una época normal, pero «en este momento de emergencia nacional», Goldstein no tenía «derecho alguno de subvertir los propósitos y el destino de la nación». Por insultar a un ejército extranjero de hacía 150 años, Goldstein recibió una condena de doce años de cárcel.
Aunque las leyes de espionaje y sedición se habían planteado solo como medidas de guerra, las cosas empeoraron cuando se firmó la paz. La vuelta a casa de dos millones de soldados en busca de trabajo y el desmantelamiento simultáneo de la economía bélica produjo una grave recesión en Estados Unidos. Las tensiones raciales estallaron en revueltas en dos docenas de ciudades, a las que los negros se habían desplazado con la esperanza de encontrar un trabajo mejor. En Chicago, donde la población de color se había duplicado en una década, un joven negro que se quedó dormido en una balsa en el lago Michigan y recaló por casualidad en una playa para blancos fue apedreado hasta morir por una horda de blancos. El altercado provocó dos semanas de revueltas aún más enfurecidas en las que asesinaron a treinta y ocho personas y se desmantelaron barrios enteros.
Al mismo tiempo, gran parte de la nación se veía sacudida por la inestabilidad industrial. Estibadores, relojeros, fabricantes de puros, peones de la construcción, obreros de las acerías, operadores de teléfonos, trabajadores de los ferrocarriles y del metro, mineros e incluso actores de Broadway dejaron de ir a trabajar. Un día de 1919, hasta dos millones de estadounidenses estaban de huelga a la vez.
Se culpó de las revueltas a los agitadores extranjeros y las organizaciones radicales como la de Industrial Workers of the World (IWW), conocidos como Wobblies [Tambaleantes], aunque no se sabe muy bien por qué. En Boston y en Cleveland, la policía ayudó a los ciudadanos a moler a palos a los manifestantes del Primero de Mayo, y después la policía de Boston también se puso en huelga (el acontecimiento que propulsó a Calvin Coolidge a la fama nacional). En el estado de Washington, Wesley Everest, un empleado de la IWW, fue acorralado en la calle por una muchedumbre, que le dio una paliza y le cortó los genitales. Cuando suplicó que pusieran fin a su suplicio, sus atormentadores lo subieron a uno de los puentes de la ciudad, lo dejaron colgando de una cuerda y luego le dispararon. Su muerte se declaró un suicidio. No se presentaron cargos.
En medio de semejantes conflictos, alguien (se suponía que un extranjero contrariado) empezó a mandar bombas. En Atlanta, una criada de la residencia del senador Thomas R. Hardwick, jefe del Comité de Inmigración del Senado, acababa de recoger un paquetito marrón y lo llevaba a la cocina cuando le explotó encima y le voló las manos. Al día siguiente, un empleado de Correos de Nueva York leyó la noticia del paquete bomba y se dio cuenta de que la descripción del paquete coincidía a la perfección con dieciséis envíos que había dejado aparte en la oficina de reparto porque no llevaban suficientes sellos. Todos los paquetes iban dirigidos a personalidades públicas influyentes: John D. Rockefeller, J. P. Morgan, el fiscal general A. Mitchell Palmer, el magistrado Kenesaw Mountain Landis, el juez supremo del Tribunal Supremo y varios gobernadores y congresistas. El remite de todos los paquetes era el centro comercial Gimbel Brothers, entre la calle Treinta y Dos y Broadway, en Manhattan. Después se descubrió que ya se habían enviado otros paquetes similares. Se produjo un incidente curioso cuando uno de los paquetes fue devuelto a Gimbel Brothers por falta de timbre. Un oficinista de Gimbel abrió la caja, examinó el extraño contenido (una botella de ácido, un temporizador y explosivos) y luego volvió a embalarlo, añadió los sellos que faltaban y lo envió otra vez. En total se localizaron treinta y seis bombas. Salvo por la desdichada sirvienta, nadie más resultó herido y no se detuvo a ningún culpable.
Sin embargo, ahí no acabó la cosa. Al cabo de poco más de un mes, en un atardecer apacible de un barrio acomodado y tranquilo de Washington, D. C., el fiscal general A. Mitchell Palmer y su esposa se preparaban para retirarse en su casa del número 2.132 de R Street NW, cuando oyeron un topetazo en la planta baja: «como si hubieran arrojado algo contra la puerta principal», dijo Palmer más adelante. Un instante después, la noche se iluminó por una explosión tremenda, que hizo volar por los aires la fachada delantera de la casa de Palmer y dejó a la vista todas las habitaciones, igual que una casa de muñecas. Los vecinos más próximos se cayeron de la cama por culpa de la onda expansiva. Se rompieron los cristales de las ventanas de varias manzanas a la redonda.
Tambaleándose entre el humo y el polvo, los Palmer (ambos milagrosamente ilesos) bajaron y se encontraron con una escena devastadora. Los cascotes resultantes de la explosión estaban por todas partes: colgando de los árboles, en medio de la calle, desperdigados por el césped y los tejados de los vecinos... Buena parte de la madera todavía humeaba. Por el suelo había panfletos anarquistas esparcidos de forma involuntariamente festiva.
Una de las primeras personas que llegaron a la escena del crimen fue el vicesecretario de la Marina, Franklin Delano Roosevelt, que vivía casi enfrente. Acababa de aparcar y meterse en casa después de pasar la velada fuera. Lo más probable era que el autor del atentado hubiese esperado agazapado entre las sombras hasta verlo llegar y luego hubiese procedido a colocar la bomba. Si Roosevelt hubiera llegado un minuto después, podría haber muerto en la explosión, y la historia de Estados Unidos habría sido muy distinta. Roosevelt se encontró con el señor y la señora Palmer rebozados de polvo de escayola y en estado de shock. El fiscal general hablaba con aire distraído con los pronombres arcaicos que se utilizaban en su infancia en el entorno cuáquero en el que se crio.
Saltaba a la vista que el autor del ataque había muerto hecho trizas a manos de su propia creación. Alice Longworth, que también estaba presente, indicó que «costaba no pisar fragmentos de ser humano ensangrentados». Una de las piernas del asesino apareció en el vano de una puerta en la acera de enfrente. La otra había quedado a quince metros de allí. Una sección grande del torso, con la ropa todavía adherida, se encontró colgando de la cornisa de una casa en una calle próxima. Otro pedazo de carne y cartílago indeterminado había impactado contra el cristal de una ventana y se había colado en la casa, aterrizando a los pies de la cama de Helmer Byrn, el ministro plenipotenciario de Noruega. La mayor parte del cráneo apareció a dos manzanas de distancia, en la S Street. Para acabar en ese lugar (tan lejano y más elevado), la parte superior de la cabeza del autor del atentado tenía que haber trazado una trayectoria de 30 metros de altura y 75 metros de longitud. Era una bomba muy ...
Índice
- Dedicatoria
- Prólogo
- 1927: UN VERANO QUE CAMBIÓ EL MUNDO
- Mayo: el chaval
- Junio: el crío
- Julio: el presidente
- Agosto: los anarquistas
- Septiembre: el final del verano
- Epílogo
- Bibliografía
- Notas sobre las fuentes e información adicional
- Agradecimientos
- Créditos de las fotografías
- Fotografías
- Notas