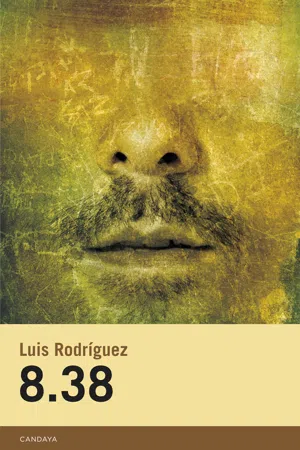JACINTA
Me llamo Jacinta. Tengo doce años.
Anoche soñé que Luis saltaba al vacío.
Luis Rodríguez, el escritor, se suicidó en el embalse de La Cohilla. En el sueño, me encontraba abajo, en el cauce seco del río Nansa, que no conozco, al pie de la cara externa de la presa. Una pared muy alta, cien metros, cóncava, salpicada de musgo y árboles horizontales bellísimos, castaños, que clavaban sus raíces en el cemento con esa naturalidad tan propia de los sueños. Miré al cielo. Luis estaba a cien metros y a la vez como mucho a cinco, sin embargo no veía su cara; no incorporé al sueño el rostro que aparece en la solapa de sus libros. Era él, sin duda.
Luis no dijo nada. Saltó. Ahora reparo en que no pareció importarme, no parecía importarnos a ninguno de los dos, que fuera a caerme justo encima. Sí recuerdo que era consciente de que Luis caía pensando que en una altura de cien metros seguramente alcanzaría una velocidad superior a los ciento cincuenta quilómetros por hora; eso y algo que había oído alguna vez, que cuando alguien se precipita desde cierta altura puede morir momentos antes de tocar el suelo de un paro cardiaco. Si es así, pensaba Luis cayendo, y el cerebro sobrevive al corazón nueve segundos, excepto en caídas con rotura de crisma, la posición de la cabeza en el suelo decidirá qué mirará esos últimos nueve segundos. Lo que era peor, le esperaban nueve segundos terribles si, tras el impacto, asomaba el arrepentimiento. Que yo supiera las cavilaciones de Luis en aquel trance es algo que solo me sorprende ahora.
No siendo al parecer esto suficiente, mientras Luis caía, tracé una raya con tiza desde todo lo alto que llegaba con la mano hasta el suelo. Es un culo, me dije. Miré hacia arriba. La pared ya no tenía musgo ni árboles. La pared era una espalda recta como el acantilado de un suicidio. No vi en Luis gesto alguno de complicidad (por otro lado lógico: se estaba suicidando), es más, pasó como una exhalación una sombra de duda, la sospecha de que Luis Rodríguez no hubiera sido el autor de sus novelas.
Le cuento el sueño a Claudio.
–Saltó al vacío –continúo–. Saltar tiene veintisiete acepciones. Podría haberte dicho se tiró, se arrojó, se dejó caer o, porque lo desconozco, se cayó. Luis me ha colonizado, ¿te das cuenta? Tropezar con un adverbio no te cambia la vida. Así comienza La herida se mueve. Luis contó en una entrevista que si parecía raro tropezar en un adverbio quizá lo fuera más tropezar antes, en la conjunción. Tropezar en un adverbio. Tropezar con un adverbio. Para mí no es lo mismo, decía; para ti, inconscientemente, tampoco. Otro asunto es que a mí me preocupe, que yo tropiece y tú no. Cada palabra, desde la más inocente y raquítica, si es que hay alguna, hasta punto, con cuarenta y siete acepciones, tiene una significación precisa, una sustancia propia, para cada uno de nosotros. Cuando leemos o escuchamos cenicero, padre, repugnante, no hay palabras que evoquen exactamente lo mismo a dos personas (padre, a dos hermanos, tampoco). Tropezar en, seguía diciendo, para mí supone un tropiezo en algo estático: uno tropieza en un sofá, o en un bordillo. En cambio, tropezar con me trae algo en movimiento: tropiezo con un amigo en el bar. No he acudido al diccionario para que me dé la razón, o para rectificar si no. Tropiezo con un adverbio, y aquí terminaba, porque quiero que el adverbio sea como alguien con quien tropiezo en la calle.
–Pues yo soñé que la gente flotaba en el aire. Parecían globos. La calle estaba sembrada de hogueras. Se conoce que el calor impedía que las personas cayeran y tocaran el suelo. Tocar el suelo suponía la muerte, una muerte horrible; sin embargo, todos tenían un aspecto relajado. Tú y yo no flotábamos, no me preguntes por qué. El caso es que cogimos una lámina metálica y la pusimos sobre una hoguera. Enseguida, una muchacha que nos sobrevolaba perdió altura y se acercó a la chapa; quitamos la chapa y la muchacha comenzó a arder. Era una antorcha humana, una bellísima y sonriente antorcha humana. Envuelta en llamas, la toqué. Fue como sumergir la mano en agua tibia.
Luis me ha colonizado. Quizá no sea exactamente eso. Es verdad que Magaldy cuenta que Luis se suicidó allí y de ese modo, luego no hace al caso; sí lo del cerebro, y la tiza.
El cerebro sobrevive al corazón nueve segundos. En El retablo de no se menciona a Klaus Störtebeker, un pirata del norte de Europa capturado y condenado a morir decapitado junto con sus hombres. Era costumbre que se le cortara la cabeza a toda la tripulación dejando en último lugar al capitán. Klaus propuso que comenzaran por él, que lo decapitaran de pie y perdonaran la vida a tantos hombres como pasos diera descabezado. Klaus, sin cabeza, dio los once pasos que probablemente puedan darse en nueve segundos y esa circunstancia. Luis escribe que Klaus no anduvo más porque el alcalde de Hamburgo le echó la zancadilla al cuerpo, y que pasos y zancadilla sirvieron de poco: el alcalde no era hombre de palabra.
Leí en alguna parte que Lavoisier, antes de ser guillotinado, convino con un grupo de amigos que, en cuanto le cortaran la cabeza, parpadearía tantas veces como pudiera para probar, si ello era posible, que el cerebro seguía vivo una vez desprendido del cuerpo, y por cuánto tiempo. Doce parpadeos, recuerdo que leí. También, aunque no estoy segura de que fuera Lavoisier, que, cuando fue requerido por el verdugo, señaló con un marcador la página donde había interrumpido la lectura, cerró el libro, y subió al cadalso.
La tiza. Dibujé con tiza un culo en la pared del embalse. Hay un párrafo en novienvre que recuerdo bien. Es otro sueño. Hay una mujer desnuda sobre la cama; todo su entorno, la cómoda, la mesita, una lámpara, el armario, son siluetas dibujadas con tiza en la pared, igual que los zapatos en el suelo. Otra mujer se acerca a ella despacio, muy despacio. Para un observador es difícil saber si va a besarla, o ya lo ha hecho. La mujer desnuda continua dormida. Un hilo de saliva, brillante en el contorno del pezón, la mantiene viva.
No es colonización. Es que la literatura mancha.
Cojo palabras al azar, las primeras que me vienen a la cabeza, y escribo sus definiciones, lo que creo que significan. Después busco el diccionario y las comparo. En las primeras ya me percaté de que el empeño era algo más que un juego, empezando porque el azar es cuestionable. Una palabra, la que sea, “trasto”, no surge casualmente.
TRASTO: objeto desposeído de más del 50% de su utilidad. Niño travieso.
Me gusta haber dado con desposeído. Creo que el adjetivo es oportuno, exacto, recoge bien lo que pienso, que lo que convierte a un objeto en trasto es la utilidad que un día tuvo y ahora le negamos, luego su conversión es ajena a la sustancia del objeto.
¿Por qué una caja de música nunca se considera un trasto y una cerbatana sí? Porque hay objetos que lo consienten. Efectivamente, no es tan sencillo.
Abro el diccionario:
TRASTO: Cualquiera de los muebles o utensilios de una casa. 2. Mueble inútil arrinconado. 3. Cada uno de los bastidores o artificios de madera y lienzo, pintados, que forman parte de las decoraciones de teatro, o sirven para los juegos y transformaciones en las comedias de magia. 4. fig. y fam. Persona inútil o que no sirve sino de estorbo o embarazo. 5. fig. y fam. Persona informal y de mal trato. 6. pl. Espada, daga y otras armas de uso. 7. Utensilios o herramientas de algún arte o ejercicio.
No, no lo es.
Claudio apareció de repente en Valcaba, igual que Genaro en novienvre. Llegó como todo el mundo, por la carretera; eso sí, andando. Entró en el casino y pidió un vaso de agua. Media hora después todo el pueblo sabía su historia: no conoció a su padre, su madre acababa de morir de sobredosis, y no tenía familia. Hace de esto cinco años, tenía diez. Magaldy se hizo cargo de él; a todos les pareció bien.
–La diferencia entre la aparición de Genaro en la novela y la tuya –dice Magaldy– es que tú llegaste sin elipsis; nos lo contaste todo.
–Os pongo un ejemplo –dice Magaldy–. Esta mañana he leído en El País que en Cuba había un hombre que recorría las calles vendiendo bombillas fundidas; eso sí, a mitad de precio. Quizá pensáis que hay que ser estúpido para vender bombillas fundidas, o no, que si alguien vende bombillas fundidas es porque existen compradores; tiene mercado, luego el eje de la estupidez se desplaza. Un funcionario, un maestro, compra una bombilla fundida, regresa a su trabajo, la sustituye por una del ministerio o del colegio que sí funciona; informa que se ha fundido, que la cambien, esconde la buena y la lleva a casa. Acaba de obtener una bombilla a mitad de precio. Otro asunto es la peladura moral del comprador, aunque debéis tener en cuenta el atenuante: es Cuba. ¿Qué necesidad tiene un hombre de comprar una bombilla a mitad de precio si puede, sin absolutamente ningún desembolso, sustituir la de casa por la del trabajo? ¿Comprendéis ahora a qué me refiero? Os pongo otro ejemplo. El horizonte. El diccionario dice que el horizonte es el límite visual de la superficie terrestre, donde parecen… sí, donde parecen juntarse el cielo y la tierra. El horizonte es, exactamente, eso –Luis mancha. Acepto el verbo, mancha. Ha alcanzado a Magaldy. Noventa mil palabras, eso también es de Luis, y tiene que recurrir al horizonte–. La palabra horizonte es imprescindible para narrar al ser humano. Si el horizonte está en una montaña, nada que alegar, es la cresta del monte, para todos. Probemos con una superficie llana; utilicemos el mar, y pongámonos en la orilla. Vuestro horizonte ya no es el mío porque es determinante el alcance de nuestras miradas. Los tres llamamos horizonte a tres líneas figuradas sobre el agua distintas, y los tres tenemos razón. Imaginad que vemos igual; el horizonte lo define la curvatura de la Tierra… y algo más, nuestras respectivas alturas. Hasta aquí, de acuerdo. Lo que yo os propongo es el siguiente paso: hablemos del horizonte al que, en este momento, mirando al mar, damos la espalda.
–Esto quizá tenga que ver con algo que dijiste el otro día a propósito de los clásicos, cuando hablabas de Shakespeare y Cervantes.
–No recuerdo.
–Sí. Te llamaba la atención que la primera novela moderna siguiera siendo la mejor, como si de entonces para acá no se hubiera hecho nada de más mérito. Eso unido a que, qué casualidad, el mayor dramaturgo sea Shakespeare. Los dos de principios del diecisiete. Y Velázquez. De todos hace casi cuatrocientos años. Temías que hubieran sabido llegarnos de un modo tan intenso y profundo como no lo han conseguido sus sucesores.
–Sí.
–Oyendo lo que has contado del horizonte, se me ocurre que los artistas actuales son mucho mejores, crean obras superiores al Quijote o Hamlet; el problema es que nosotros no estamos a su altura.
–¿Qué?
–Sí. ¿No podría ser que las primeras obras se escribieran, por decirlo de alguna manera, en una longitud de onda que nosotros captamos perfectamente, y las de ahora, por ambición, o por sofisticadas, si no indetectables, sí las recibamos con interferencias, turbias? Vamos, que los artistas han evolucionado, nosotros no.
Sí, Luis mancha.
–Imaginad un pueblo –les digo tras un largo silencio– exactamente igual que Valcaba. No seríais capaces de distinguir sus calles de las nuestras. Ni sus conversaciones. Valcaba podría ser ese pueblo si no fuera por una costumbre instaurada allí hace bastantes generaciones, no se sabe de qué modo: cada vecino tiene la facultad de ordenar la muerte de otro vecino; solo uno, una sola vez en su vida. La sentencia se cumple inexorablemente. Los residentes ejercen su derecho a cualquier edad, sean niños o ancianos. Se acercan al cuartelillo de la Guardia Civil: quiero que maten a fulanito, dicen. Allí, lo único que se verifica antes de acatar su instrucción es que sea la primera vez, que no ha acudido en otra ocasión. Desde luego, no se pregunta el motivo; en cuestión de minutos, se ejecuta. Un disparo en la nuca. Sin previo aviso.
–¿Puede un hijo ordenar la muerte de su padre?
–No hay restricciones. Ha habido casos de vecinos que ordenaron su propia muerte.
–Pues a mí no me parece mal –dice Claudio.
–¿Qué dices?
–Es como introducir una variante. ¿Nunca habéis pensado que la vida es una partida de ajedrez y nosotros sus piezas?
–Sí, eso se dice.
–Vosotros, yo, nacemos alfiles, o caballos o torres. Morimos igual.
–Hombre, has callado los peones aposta.
–¿Lo dices porque coronan y pueden convertirse en damas? Los peones coronan cuando jugamos nosotros, no en las partidas como Dios manda. En esas rara vez se ve. Y el rey muere rey, y nosotros con él. Lo de ese pueblo es como cambiar los movimientos permitidos a una pieza en medio de la partida.
Escuchándolos, pienso en el ajedrez. Qué curioso, las posiciones posibles de las piezas en el tablero a la altura del movimiento cincuenta se pueden calcular (en el diez ya son cuatrillones), pero no hay quien las asimile. Sin embargo, cuando el nivel de los jugadores es muy alto el resultado más probable es tablas. A lo mejor, el infinito es eso, tablas.
Magaldy es propietario de varias empresas: una fábrica de muebles, una carpintería de aluminio, una cadena de cinco restaurantes y varias zapaterías. Más de quinientos trabajadores. Además, recibe ingresos en concepto de derechos por la venta de trajes para personas de baja estatura. Fue casual, un amigo le comentó un día lo mal que le caen los trajes a los hombres pequeños. Magaldy habló con otro amigo que era sastre. Debe de haber alguna manera, algún diseño de traje que no se resienta por la altura de quien lo lleve. Se pusieron a ello y terminaron diseñando uno que vendieron a dos marcas importantes. Estas marcas incluyen su patrón en casi todas las colecciones.
No visita sus empresas, que están situadas en varias ciudades. No conoce a sus empleados. Tiene cuatro gerentes, a quienes recibe aquí muy de cuando en cuando. Son de su total confianza, eficaces, muy trabajadores. Están tan bien pagados que no les compensa robar ni tener su propio negocio. Los gerentes saben que Magaldy no los cuestiona, confía en ellos. Vienen solos, pasan la mañana con él, pasean, comen, echan una siesta (los dos), meriendan y se van. Hasta la próxima. Por eso es raro que Magaldy llame ahora, delante de nosotros, a Ramón, el gerente de la carpintería. Es el negocio más pequeño, veinticinco trabajadores.
-Ramón. Vamos a hacer lo siguiente. Mañana reúnes a todos los empleados y les propones que cada uno pueda despedir a un compañero, a su voluntad. Solo tendrán que decirte el nombre: Ramón, quiero que despidas a este. Y tú, sin preguntar el motivo, sin que te importe que sea el más cualificado, lo despedirás. Le pagarás lo que le corresponda, mejor, un poco más, y lo despides. La única condición será que solo podrán hacerlo una vez. Solo una vez.
–Nadie lo hará –responde Ramón.
–Por eso eres el gerente –se le escapa a Ramón. Cualquier otro, al comentarle esto, habría preguntado si él también está incluido entre los potenciales despedidos. Ramón, no–. Yo también lo creo.
Cuelga el teléfono y enciende un cigarro.
–Recuerdo las llenas, las crecidas del río. Si había llovido intensamente, o la nieve se deshelaba, el río, de normal un cauce tranquilo, casi un gorjeo, se convertía en un torrente ensordecedor. Es curioso, mi madre me dijo una vez, y con una os aseguro que fue suficiente, que no se me ocurriera mirar a la corriente y seguirla con la mirada, que si hacía eso la corriente me atraería y me arrastraría hasta terminar en el fondo del mar, a bastantes quilómetros de allí. Me lo dijo muy, muy seria. Hace unos años, comentan...