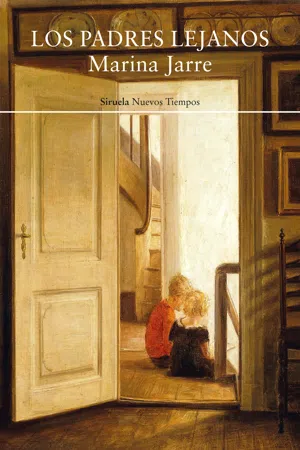
- 248 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Los padres lejanos
Descripción del libro
UN CLÁSICO MODERNO DE LA LITERATURA ITALIANA DEL SIGLO XX.
«Una escritora original, poderosa e incisiva. Sus libros, pequeñas pero esenciales obras maestras, han encontrado siempre lectores y críticos apasionados y tienen un lugar indiscutible en la literatura italiana de los últimos cincuenta años». Claudio Magris
«Un libro de memorias maravillosamente ingenioso, saturado de la historia europea del siglo XX». Vivian Gornick
«Los padres lejanos está en la estela de otros grandes libros de memorias del siglo XX. Una historia en la que la inteligencia, el amor y el estupor se confabulan para hacernos viajar en el tiempo, siempre con una sonrisa cómplice». Carmen Posadas
¿Cuál es la patria de aquellos que no la tienen o de quienes tienen más de una? Estas singulares memorias arrancan durante la década de 1920 en la capital de una Letonia vibrante y multicultural y se expanden hacia los valles transalpinos de la Italia fascista de Mussolini. Con una escritura distintiva y precisa, Marina Jarre describe el proceso de desintegración de una familia tan excepcional como conflictiva: su apuesto e irresponsable padre, un judío germano parlante, víctima de la Shoah; su culta y severa madre, una protestante italiana que traducía literatura rusa; su hermana Sisi, sus abuelos de habla francesa...
Los padres lejanos, delicado clásico contemporáneo de la literatura italiana, examina con primorosa lucidez cuestiones como la perpetua reconstrucción de la propia identidad o la siempre inestable divisoria entre el territorio geográfico y el emocional. Un fascinante recorrido vital salpicado de fracturas familiares y tragedias históricas que afloran luminosamente en este bellísimo ejercicio de memoria y reencuentro, a menudo comparado con los libros más personales de Vivian Gornick o Natalia Ginzburg.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Editorial
SiruelaAño
2021ISBN de la versión impresa
9788418859472ISBN del libro electrónico
9788418859465La piedad y la ira
A Cecilia,
que conoce la verdadera piedad11
En estos últimos años, según me va invadiendo el asombro de descubrir que también yo envejezco, continúo teniendo —casi como compensación— sueños hermosísimos, coloridos, largos, como si en vez de soñar escribiese, y escribiese en una de esas raras ocasiones en las que una página me sale a la primera. Entonces me despierto contenta —palabra que puede sugerir una satisfacción que, sin embargo, no siento—, serena, puesto que estos sueños, que se dispersan dentro de mí incluso cuando estoy despierta, los recuerdo de una forma mucho más precisa que otros acontecimientos reales; podría decir sin miedo a equivocarme que tienen la marca de lo pasado, de lo irremediable, o, mejor aún: es así, no puede ser de otra manera, el círculo se cierra y dentro de este queda apresada tu vida con todos sus detalles, ni uno más.
Sueño, por ejemplo, que recorro las calles de una ciudad gótica con algunos amigos sin nombre; los arquitrabes de los portales están tallados como si fueran de madera, como los marcos de las ventanas, y también los bordillos de las aceras. De los colores de las esculturas recuerdo sobre todo el rojo carmesí, que en el sueño me gustaba muchísimo.
En otra ocasión, sin embargo, soñé que entraba en el patio que vi de refilón una vez, buscando por los barrios de Turín un patio adecuado para una película que se iba a rodar sobre uno de mis libros. Aquel patio estaba lleno de flores blancas, de pétalos translúcidos, pero en racimos espesos y llenos, y alguien me decía que podía cogerlas; mientras hacía un enorme ramo, oía el ruido de los coches que pasaban por fuera de los muros decrépitos que cerraban tres lados (en el cuarto había una palmera), y también conversaciones dentro de las casas destartaladas. Tanto el ruido de los coches —quizá detrás de las palmeras había una carretera— como las voces de la gente sonaban alegres; además —esa era la sensación predominante del sueño—, las flores eran silvestres y podía haber cogido todas las que hubiera querido, y después salir del patio con toda libertad.
He soñado muchas veces que volvía a Torre Pellice, a la casa de mis abuelos valdenses, donde viví de los diez a los veinte años bajo la tutela de mi abuela materna, después del divorcio de mis padres. El sueño me conduce continuamente de la casa al prado y del prado a la casa. Esta siempre tiene las puertas abiertas, inundada de sol y sin muebles tanto en el comedor de la primera planta como en la habitación del segundo piso, donde mi madre pasaba el rato con nosotras. Yo soy yo, ahora y entonces; alguna vez sé que tengo a un hijo o a todos los hijos, incluso a mi nieto, conmigo, pero no los veo en el sueño. Voy de la casa al prado, cruzando el jardín, que tampoco veo.
En el prado siempre ocurre algo: algunas veces está lleno de agua; otras, está cubierto con un entoldado de plástico verde que, desde el muro de cierre hasta el gallinero, se extiende por encima de las viñas que plantó el abuelo. Alguna vez veo que han arrancado los frutales, pero no me parece mal porque sé que forma parte de un trabajo que se está llevando a cabo allí. Nunca hay nada al otro lado de la tapia de la derecha, por donde pasaba un sendero que descendía directamente, campo a través, al río Pellice, y tampoco al otro lado del muro externo.
En alguna ocasión, volviendo del prado a la casa, me encuentro que la cocina, al contrario de las otras habitaciones, está a oscuras, con las persianas bajadas y llena de muebles, de cacerolas, de platos, colocados en las mesas y estantes. Los alimentos que veo aquí y allá, y que pruebo, me parecen ricos, aun sin saber qué son.
Voy de un lado a otro y hablo con la abuela —sé que es mi madre, aunque tenga el rostro y la voz de la abuela—, hablo de mi partida a Turín. La abuela me dice que me quede unos días más, que el tiempo está espléndido y que no he saludado a ninguno de mis viejos amigos. Señala a una vecina amiga nuestra, que no he vuelto a ver desde hace más de veinte años. Me vienen a la memoria los nombres de los compañeros de la escuela de los que no me he preocupado nunca, y en los que no he vuelto a pensar. «Vale, sí —digo—, me quedo un poco más». Y siento una seguridad extraordinaria: sí, me quedo en casa, en mi casa. Y como ricas comidas sin forma ni sabor, el sol entra por la puerta y las ventanas abiertas, es el sol de septiembre, es cálido y dorado. Iré al prado y después volveré a casa.
He reconstruido en mi sueño un pasado que no existió y un encuentro —con la abuela y con mi madre— que tampoco tuvo lugar. Palabras nunca dichas, es decir, nunca dichas en aquella serena luz dorada, en una casa abierta, un poco abandonada. En otra ocasión, soñé con largas cortinas un poco desflecadas, de un tejido de listas como el de las sombrillas, atravesadas por los rayos del sol en las ventanas del comedor, mucho más grandes que las reales.
Estos sueños coloridos, que desde la juventud me acompañan hacia la vejez, tienen, según creo, un significado común, aunque las imágenes que los forman provengan de matrices distintas. Cualquiera que sea, no obstante, el material psicológico o imaginativo de estos sueños —desgastada como estoy por el torrente de cavilaciones y confesiones, sabría reconstruir ese significado casi punto por punto—, todos fingen que los he resuelto y aceptado. Que ya no temo ningún encuentro. Que ya puedo contemplar la partida hasta el final, disfrutando de todos los colores de la vida.
O quizá son una advertencia de todo lo que podría ocurrir —que podría incluso haber ocurrido ya—, un mensaje angélico que hubiera elegido la vía de los sueños para llegar hasta mí, ya que el sueño no tiene espacio ni tiempo, y es seguramente en el sueño donde está, con el índice levantado, el arcángel Gabriel. No está claro que se haga realidad lo que indica con el índice levantado, o al menos que se haga realidad en la vida de quien recibe el mensaje.
Estos sueños míos están, de hecho, exentos de la repetitividad del destino, casi invitan a olvidar los acontecimientos de su descolorida monotonía, a borrar los contornos, a sustraerlos al tiempo, salvando únicamente una imperceptible transformación detenida en sí misma, como la vibración de las alas de una libélula en el iridiscente reflejo del agua.
El tiempo entró en mi vida por primera vez cuando llegué con mi hermana a Torre Pellice. Me dio por primera vez un pasado, una espesura en la que adentrarme, huyendo de investigaciones y agresiones; la historia de mi infancia era todo lo que me quedaba de mi existencia anterior después de que, en pocas semanas, hubiera cambiado de país, lengua y entorno familiar.
El paso de las estaciones parecía marcar la vida doméstica siguiendo las antiguas costumbres campesinas, que ya no recaían sobre la abuela, hija ahora de ricos burgueses.
En su huerta, no obstante, continuaban rebrotando, año tras año, las plantas que su madre, hugonota de la Provenza, había traído desde su huerto cercano a Nimes hasta el huerto valdense de su marido, y que desde este pasaron a la huerta de la abuela cuando se casó, de igual forma que de una casa a otra pasaron los bonitos muebles provenzales, sencillos, de nogal claro.
La acederilla que se mezclaba con las espinacas.
La borraja para las tortillas y rebozados.
El perifollo, que, además de para las tortillas, servía para condimentar la menestra. La abuela le echaba también una pizca de acederilla.
El cebollino.
El serpol.
Las hojas del guisante que se usaban de forma exclusiva para condimentar los propios guisantes junto con perejil, en la breve temporada en la que los comíamos, es decir, cuando salían en el huerto.
Todas estas hierbas tenían un nombre francés, y también lo tenía el ruibarbo, que la abuela cultivaba para hacer una de sus muchas tartes aux fruits, y el cren12, que se rallaba y servía de condimento para los guisos; y también tenían un nombre francés los utensilios de casa, los muebles, los trajes, las frutas del frutero, las uvas que se ponían a secar en las mesas del desván, la amarga miel de castaño.
También era francés el pequeño Nuevo Testamento, de portada negra brillante y páginas finísimas, que me compraron nada más llegar a Torre Pellice. Me gustaba aquel librillo; había que pasar las páginas con precaución para que no se rajasen, y, como yo amaba los libros físicamente, todavía recuerdo su olor. Con aquel Nuevo Testamento íbamos a la escuela dominical, y el primer francés no doméstico que pronuncié fueron los versos que tenía que aprenderme de memoria de un domingo a otro.
La casa está rodeada de montañas. La abuela me cuenta que cuando yo tenía un año, y las tardes de verano no me quería dormir, me llevaba en brazos al balcón a verlas. Y yo, venida de la inmensa llanura, las señalaba asombrada con el dedo.
Al fondo, a la derecha del valle, el monte Granero; en medio, el Palavas; al fondo, a la izquierda, el Boucie; justo delante de nuestra casa, más allá de los prados y del Pellice, la colina que asciende hacia Rorà. Después, detrás de la casa —hay que moverse hacia uno de los extremos del balcón para verlo—, el monte Vandalino, con el Castelluzzo. Las montañas no cierran el valle: cruzan lomas y colinas, a lo largo del cauce pedregoso de los torrentes corren senderos, se abren pasos por los que se puede huir hacia otras montañas.
Los lugares se mencionaban a menudo en la familia y también contenían el tiempo en su vientre. La mantequilla envuelta en grandes hojas verdes y el seirass13 en heno fresco, como si llevase una peluca, nos los traían desde la Sella Veja, bajando por la Val d’Angrogna, ruta que el abuelo había recorrido de pequeño todos los días —cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta— para ir a la escuela. Los domingos íbamos alguna vez paseando hasta las ruinas del antiguo poblado cristiano. Los cristianos, también ellos, eran tiempo y lugar, indiferentemente, sin solución de continuidad. Eran un muro del que no se hablaba casi nunca, pero se tenía presente.
Cerca de nuestra casa está el colegio Valdese, adonde mi hermana y yo asistimos. Llevo conmigo un cuaderno en el que he pegado, en la tapa, por dentro, una foto de mi madre —su rostro claro y severo, vestida con la chaqueta impecable, con un minúsculo broche fascista en el ojal— y la miro a escondidas durante las lecciones. Todavía soy la mejor en matemáticas y pocos meses después descubro que mis redacciones son las mejores de la clase.
Hacer los deberes de matemáticas me da seguridad y tranquilidad. Voy a hacerlos con una compañera de la escuela a una casa viejísima, en las afueras del pueblo, en la salida a Villar. Por un lado, una pendiente, que baja hasta el cementerio, sembrada de huertos; por el otro, una antigua carretera de curvas que sube a Bouissa. Sentadas en la modesta cocina calentada por los fogones, en la mesa estaban el hule y, en orden, los folios, los lápices afilados y las gomas de borrar limpias. Aquella tarde, llena de cif...
Índice
- Portada
- Portadilla
- Créditos
- Índice
- El círculo de luz
- La piedad y la ira
- Como mujer
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Los padres lejanos de Marina Jarre, Natalia Zarco en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Biografías literarias. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.