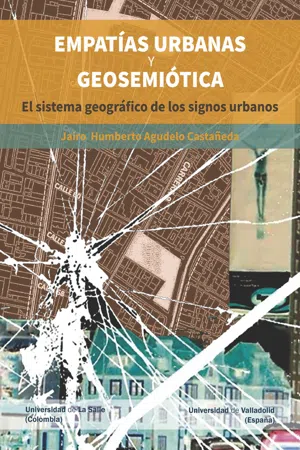![]()
Capítulo 1.
La investigación: el espacio como información y sus dimensiones
1. La apropiación del espacio, las empatías urbanas y el espacio semiótico
Para comenzar con el análisis, se definen los aspectos fundamentales que orientaron el desarrollo de la investigación, desde la definición del tema específico hasta la hipótesis de trabajo. Estos aspectos proponen las cualidades del estudio y lo que se espera de él. El tema se centra en el espacio y en la vida urbana de Chapinero Central, populoso territorio urbano de la ciudad de Bogotá, Colombia. También se definen objetivos, hipótesis e instrumentos metodológicos.
1.1 Espacio y vida urbana: tema
El espacio es una construcción física. Aunque real, no es más real que los otros espacios que se erigen en simultáneo con él. Esos otros espacios no medibles estructuran su dimensión subjetiva y se definen como el espacio social, el espacio perceptual, el espacio sensorial, el espacio emocional, el espacio imaginado y el espacio semiótico (el que interesa a esta investigación).
Todos ellos representan una variedad de disciplinas desde las cuales se estudia su cualidad subjetiva. De allí que se hable de un tema interdisciplinario, porque el espacio se estudia desde perspectivas como la arquitectura, el urbanismo, la estética, la psicología, la geografía humana y de la percepción, la antropología o la sociología. Por tal motivo, es necesario diseñar una estructura que jerarquice la relevancia del espacio simbólico en función de la búsqueda de las empatías urbanas y la construcción del sentido urbano.
En la búsqueda de un razonamiento que haga al espacio, y no al tiempo, protagonista en las reflexiones sobre lo social en el mundo contemporáneo, Francisco Javier Tirado y Martín Mora (2002) afirman: “La discusión foucaultiana quiere repensar lo social a la luz del espacio […] nuestra lectura recoge aportaciones de autores como Deleuze, Serres, Harvey y Soja, para problematizar lo social desde una óptica espacial” (p. 11). Asimismo, este fenómeno, que hace del espacio y del habitante protagonistas en los estudios de geografía, lo presenta Peter Jackson (1999) en los siguientes términos:
Este artículo da cuenta de las nuevas direcciones tomadas en el seno de la geografía humana a consecuencia del ‘giro cultural’. Ofrece, además, una breve cronología de hechos recientes emprende una caracterización del ‘giro cultural’ y evalúa hasta qué punto se ha producido un ‘giro espacial’ concomitante en los estudios culturales. (p. 41)
Desde esta perspectiva, se entiende que el giro espacial, social y cultural de los estudios geográficos propone una geografía de la percepción. José Luis Vara Muñoz (2008) retoma la definición de Vila Valenti para afirmar que es “un enfoque geográfico que entiende el espacio, no como una concepción objetiva y abstracta, sino en función de su valor subjetivo, como espacio conocido, aprehendido individualmente; es el espacio vivido” (p. 372).
La geografía de la percepción es el marco referencial directo de este estudio que se centra en la lectura semiótica de la realidad urbana o la geografía de lo semiótico en lo urbano. Sin embargo, el énfasis semiótico es determinante, así que el camino en el que se desarrolla esta investigación es el propuesto por Roland Barthes (1993):
amo la ciudad y los signos. Y este doble amor (que probablemente es un solo amor) me impulsa a creer, quizá con cierta presunción, en la posibilidad de una semiótica de la ciudad […] el espacio humano en general (y no el espacio humano solamente) ha sido significante. La geografía científica y sobre todo la cartografía moderna pueden ser consideradas como una especie de obliteración, de censura, que la objetualidad ha impuesto a la significación. (p. 257)
Al seguir la misma búsqueda de Barthes (1993), el tema principal de esta investigación se centra en el estudio de esa dimensión del espacio habitado que se desdibuja con apelativo de subjetivo gracias a la geografía científica. Se proponen la geografía semiótica y su rol en los fenómenos de apropiación y consumo cultural del espacio urbano, como los intereses temáticos del análisis.
1.2 Apropiación y representación espacial: problema
La ciudad contemporánea suele presentar dos extremos en la cualidad simbólica de sus territorios. Por exceso o por defecto, es difícil tener un equilibrio entre heterogeneidad y homogeneidad social, estética y simbólica. Por una parte, se encuentra la racionalización funcional, la cual fomenta estéticas homogéneas, en territorios aislados de la estructura urbana y en donde conjuntos cerrados, suburbios o ciudadelas crean realidades hiperdiseñadas (Weir, 1998), que el habitante entiende, acepta y consume de manera pasiva; esto le impide su apropiación simbólica y la construcción de sentido urbano original y participativo. Por otra parte, están los territorios urbanos complejos, donde la heterogeneidad funcional y social provocan rivalidades y fraccionamientos, luchas por el territorio, gentrificación y marginalidad espaciotemporal.
Estos extremos, aunque opuestos, comparten un problema no resuelto: la construcción de sentido urbano. Los primeros, porque el sentido ya viene diseñado desde la conceptualización diseño y construcción de la estructura urbana y, los segundos, porque su naturaleza compleja en lo social y en lo legal no permite algún control que equilibre o administre los procesos de apropiación y representación.
En el primer caso, los recursos semióticos se agotan con rapidez y es imposible la renovación semiótica de lo urbano, pues hay una realidad hiperdiseñada y estática, con cualidades de la ciudadela o el reality. En el segundo caso, la versatilidad, la fragmentación, la marginalidad, el espacio temporal y las diversidades no resueltas configuran habitantes ajenos, desconfiados y temerosos de vivir el espacio urbano. En ambos, la dificultad para construir sentido urbano causa los problemas que implican la falta de identidad urbana, la falta de apropiación e identidad personal, la imposibilidad de crear un relato urbano y participar en la construcción histórica de lo urbano. Sectores con este tipo de problemas tienden a colapsar y perder su vitalidad urbana, donde la permanencia de residentes es inestable y la vida no es una experiencia positiva, creativa o feliz.
Respecto a Chapinero Centro, más cercano al segundo caso propuesto, la guerra por los territorios es su constante y esta lucha cuenta con una historia que deja huellas. Los cambios de usos frecuentes, que demuestran vocación por el encuentro, evidencian la disposición social del sector. Sin embargo, su evolución consolidó su imagen como un sector de estilos de vida heterogéneos, los cuales maduraron y aún conviven de manera creativa. Estos estilos hoy están en riesgo de desaparecer gracias a las inversiones en nuevos desarrollos de vivienda (el negocio inmobiliario) que, al aprovechar la localización estratégica del sector dentro de la ciudad, iniciaron una gentrificación. La valoración de la expresión simbólica, generada por los habitantes cotidianos, establece su comportamiento en el espacio y la visibilidad de su colonización simbólica. Esto los representa, los identifica y se debe respetar, si se desea obtener una enriquecedora sedimentación semiótica, en vez de una banalización simbólica del territorio.
1.3 Empatías urbanas: hipótesis
La dimensión semiótica de las cualidades topológicas, estéticas y sociales de un territorio urbano tiene su génesis en la interpretación o decodificación de la información espacial, información convertida en signo por el habitante que la interpreta. Estos sistemas semióticos, en el territorio urbano, son capas o estructuras simbólicas simultáneas, que el habitante individual y colectivo, de acuerdo con sus necesidades y zonas de apropiación y representación, teje mientras establece relaciones intersimbólicas entre las diferentes capas de sistemas de información simbólica del territorio urbano.
Existen los sistemas semióticos s...