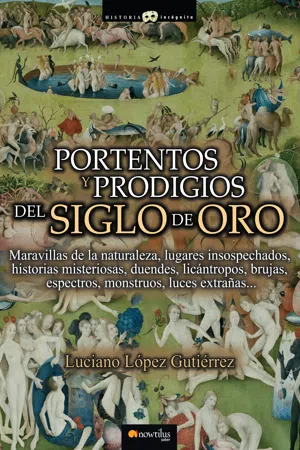![]() III.
III.
DE VERÍDICAS Y PORTENTOSAS HISTORIAS![]()
Capítulo 11.
Del súbito encanecer
Hay algunos relatos en los Siglos de Oro en que se nos cuenta que ciertos hombres han encanecido completamente en una noche como consecuencia del miedo. Quizás el caso más famoso sea el de don Diego Osorio, joven caballero de la época de los Reyes Católicos, que fue prendido por éstos y encarcelado en Sevilla, según cuenta Pero Mexía en su Silva de varia lección, de modo y manera que, como el aristócrata imaginó que su ejecución iba a ser inminente, ello provocó que sus cabellos se volvieran en unas horas por completo blancos.
Muchos años después Covarrubias en su magnífico Tesoro se hace eco de este tipo de lances, y, claro está, trae a colación la famosa historia de Diego Osorio: «Algunos han encanecido antes de tiempo, de pura aflicción y trabajo, y es muy notorio el raro caso que aconteció a un caballero, dicho don Diego Osorio, que habiéndole notificado la sentencia de que otro día había de morir, siendo muy mozo, amaneció cano, en barba y cabello; tanto obró en él la agonía y trance de la muerte».
Asimismo, Fernández de Oviedo en su monumental Historia general y natural de las Indias nos confiesa que su mujer también sufrió uno de estos súbitos encaneceres como consecuencia de los rigores de un mal parto:
Margarita mía, después que nos casamos, se hizo preñada, y a los nueve meses vino a parir un hijo; fue tal el parto, que le duró tres días con sus noches, se le hubieron de sacar seyendo ya el niño muerto: y para tener de donde le asir, porque solamente la criatura mostró la parte superior de la cabeza, se la rompieron. Y vaciaron los sesos para que pudiesen los dedos asirle, y así salió corrompido y hediondo, y la madre estaba ya cuasi finada. El caso es que ella vivió, aunque estuvo seis o siete meses tullida en la cama, muriendo y penando. Mas en aquella trabajosa noche, postrera de su mal parto, se tornó tan cana y blanca su cabeza, que los cabellos, que parecían muy fino oro, se tornaron del color de fina plata. Y en verdad mis ojos no han visto otros tales en mujer de esta vida, porque eran muchos y tan largos, que siempre traía una parte del tranzado doblada, porque no le arrastrasen por tierra, y eran más de un palmo más luengos que su persona, puesto que no era mujer pequeña, sino mediana y de la estatura que convenía ser una mujer tan bien proporcionada y de hermosura tan cumplida como tuvo.
Ahora bien, lo cierto es que la narración de este tipo de sucedidos, generalmente provocados por un miedo desmedido vinculado a la cercanía de la muerte, no se circunscribe a los Siglos de Oro, sino que ha ido dejando su huella en un largo discurrir a través de los tiempos. Así, por ejemplo, reaparece el motivo en la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer El Monte de las Ánimas cuando la perversa Beatriz compromete a Alonso para que vaya en busca de la banda azul que ha perdido por la montiña:
Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del bosque comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. ¡Las ánimas!, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde.
Y por su parte, Valle-Inclán lo retoma en su relato Rosarito, incluido en Jardín umbrío, donde refiere que don Miguel de Montenegro, uno de los personajes de la historia, encaneció totalmente en una ocasión en que estuvo tres días en capilla esperando para que lo ejecutaran, lo que, a la postre, sus enemigos no lograron porque escapó de manera milagrosa.
Por supuesto, esta canosidad súbita y prematura hace acto de presencia una y otra vez en las leyendas urbanas contemporáneas asociada a tesituras en que entramos en el reino del espanto, como se puede observar en este fragmento de una de ellas recogida en el libro de Alberto Granados Leyendas urbanas. Entre la realidad y la superstición: unos amigos deciden para demostrar su valor internarse sucesivamente una noche de temible tormenta en el cementerio provistos de un martillo y un clavo con una muesca personalizada que lo distinguiera de los demás. El reto consistía en ser capaces de clavar el susodicho clavo en una de tantas lápidas que reposaban inmóviles en la sobrecogedora soledad del camposanto. Todos superaron exitosamente su prueba de hombría, salvo el último y más joven, que se retrasaba tanto que el grupo decidió acudir en su busca: «Entraron en el cementerio y buscaron entre las lápidas. Quedaron horrorizados al hallarlo tendido junto a una de las tumbas con un trozo de su abrigo clavado al mármol de la sepultura. La expresión de la cara no dejaba lugar a dudas: había sufrido una muerte angustiosa, hasta su pelo se había cubierto de canas».
| El cronista de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo, a cuya mujer se le tornaron de súbito los cabellos blancos como consecuencia de un mal parto. |
![]()
Capítulo 12.
La contemplación del propio entierro
En el archicitado libro de Antonio de Torquemada Jardín de flores curiosas, se narra una historia, que se asegura que es verídica, aunque por discreción no se divulgue el nombre de los protagonistas, en que aparece un motivo, que más tarde gozará de gran difusión en leyendas y obras literarias emblemáticas de nuestro país: la contemplación del propio entierro.
En efecto, don Antonio relata que un caballero de alto linaje se prendó de los encantos de una monja, y, a su vez, logró encandilarla hasta tal punto que consiguió que le proporcionara unas llaves que le dieran por la noche acceso hasta su celda, con el fin de apagar allí los amores en que ardían. Todo transcurría según lo previsto por los amantes clandestinos, pero, al entrar en la iglesia por la que había de pasar para tener acceso a la zona de clausura del convento, el caballero se vio sorprendido al ver, estupefacto, que había colocado en el altar un túmulo rodeado de clérigos provistos de hachones encendidos y cubiertos de negras sobrepellices. Sin embargo, su sorpresa sería mayor, cuando, al hacer pesquisa de la identidad del fallecido, se le respondiera que el cadáver era, nada más ni nada menos, que él mismo. Confuso por la respuesta recibida, decidió volver a casa para reponerse del susto, y comprobó que por el camino se acomodaron al trote de su caballo dos canes negros de espantable figura, que no hubo forma de alejar de allí. Llegó, por fin, el caballero a su hogar demudado de color, contó a sus criados lo sucedido, y se retiró a descansar a sus aposentos, donde fue hecho pedazos por los canes negros que lo escoltaron a lo largo del camino.
Evidentemente, un relato como el presente parece que tiene un contenido admonitorio para evitar los amores sacrílegos entre galanes y monjas, si bien, como veremos, este motivo de la contemplación del propio sepelio tiene distintos desenlaces, pues, a veces acaba con la muerte del seductor, y, a veces, con su repentina conversión.
Lo segundo ocurre, por ejemplo, con el famoso Miguel de Mañara que, según sus biógrafos, andaba cierta noche perdido por las callejuelas de Sevilla cuando se dio de bruces con un cortejo fúnebre de persona principal, flanqueado por dos hileras de antorchas. Tras las preguntas de rigor sobre la identidad del fallecido, se le indica que responde a su propio nombre, y tal respuesta ocasiona que el bueno de don Miguel no sólo encuentre inmediatamente el camino de su domicilio, sino el verdadero rumbo de su vida, y pase, de ser un calavera tarambana graduado en pendencias, amores y desafíos, a transformarse en el caballero dadivoso que fundó el afamado Hospital de la Caridad de la ciudad hispalense.
| Estatua en homenaje a Miguel de Mañara, junto al Hospital de la Caridad de Sevilla. |
Y lo mismo le ocurrió al estudiante Lisardo, protagonista del libro Soledades de la vida y desengaños del mundo (1658) de Cristóbal Lozano, que tras asistir a sus propias exequias, y negarse a reconocer que eran tales, al fin, tras su conversación con los asistentes a la misa de réquiem, que le confiesan que son ánimas que han logrado salir del Purgatorio por los sufragios que en su beneficio realizó el propio Lisardo, cae en la cuenta del carácter ejemplar que tiene esta visión sobrenatural y decide arrepentirse de sus devaneos juveniles:
Vuelto en mi acuerdo al cabo de un gran rato, me hallé en la iglesia solo, sin más luz que la lámpara encendida, con cuyos resplandores y reflejos examiné, inquirí, rastreé, y revolví toda la pieza, sin ver que la ocupase otra persona, sino es la mía. Del fúnebre aparato no hallé nada, porque todo, como sombra, lo hallé desvanecido. Y satisfecho así del celestial aviso, deshaciendo el corazón en vivas lágrimas, que al compás de suspiros ardientes las di puerta por los ojos, comencé a hacer tantos sentimientos acusándome ante Dios de mi amagada culpa, y ofreciéndole en satisfacción mil enmiendas al proceso de mi vida.
E idéntica actitud reflexiva e inclinada hacia la contrición y el arrepentimiento exhibe Saulo, el personaje de El vaso de la elección d...