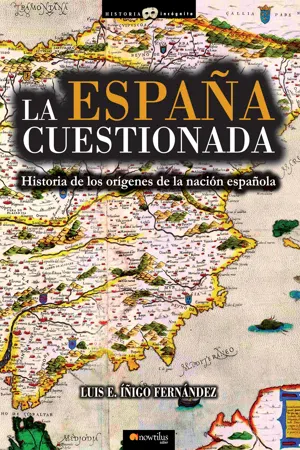
- 400 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
La España cuestionada
Descripción del libro
El concepto de España como nación unida o como cúmulo de nacionalidades heterogéneas e independientes es un concepto polémico actualmente pero un repaso por la historia aclara cualquier tipo de duda. ¿Es España una nación con una tradición y una historia común o es una unión impostada de nacionalidades que apenas tienen en común compartir espacio en la Península Ibérica? Esta es la pregunta que se hace Luis E. Íñigo y que intenta contestar en esta obra, para ello utilizará la mejor argumentación posible: la propia historia de España desde los íberos hasta la actualidad. Este repaso nos llevará a entender los argumentos a favor de la heterogeneidad lingüística y territorial de nuestro país pero también a descubrir cómo el nacionalismo actual utiliza una mitología no demasiado rigurosa para avanza cada vez más en la desarticulación espiritual, económica y política de España para satisfacer intereses, en ocasiones, privados. Sin duda España es un país complejo, estuvo en sus inicios poblado por tribus que, aún siendo independientes, ya daban muestras de una cierta tendencia homogeneizante, pero la constitución de la nación como tal, se la debemos a los romanos. Tras la invasión musulmana, el modo en que se hizo la Reconquista vino a iniciar algunas tendencias que llegan hasta la actualidad como el patriotismo local o la tensión entre centro y periferia, ni los Reyes Católicos ni los Habsburgo, más preocupados en crear un imperio y unirlo bajo la fe, supieron dar a España una unidad efectiva y no será hasta el conde-duque de Olivares que no se dé un intento serio de unificar el país. Pero el verdadero batacazo para la creación de un estado se dio en el S.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Capítulo 1
Hijos de Roma
VIENTOS DEL ESTE
Quizá, por ello, para desenterrar las raíces comunes de los españoles es necesario mirar muy lejos en el tiempo. La presencia del hombre en la península ibérica, al menos por lo que hoy sabemos, se remonta a más de ochocientos milenios. Fue por entonces cuando un antepasado de nuestra especie, el Homo antecessor, dio sus primeros pasos por las tierras de Europa, aunque desconocemos todavía de seguro cómo llegó hasta aquí. Sabemos algo, es cierto, de cómo era su vida, no muy distinta a la de cuantos antepasados del Homo sapiens poblaron el mundo antes de nuestra llegada. Capaz tan sólo de fabricar toscas herramientas de piedra y madera, se veía sin duda forzado a recorrer los campos arrancando raíces y acopiando frutos y bayas, disputando alguna mísera carroña a los buitres o cazando pequeñas presas que luego arrastraba hasta oscuras y protectoras cuevas donde las devoraba al abrigo de depredadores más fuertes y osados. Pronto abandonaría la península este humilde antepasado nuestro para dejar paso a especies humanas mejor adaptadas a un medio por entonces más inhóspito y frío que el actual. Pero habría que esperar todavía mucho, hasta unos cuarenta mil años antes del presente, para que los primeros ejemplares de nuestra propia especie hollaran con sus pisadas el solar ibérico.
Durante unos milenios más, el hombre peninsular hizo pobres progresos materiales. La talla de la piedra se hizo más perfecta y empezaron a emplearse materiales nuevos, como el hueso y el marfil; la recolección, la caza y la pesca fueron más eficaces, las cuevas se tornaron más acogedoras y más cómodos los campamentos. Sólo el mundo de lo simbólico dio un asombroso salto. Trece mil años antes de nuestra era, en las paredes de las cuevas, en lo más recóndito de sus entrañas, estos hombres primitivos probaron lo exquisito de su espiritualidad aunando estética y provecho. Ciervos, bisontes y caballos bailan en Altamira, epítome del arte paleolítico peninsular, una danza prehistórica de fertilidad, ejecutando un mágico conjuro propiciatorio del éxito en la caza al son de una bella sinfonía cuyos acordes son los colores mismos de la vida, tan precaria aún para nuestros antepasados.
Pero los vientos del este traerían con el tiempo nuevas formas de existencia. Diez mil años antes de Cristo, los hombres del Mediterráneo oriental, forzados por el cambio climático y las necesidades de una población excesiva, habían abandonado al fin su errar continuo, asentándose en poblados estables para cultivar la tierra y criar ganado, hallando en la dúctil arcilla un mundo de posibilidades que la mano podía modelar sin más límites que la imaginación y cambiando las pieles milenarias que los cubrían por el suave fruto del telar. Una nueva y decisiva etapa de la historia, que los historiadores, atentos sólo a las nuevas herramientas de piedra pulida, llamaron Neolítico, se había iniciado.
Pronto, la agricultura y la ganadería se extendieron hacia el norte hasta alcanzar la Europa Oriental y, saltando de isla en isla desde Chipre hasta Ibiza, llegarían a las costas ibéricas cinco milenios antes de nuestra era. Fue el primer presente de un mar que habría de mostrar su asombrosa liberalidad en los siglos posteriores. Pero se trataba de un don peculiar. El Neolítico no llegaba a nuestras costas en estado puro, sin adulterar. Los avances técnicos y económicos se empujaban a veces entre sí, se mezclaban e influían por el camino, se convertían, en fin, en algo distinto de lo que habían sido en su lugar de origen. Por ello, el Neolítico peninsular mostró bien pronto esa pluralidad que tan presente había de estar siempre en nuestra historia. Al norte, en lo que hoy es Cataluña, pueblos de agricultores entierran a sus muertos en fosas, revestidas en ocasiones con lajas de piedra y, quizá en un deseo de hacer su tránsito más llevadero, envuelven al difunto en el manto protector de los objetos que le acompañaron en vida. Mientras, a lo largo de las costas y hacia el sur, la ganadería gana protagonismo al cultivo de los campos y las cuevas ocultan bellas cerámicas adornadas con incisiones o impresas con conchas, tributo simbólico de estos hombres al mar que les enseñó a trabajar la generosa arcilla.
Poco a poco, las nuevas formas de vida irán alcanzando el resto de la península. Pero aún no habían aprendido todos los pueblos ibéricos a cultivar la tierra y apacentar los rebaños cuando el dadivoso Mediterráneo ofrecía un nuevo regalo a las gentes de sus costas. El metal, primero cobre, luego bronce, traería con él cambios aún más profundos en los objetos, en las gentes y en los paisajes. La piedra no desaparece, pero cede poco a poco su ancestral monopolio a la nueva materia, superior en dureza y maleabilidad y capaz de renacer una y otra vez de sus cenizas. Las herramientas, las armas y las joyas nos cuentan el triunfo paulatino del metal y, con él, la muerte de la igualdad entre los hombres y los pueblos. Quienes lo poseen someten a quienes lo anhelan. Las llanuras ceden su lugar a las colinas, de fácil defensa, como lugares preferidos de habitación. Las murallas encierran a los poblados en su abrazo protector. Junto a los pastores y los agricultores, surgen los guerreros; junto a los guerreros, los jefes: la paz deja paso a la guerra. Las tumbas de la oligarquía naciente se erigen en ciclópeos monumentos a la vanidad de las élites, que abandonan este mundo entre riquísimos ajuares a la eterna sombra de sus sepulcros pétreos. La faz de los dioses, todavía personificación de las fuerzas de la naturaleza, señora de las cosechas, se va tornando humana.
Es enseguida el sur, bendecido por la riqueza metalífera de su suelo, que cobra ventaja sobre el resto de las regiones ibéricas. Allí, y en especial el sureste, nacen las culturas más avanzadas, las que construyen en Los Millares y El Argar los más orgullosos poblados y las murallas más sólidas. Sus campos amarillean al calor del verano meridional con las cebadas y los trigos, y recorren sus veredas los rebaños más nutridos, mientras el oro y la plata de sus joyas nos hablan de la pujanza de sus jefes y sus tumbas de corredor parecen dar la razón al Génesis, sugiriendo que en aquel tiempo estaba la tierra poblada por gigantes. Entre tanto, culturas similares, aunque menos opulentas, se desarrollan en el este y el centro de la península. Sólo en las montañas y en las zonas que dejan libres los constructores de megalitos, donde la naturaleza ha sido más cicatera y el cereal encuentra arduo acomodo, el pastoreo y el comercio ocasional deben bastar por fuerza a sostener a un pueblo errante, cuyas tumbas, de triste austeridad frente a la grandeza de los sepulcros megalíticos, revelan las limitaciones de su base económica. Y, sin embargo, su cerámica, personalísima en su traza campaniforme, hace llegar su sonoro eco desde el azul Danubio a las brumas de la distante Albión, por toda la vastedad de la vieja y todavía no nombrada Europa.
Pero, a pesar de este esplendor, Iberia requerirá, una vez más, de la mano de gentes venidas de más allá del horizonte para dar un paso más por el sinuoso camino del progreso, ofreciendo a cambio, con forzada generosidad, su vientre preñado de metales a la avaricia de los mercaderes orientales. Desconocemos aún de seguro quiénes fueron los primeros en llegar y cómo lo hicieron, pero por fuerza hubieron de ser las influencias extranjeras las que encumbraron a una cultura cuyas resonancias fueron tan profundas que dejaron huella en los mitos y en las leyendas de los griegos y, como no podía ser de otro modo, en los mismos textos de sus geógrafos y sus historiadores. Tartessos, en el suroeste de la actual Andalucía, hoy por fin lo sabemos de cierto, inició su andadura como sociedad avanzada, mil años antes de nuestra era, de la mano de un acúmulo de influencias foráneas que actuaron sobre el sustrato heredado de la cultura argárica. Los constructores de megalitos del Bronce Atlántico, por el oeste y, cada vez estamos más seguros, emigrantes forzosos escapados de la debacle micénica, por el este, dieron origen a una cultura estatal con una firme base económica, agraria y, sobre todo, metalífera, dirigida ya por una orgullosa casta de guerreros, aunque todavía algo basta en sus manifestaciones arquitectónicas y artísticas.
¿No justifica, pues, la arqueología la imagen esplendorosa que los clásicos nos dejaron de Tartessos? ¿No la rigieron, acaso, reyes como Argantonio, cuya opulencia y generosidad asombraron, a decir de Heródoto, a los mismos mercaderes helenos? Parece que sí, pero sólo más tarde, a partir del siglo VIII a. C., cuando la influencia griega y, sobre todo, fenicia hicieron de aquella humilde monarquía un poderoso reino que extendió sus influencias hacia el interior de la península, buscando el control del comercio del estaño del norte y la explotación intensiva de las vetas de Sierra Morena, y nutriendo de oro, plata y bronce el ansia de lujo de su aristocracia, ya asentada con solidez a la cabeza de una sociedad urbana y muy jerarquizada.
Los fenicios se cobraron, no obstante, bien cara su aparente generosidad. Supusimos durante mucho tiempo que aquellos hábiles comerciantes no habían hecho sino arribar a las costas ibéricas para levantar en ellas emporios minúsculos, vueltos por completo hacia la costa y sólo interesados en el contacto con los indígenas para sellar con ellos lucrativos intercambios. Así nacieron, es cierto, Malaka, Abdera (Adra), Sexi (Almuñécar) y, sobre todas ellas, Gadir (Cádiz), pronto beneficiada por su mayor proximidad a las minas de Sierra Morena y a la estratégica ruta del estaño septentrional. Sin embargo, la arqueología se muestra testaruda y se empeña en demostrar que los ambiciosos púnicos penetraron mucho en el interior, mezclaron a sus gentes, en esencia artesanos y comerciantes, con los propios tartesios, e incluso crearon junto a sus ciudades y, sobre todo, sus minas, asentamientos propios —la actual Sevilla entre ellos— al objeto de controlar la producción y el comercio de los preciados metales.
Quizás no deba sorprendernos por ello que fuera el nombre que aquellos mercaderes sin escrúpulos dieron a la península el llamado a perpetuarse en el tiempo: i-spn-ya, un término cuyo uso está documentado desde el II milenio a. C. en inscripciones halladas en la antigua ciudad de Ugarit, al norte de la actual Siria. No sabemos aún, sin embargo, con certeza si significa este vocablo «país de los conejos», quizás por lo abundante que era este animal en los campos de Iberia o, por el contrario, «costa de los metales», poderosa motivación que, como vemos, atraía a los fenicios a nuestras tierras, aunque no cabe descartar que aludiera a una «costa del norte», pues en el septentrión de la costa africana, ya colonizada por ellos, es donde los fenicios ubicaban la tierra a la que así podrían por tanto haber llamado. Pero, en cualquier caso, la raíz semítica del nombre actual de España no está ya en discusión.
Tras los fenicios, fueron los griegos quienes siguieron la estela del sol en sus veloces navíos hasta llegar a nuestras costas hacia mediados del siglo VII a. C. Impulsados por el ansia de territorios que habitar, mercados en los que colocar sus artesanías o un desahogo a las tensiones sociales, los pentecontoroi1 samios, eginetas y focenses surcaron el mar para poblar las costas ibéricas de sonoros nombres escritos en la lengua de Homero. Pero Rhode (Rosas), Mainake (Málaga) o Hemeroskopeion (Denia) no fueron sino eso, nombres griegos para lugares que no lo eran, factorías comerciales, escalas, abrigos seguros en los que mercadear productos con los nativos para obtener de ellos los ansiados metales, no ciudades en sentido estricto. Gran paradoja, Ampurias, la única que puede considerarse una verdadera ciudad helena, es la que lleva un nombre, Emporion (’mercado’ en lengua griega) más acorde con los intereses comerciales de sus fundadores. Aunque no por ello fue escasa la influencia cultural de la Hélade sobre los pobladores de la península. Sus cerámicas, su alfabeto, sus creencias y, por supuesto, su arte impregnaron profundamente a los indígenas, dejando así una huella muy profunda en los pueblos ibéricos posteriores, si bien menor en Tartessos, demasiado orientalizado ya por la determinante influencia fenicia.
Y es que los cimientos de aquella construcción política en apariencia grandiosa no dejaban de ser muy quebradizos. Cuando, a comienzos del siglo VI a. C., la poderosa ciudad de Tiro cayó en manos babilonias, todo el comercio fenicio del Occidente se derrumbó y Tartessos se hundió también, dejando tras él todo un rosario de ciudades-estado con vocación, pocas veces satisfecha, de reconstruir la unidad perdida. Sus beneficiarios, pues, no se elevaron tan alto como su modelo pero, como ahora veremos, resultaron con el tiempo ser mucho más decisivos para la conformación de una futura personalidad común en aquella tierra condenada a atraer sobre sí la atención y la codicia de los poderosos.
LOS PRIMEROS ESPAÑOLES
Porque, caída Tartessos, sus herederos —he aquí lo que nos interesa resaltar— empezaron, hacia el siglo VI a. C., a convertirse en algo distinto, y, sobre todo, en algo homogéneo, uniforme. Nada hay de exagerado en esta afirmación, que escandalizaría sobremanera a los actuales nacionalistas vascos y catalanes, tan proclives a ocultar cuanto existe de común en el pasado de los españoles como a inventar diferencias inexistentes en beneficio de su quimérica visión de la historia. Cinco centurias antes de nuestra era, Iberia, el nombre que los antiguos helenos dieron a la península, ya no es sólo una referencia geográfica, sino también cultural, al menos en lo que se refiere al Levante y el sur, las regiones por las que se extienden los pueblos que conocemos como íberos. Cada uno de ellos sigue, por supuesto, preservando su identidad propia y su nombre específico, habitando una comarca de límites más o menos extensos y difusos, trabajando sus campos o pastoreando sus rebaños al abrigo protector de sus ciudades fortificadas, y sirviendo a sus reyezuelos y caudillos, que les llaman de cuando en cuando a la guerra con el vecino, hoy aliado, mañana enemigo. Pero oretanos, turdetanos, bastetanos, ilergetas y muchos otros comparten ya mucho más de lo que les distingue.
Hacia el siglo V a. C. en las zonas más avanzadas del sur, dos centurias más tarde en las más atrasadas del norte, su mundo es ya un mundo urbano, similar, aunque mucho menos pujante, al resto de las civilizaciones mediterráneas de los dos milenios anteriores a nuestra era. De mayor o menor tamaño, llamadas a realizar funciones de defensa o entregadas sin más a la explotación de los recursos agrícolas o minerales, ubicadas sobre un altivo cerro o en un humilde cruce de caminos, erigidas para proteger el territorio o para controlarlo, hijas del comercio o de la fe, las urbes ibéricas confieren una nítida personalidad a una tierra que empieza ya a verse como tal. Y en su interior, bullendo de actividad en sus angostas calles y sus modestos edificios de adobe o mampostería, pululan gentes de muy diversa condición que nos hablan de una sociedad jerarquizada de límites bien trazados en la vida y en la muerte. Porque entre los íberos hay ya nobles y sacerdotes, aunque sea ocasionales; no faltan las clases medias de guerreros, comerciantes y artesanos; abundan, por supuesto, las gentes de pasar humilde, que dejan este mundo sin un adorno que los acompañe en sus austeras tumbas, y existen también esclavos, como en el resto del Mediterráneo, e incluso comunidades enteras sometidas a servidumbre colectiva que deben compartir con sus amos los frutos de su trabajo.
Esta sociedad, urbana y compleja, que se apoya en una sólida base económica agrícola y minera, posee ya formas bien definidas de gobierno. La preferida, quizá heredada de Tartessos, parece ser la monarquía, aunque no faltan, sobre todo en el valle del Ebro, las ciudades regidas por un consejo de nobles, e incluso, sin duda por influencia griega, las urbes dotadas de asambleas populares, senado y magistrados. Reyes, empero, los hay de muy diversa importancia. Algunos gobiernan tan sólo una ciudad; otros, decenas de ellas. Muchos, la mayoría, no nos resultan conocidos; unos pocos —Indíbil y Mandonio, O...
Índice
- Cubierta
- Portadilla
- Título
- Créditos
- Dedicatoria
- Índice
- Prólogo
- Introducción. Una contumaz geografía
- Capítulo 1. Hijos de Roma
- Capítulo 2. La España medieval
- Capítulo 3. España reunida
- Capítulo 4. El nacimiento de la nación
- Capítulo 5. La nación proyectada
- Capítulo 6. Una ocasión perdida
- Capítulo 7. La nación acomplejada
- Capítulo 8. Un tardío despertar
- Capítulo 9. Un nacionalismo pernicioso
- Capítulo 10. La Transición
- Capítulo 11. La nación cuestionada
- Bibliografía recomendada
- Contraportada
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a La España cuestionada de Luis E. Íñigo Fernández en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de History y European History. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.