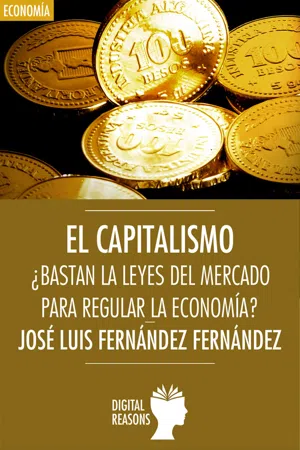
eBook - ePub
El capitalismo
¿Bastan las leyes del mercado para regular la economía?
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Este estudio constituye una aproximación rigurosa, sistemática y crítica al capitalismo como sistema económico y como creación cultural. Se enmarca en el más amplio contexto de la reflexión sobre las claves antropológicas que la dimensión económica de la vida ofrece. A tal respecto, se subraya como evidencia y dato indiscutible del que partir el hecho de que las sociedades humanas hayan debido y tengan siempre que estructurar de manera suficiente la dinámica productivo-distributiva, porque, en el fondo, el ser humano siempre se nos ofrece a la consideración como un animal que busca satisfacer carencias y necesidades materiales y espirituales.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a El capitalismo de José Luis Fernández Fernández en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Economía y Historia económica. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
EconomíaCategoría
Historia económica1. Prólogo
Enjuiciar desde el punto de vista ético un sistema económico no resulta tarea fácil porque hay que atender a aspectos de índole muy diversa, que obligan a tener que precisar en cada caso con la mayor exactitud posible a qué se está apuntando y a matizar con cuidado lo que se está queriendo decir, cuestiones no siempre de fácil respuesta. Habría que considerar aspectos tales como, por caso, la eficacia y la efectividad, la eficiencia o la ineficiencia a la hora de subvenir a la consecución de la satisfacción de las necesidades económicas; la garantía del mantenimiento a plazo largo de las dinámicas o la insostenibilidad de los procesos habituales; los costes y beneficios derivados del funcionamiento ordinario de los mecanismos y los cauces por los que el sistema se institucionaliza y, sobre todo, la equidad en el reparto de los unos y los otros entre las personas; el aseguramiento de la libertad de iniciativa y del respeto a la dignidad humana o la anulación de los derechos individuales en aras de objetivos de crecimiento estrictamente material; el encaje de la dimensión económica y de las instituciones del sistema en los aspectos más abarcantes que contribuyen a construir y a mantener la realidad social…
Lo que acabamos de dejar indicado no es más que una enumeración incompleta de algunas de las dificultades más obvias y de algunos de los problemas de tipo conceptual que, quien se quiera aproximar al análisis de un sistema económico, debe tener en su agenda investigadora. Como se ve, son tantas y tan complejas las cuestiones de investigación —las reseacrh questions— a las que nos enfrentamos que deberemos tratar de avanzar con tiento para ver si conseguimos en el discurrir de este trabajo aproximarnos a algunas pistas que sirvan de respuesta satisfactoria a lo que andamos buscando: si el sistema capitalista puede ser aceptado como un sistema eficiente, sostenible y justo.
Es fácil comprender que, para dar satisfacción a esa inquietud —y, sobre todo, para tratar de hacerlo de manera precisa y ponderada— nos vamos a ver obligados a adentrarnos en terrenos disciplinares distintos, todos ellos de extremado interés, a partir de los cuales iremos viendo emerger herramientas conceptuales y aportaciones que nos hayan de permitir a la postre ofrecer al lector elementos de juicio más que suficiente para que sea capaz de responder por cuenta propia al interrogante que preside este ensayo.
Habremos, pues, de realizar excursiones a la Antropología Cultural, a la Historia del Pensamiento, al Análisis Económico, a la Filosofía Moral y a la Ética. Y lo trataremos de hacer con el rigor y el sistema requerido, pero también con la mayor claridad expositiva de la que seamos capaces. Al final, quien leyere verá si este buen propósito que nos guía en nuestra investigación se logra conseguir o no. Por nuestra parte, no hemos escatimado ni en la voluntad de exactitud y precisión, ni en el esfuerzo por hacernos entender con claridad.
La parte última de este trabajo, buscando aportar luz y pistas de enjuiciamiento desde lo que denominaremos una ética de máximos, lleva el toro del análisis a los dominios de un corpus doctrinal muy preciso: el que deriva como propio y específico de la Doctrina Social de la Iglesia. Para que cobre buen sentido el desde dónde se realiza, a fin de cuentas, en este estudio el enjuiciamiento valorativo del sistema capitalista, tendremos que llevar a efecto una presentación de dicho contexto intelectual, que dé cuenta del proceso genético-evolutivo de la Doctrina Social de la Iglesia, a lo largo, por lo menos, de los últimos ciento veinticinco años; así como de la significación actual del pensamiento social católico y de su validez como perspectiva capaz de contribuir a enriquecer no sólo el debate moral, sino sobre todo, a aportar criterios de juicio, principios para la acción y valores por los que empeñarse en la común tarea de construir una economía más eficiente y equitativa, en el marco de una sociedad más justa y solidaria, donde el desarrollo de cada persona y de cada comunidad pueda llegar a tener lugar a las cotas más elevadas que sea posible.
Confiamos, de nuevo, en haber sido capaces de sintetizar con buen tino, tanto las ideas-fuerza, explicitadas en los documentos señeros de la tradición católica —las encíclicas sociales, principalmente, a las que nos referiremos en su momento—, cuanto sobre todo, las claves de comprensión implícitas y los alcances derivados de aquellas.
2. Introducción
Este libro trata de llevar a efecto una aproximación descriptiva y crítica al capitalismo como sistema económico y como creación cultural. Será otra más, pero en este caso la peculiaridad estriba en el hecho de que la que se presenta aquí es la propia de quien ha tenido ocasión de irle dando vueltas al asunto durante más de un cuarto de siglo de reflexión sistemática y docencia universitaria. Conviene, en todo caso, declarar mínimamente desde dónde se han de leer estas reflexiones, refiriendo una doble perspectiva: de una parte, el alcance que el autor pretende darle a las mismas; de otra, la índole de la piedra de toque con la que se va a querer contrastar al capitalismo.
Por referencia al primer aspecto, he de confesar que nuestra aproximación al fenómeno del capitalismo se hará tomando el agua desde bastante arriba. En tal sentido, llevaremos a efecto un enmarque introductorio amplio, reflexionando sobre lo que supone la dimensión económica en el más amplio contexto de la realidad antropológico-cultural de la vida humana.
Pese a que este modo de proceder pueda sorprender a algunos que quisieran ir directamente al punto central —al estudio del capitalismo o, mejor aún: a la crítica de algunas de sus concreciones empíricas más indeseables—, el autor considera, honradamente, que es más conveniente fijar por menudo las coordenadas, al objeto de que los diagnósticos teóricos sean más lúcidos; y de que las eventuales propuestas prácticas, puedan resultar, finalmente, operativas y capaces de ir institucionalizando una utopía económica que hoy por hoy dista mucho de tener visos de realidad: la de un mundo más desarrollado y sostenible, menos desigual, más humano, capaz de acercarse a una doble e irrenunciable aspiración: la de la eficiencia económica y la de la justicia social, en el marco de un respeto inequívoco por el medio ambiente en el que todos —y del que todos— vivimos.
Por otro lado, hay que dejar sentado desde el comienzo que nuestra aproximación crítico-descriptiva al capitalismo se llevará a cabo mediante un contraste expreso con la propuesta moral que emana de la Doctrina Social de la Iglesia, tal como la encontramos, fundamentalmente, en los textos señeros del magisterio pontificio desde la Rerum Novarum (León XIII, 1891) a la Laudato si’ del pontífice feliciter regnante (Francisco, 2015).
Entre medias, habremos de dar cuenta, también de manera sistemática y pormenorizada, de las dificultades que el estudio del capitalismo como sistema presenta. Lo haremos mediante una suerte de amplio excursus por ciertos pagos marxianos y marxistas que en el día no suelen ser suficientemente transitados; y que, precisamente por ello, al autor de este trabajo le resultan especialmente interesantes.
Soy consciente también del riesgo que corro al abordar este objeto de estudio. Unos considerarán que me quedo corto en su crítica; que me limito a parchear epifenómenos, a proponer meras correcciones. Otros pensarán que me he extralimitado y que corro el riesgo de no apreciar el potencial de creación de riqueza que el sistema tiene. Habrá quien notará que a lo largo del estudio se mantiene un discurso abstracto, alejado de la transformación de la praxis y de la realidad; que se habla de capitalismo teórico, sin concreción. La vida económica real —dirán algunos, apresuradamente— es otra cosa, presenta otros rasgos que aquí no afloran: el euro, la asimetría de los países que conformamos la Unión Europea, la especulación económica, la corrupción política, la tiranía de los mercados financieros, la globalización y sus sombras.
Cierto, esos rasgos, aquí no afloran. Y así se hace a propio intento: este es un trabajo intelectual y teórico. O si se quiere, es la manera que el autor considera más práctica: más incluso que una cierta suerte de activismo atolondrado que empieza a estar de moda y que no podrá aguantar un asalto serio, nutrido como está de consignillas y estereotipos de escaso calado científico. En todo caso, aquellas realidades fácticas constituyen —cómo no— los datos del problema, los fenómenos, la obviedad con la que contamos y asumimos de forma dolorida y crítica, tratando de avanzar en su inteligencia y propuesta de eventual superación.
Los críticos que identificábamos en primer término aducirán una línea argumentativa que parte de un axioma no siempre explicitado, pero que resuena como bajo continuo en muchos discursos al uso: que el sistema capitalista —en virtud de sus supuestos morales: más adelante, abundaremos en ello— es indeseable a radice; y que, en consecuencia, no procede siquiera tratar de arreglar tales o cuales deficiencias; sino que habría que ir a la raíz, más al fondo de la cuestión.
A partir de aquí, las versiones difieren ya un tanto en el grado de radicalismo —y, en consecuencia, de verosimilitud y operatividad— en las propuestas. Unos quisieran echarlo abajo definitivamente… sin saber muy bien por qué modelo alternativo lo habríamos de sustituir, salvo vagas —cuando no vergonzantes— apelaciones a modelos que ya se han demostrado ineficientes e injustos en el pasado.
Algunos proponen planteamientos a los que, sin duda, hay que darles el beneficio de la buena voluntad. Incluso aunque lleguemos a compartir conceptos tan potentes como, por caso, el del principio del Bien Común, pienso que no acaban de quedar probados en su viabilidad buena parte de sus análisis teóricos. Más que utopías por las que merecería la pena empeñarse, muchas veces, buena parte de estas propuestas —a mí, cuando menos— me parecen delirios; o una mezcla quimérica y confusa de deseos y realidad, por más que lleguen a autodefinirse nada menos que como «un modelo económico que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad» (Felber, 2012: 3).
Otros, por fin, apuntan a alternativas expresamente cristianas al modelo. Y lo hacen, apoyándose en una lectura de los mismos documentos que nosotros cotejaremos. Por nuestra parte, hemos de reconocer que en buena medida compartimos el diagnóstico que esta línea de pensamiento realiza. Sin embargo, no acabamos de ver tan claro que las propuestas concretas sean siempre viables y puedan redundar en el necesario crecimiento económico que nos ponga en condiciones de seguir luchando contra la pobreza.
Naturalmente, sin que esto signifique menospreciar algunas realizaciones organizativas que, en clave práctica, están dejando evidencia empírica de que las cosas se pueden hacer, con éxito, de otra manera. Eso sí: dentro del sistema institucional que el capitalismo representa y que más adelante explicitaremos por menudo. Son aquéllas, exitosas grietas en el sistema (Laguna, 2015), que animan a seguir haciéndolo evoluciona —desde un permanente reto conceptual al mainstream de la teoría económica— hacia formas empíricas de organización más justas y eficientes, en línea con la economía de comunión y el llamado emprendimiento social (Defourny, 2001; Galera & Borzaga, 2009).
Sobre este particular conviene dejar sentado que, aparte de las realizaciones concretas y la operatividad práctica de muchas iniciativas empresariales innovadoras, va desplegándose un corpus teórico y doctrinal creciente y estimulante (Gallagher & Buckeye, 2015). A modo de ejemplo, procede remitir al lector interesado a los trabajos recogidos en un reciente número de la Revista Portuguesa de Filosofía, dedicado casi monográficamente a la economía de comunión (Bruni, 2014; Crivelli & Gui, 2014; Gallagher J. B., 2014; Martins, 2014; McDade, 2014; Mendes, 2014; Zamagni, 2014).
Como más adelante se explicitará, el rubro “capitalismo” no deja impasible a quien lo oye. Unos —tal vez los más— ven en él al summum de todos los males e injusticias que la dinámica económica evidencia en nuestros días de globalización creciente. Otros —seguramente, armados de resortes eficaces de poder político y cultural— no quisieran incluso ni que se cuestionara la validez del sistema capitalista como mecanismo más adecuado para la creación de la riqueza y el desarrollo. Y esto, como decimos, pese a las evidentes realidades de dolor, lagunas e imperfecciones que la cotidianeidad se encarga de ofrecernos en el marco de crisis que hemos vivido en los últimos años —y que aún muchos sentimos tan de cerca.
De ambos extremos hemos pretendido distanciarnos; y no movidos por una pose centrista o de medias tintas; sino desde el convencimiento de que, si bien es cierto que el modelo es innegablemente eficiente a la hora de crear riqueza; no lo es tanto a la hora de distribuirla. Y de que, aunque es innegable la apuesta del sistema —como condición de posibilidad de su propia existencia— por la libertad, por la iniciativa individual, por el espíritu de superación de la persona…, no deja de ser verdad que también el alma humana y la realidad social demandan dosis altas de otros valores —como la igualdad, la solidaridad, la corresponsabilidad, la opción por quienes peor ubicados se encuentran— que pueden verse desatendidos, con cierta frecuencia, si se ideologizan y extreman los planteamientos liberalistas.
Confío en que el paciente lector no tenga mayor dificultad en seguir el hilo de esta monografía y en que pueda, a partir de ella, tomar ocasión para reflexionar personalmente y enjuiciar desde sus propios criterios una realidad tan compleja, ambivalente y controvertida: responsable de buena parte del desarrollo y el progreso que observamos en nuestro mundo; a la par que culpable de tantas injusticias y desigualdades como laceran la humana condición en estos primeros compases del tercer milenio.
3. La dimensión económica de la vida humana
Hablan los antropólogos de la existencia de una serie de imperativos culturales (Harris, 1982; Beals & Hoijer, 1974) que todo grupo humano que pretenda, no ya expandirse, sino incluso ser viable y mantenerse a plazo inmediato, debe resolver de manera suficiente. Uno de aquellos imperativos, obvio y universal, es el de alimentarse. Por eso, para que una sociedad cualquiera pueda sobrevivir, resulta esencial que disponga de algún tipo de tecnología que asegure el alimento con que satisfacer las necesidades de los miembros del grupo. A la resolución de tan perentorio problema apunta la actividad económica; y, en sí mismo, todo lo que con ello se relaciona no hace sino ubicarnos en lo que podemos denominar como dimensión económica de la vida humana. Porque, aunque sigue siendo cierto aquello de que «no sólo de pan vive el hombre», no lo es menos que, sin cubrir las necesidades básicas y primarias del alimento, ni la vida individual queda garantizada, ni por consiguiente, la estructura social resulta sostenible a plazo medio.
Cuando observamos la historia de la humanidad, en cualquiera de sus manifestaciones, topamos —entre otras muchas cosas—, por un lado, con el exigente dato antropol...
Índice
- Advertencia
- 1. Prólogo
- 2. Introducción
- 3. La dimensión económica de la vida humana
- 4. Los sistemas económicos
- 5. La paradójica historia de la dimensión económicade la humanidad
- 6. Los límites del modelo de crecimiento
- 7. Problemas de concepto y método en el estudio del capitalismo
- 8. Una caracterización elemental del capitalismo
- 9. Los ciclos económicos, las crisis y el sistema capitalista
- 10. Ética y Economía
- 11. La Ética del Sistema capitalista
- 12. Una propuesta de máximos en Ética Económica: los criterios y principios derivados de la Doctrina Social de la Iglesia
- 13. Un sistema moral de referencia, amigo de la persona
- 14. Conclusión
- 15. Epílogo
- 16. Referencias