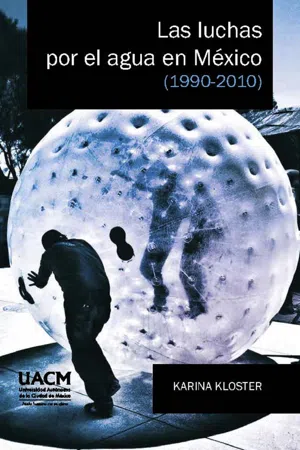
- 185 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Las luchas por el agua en México (1990-2010)
Descripción del libro
¿Por qué luchan los que luchan? Este libro expresa la síntesis teórica-empírica de las luchas por el agua en México, en particular la Ciudad de México y la zona metropolitana, de una manera muy original que no imaginábamos en la década de los noventa, cuando iniciamos los primeros registros.
Otra aportación es que pone en correspondencia el proceso de las luchas por el agua en México con las transformaciones estructurales vividas en estas dos décadas, 1990-2010, dando pie a un análisis político-social de las mismas. Para realizarlo propone la articulación de dos cuerpos teóricos; la lucha social entendida desde el marxismo y la teoría de la construcción del conocimiento de Piaget. En el trabajo también se retoma a autores clásicos como Clausewitz y Foucault, entre otros, para contar con recursos conceptuales que fortalezcan sus dimensiones de lucha, confrontación y poder.
El principal aporte académico de este libro está en articular sus dos principales vertientes teóricas que le permiten construir sus dos principales vertientes teóricas que le permiten construir una explicación que dé cuenta de los procesos de lucha por el agua en México y cómo, en ese proceso, se va dando, en el tiempo, una toma de conciencia de los diferentes actores en un contexto estructural cambiante, logrando con ello explicar las transformaciones de la lucha social por el agua en las dos décadas que analiza. Pocos trabajos muestran con tanta claridad la estrategia, así como la destreza metodológica del registro y el análisis de la información.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Las luchas por el agua en México (1990-2010) de Karina Kloster en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Política y relaciones internacionales y Gobierno estadounidense. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Año
2021ISBN del libro electrónico
9786079465193De la percepción de la escasez a la lucha por el agua
Introducción
La temática de la lucha en el campo de la teoría social tiene varios momentos. En términos generales, puede decirse que quien inaugura el tema es Karl Marx; a partir de su planteamiento, las formas con que tradicional y convencionalmente se ha instalado la temática se relacionan, principalmente, con el campo de las luchas políticas, con el carácter político de las luchas de clases; se estudiaban situaciones de luchas sociales en las que lo que estaba en disputa era el carácter del Estado y del conjunto de las dimensiones políticas. En efecto, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte (al igual que en La guerra civil en Francia y La lucha de clases en Francia) Marx introdujo una explicación de los acontecimientos a través de una forma de comparación y análisis que instauró la lucha entre las diferentes clases sociales existentes e históricamente determinadas como un modo de observación de la clase social. En su explicación, Marx hizo depender, mutuamente, ambas categorías —la lucha y la clase—, con lo que formuló un modo de observar la formación de las fuerzas sociales en pugna y los objetivos propuestos en esas luchas.1
De esta manera, Marx describió los acontecimientos ocurridos en Francia desde principios de 1848 hasta finales de 1851. Con esa base formuló un modelo de explicación basado en el ascenso y descenso de una lucha social, a partir de la observación del carácter social de quienes la conducen.2 Con base en la descripción del proceso de lucha, en tres periodos y con su comparación, Marx caracterizó a los acontecimientos ocurridos en la revolución de 1848 en Francia como un movimiento descendente:
En la primera revolución francesa, a la dominación de los constitucionales le sigue la dominación de los girondinos, y a la de los girondinos, la de los jacobinos. Cada uno de estos partidos se apoya en el que se halla delante. Tan pronto como ha impulsado la revolución lo suficiente para no poder seguirla, y mucho menos poder encabezarla, es desplazado y enviado a la guillotina por el aliado, más intrépido, que está detrás de él. La revolución se mueve de este modo en un sentido ascensional.
En la revolución de 1848 es al revés. El partido proletario aparece como un apéndice del pequeño burgués-democrático. Éste le traiciona y contribuye a su derrota el 16 de abril, el 15 de mayo y en las jornadas de junio. A su vez, el partido democrático se apoya sobre los hombros del republicano-burgués. Apenas se consideran seguros, los republicanos burgueses se sacuden el molesto camarada y se apoyan, a su vez, sobre los hombros del partido del orden. El partido del orden levanta sus hombros, deja caer a los republicanos burgueses dando volteretas y salta, a su vez, a los hombros del poder armado.3
En la revolución de 1848 es al revés. El partido proletario aparece como un apéndice del pequeño burgués-democrático. Éste le traiciona y contribuye a su derrota el 16 de abril, el 15 de mayo y en las jornadas de junio. A su vez, el partido democrático se apoya sobre los hombros del republicano-burgués. Apenas se consideran seguros, los republicanos burgueses se sacuden el molesto camarada y se apoyan, a su vez, sobre los hombros del partido del orden. El partido del orden levanta sus hombros, deja caer a los republicanos burgueses dando volteretas y salta, a su vez, a los hombros del poder armado.3
A partir de estas formulaciones, Marx perfiló una serie de advertencias acerca de lo que es necesario observar cuando se quiere analizar el carácter de clase de las luchas sociales. En primer lugar, toda lucha social es una lucha de clases, y la forma en que debe estudiarse es a partir de sus acciones, en sus tácticas y estrategias,4 donde se van conformando los campos de fuerza que agrupan a los distintos grupos sociales y, por tanto, se van configurando (a partir de su acción, que incluye estrategia, táctica y conciencia) los grupos sociales en pugna.
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que en la teoría marxista la estrategia de la lucha está dada no sólo por quien es el conductor de la acción de lucha (la identidad de quien lucha), sino también por los mecanismos seguidos para obtener los fines propuestos. En este sentido, la estrategia puede ser proletaria o burguesa y puede atravesar toda la pirámide social. Este modo de entender la estrategia es fundamentalmente opuesta al maniqueísmo que se ha hecho de la teoría marxista, donde se supone constantemente una lucha de los «de abajo» contra los «de arriba».5 Lo que los acontecimientos históricos han demostrado es que la realidad no se comporta bajo este esquema, sino que su complejidad radica quizás en tratar de comprender los distintos factores sociales y las formas epistémicas6 que dan cuenta de identidades sociales bajo las que operan los individuos en lucha y su correspondencia. Estas variables se han convertido en un problema de conocimiento.
Una identidad social no se reduce a los factores económicos de su reproducción como grupo social, sino que éstos sólo pueden ser comprendidos a la luz de las formas de conocimiento y de comprensión del mundo (formas epistémicas) que producen. De acuerdo con Muleras, se trata de conceptualizar como «formas de conciencia social» a las expresiones del pensamiento humano con las que los agrupamientos sociales se representan lo que viven y hacen —en correspondencia con su localización en la estructura de clases sociales— y las relaciones de poder y confrontación que de ella misma se derivan.7
Un texto básico de Karl Marx que sintetiza en apretadas líneas el núcleo duro de su tesis al respecto es el «Prólogo» a la Contribución a la crítica de la economía política, de 1859, donde expone:
[…] en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio [Uberbau] jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina [bedingen] el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o —lo cual sólo constituye una expresión jurídica de lo mismo— con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento.
Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces toda una época de revolución social. Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta clase de trastocamientos, siempre es menester distinguir entre el trastrocamiento material de las condiciones económicas de producción, fielmente comprobables desde el punto de vista de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo dirimen. Así como no se juzga a un individuo de acuerdo con lo que éste cree ser, tampoco es posible juzgar una época semejante de revolución a partir de su propia conciencia, sino que, por el contrario, se debe explicar esta conciencia a partir de las contradicciones de la vida material, a partir del conflicto existente entre fuerzas sociales productivas y relaciones de producción. Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad. De ahí que la humanidad siempre se plantee sólo tareas que puede resolver, pues, considerándolo más profundamente, siempre hallaremos que la propia tarea sólo surge cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen, o cuando menos, se hallan en proceso de devenir.8
Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces toda una época de revolución social. Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta clase de trastocamientos, siempre es menester distinguir entre el trastrocamiento material de las condiciones económicas de producción, fielmente comprobables desde el punto de vista de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo dirimen. Así como no se juzga a un individuo de acuerdo con lo que éste cree ser, tampoco es posible juzgar una época semejante de revolución a partir de su propia conciencia, sino que, por el contrario, se debe explicar esta conciencia a partir de las contradicciones de la vida material, a partir del conflicto existente entre fuerzas sociales productivas y relaciones de producción. Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad. De ahí que la humanidad siempre se plantee sólo tareas que puede resolver, pues, considerándolo más profundamente, siempre hallaremos que la propia tarea sólo surge cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen, o cuando menos, se hallan en proceso de devenir.8
Su advertencia es contundente: al conjunto de relaciones sociales propias del ámbito de la producción de la vida material (el modo social productivo) corresponde un conjunto de otras relaciones —políticas, jurídicas, culturales (relaciones sociales extraproductivas)— sin excluir un conjunto de formas de conciencia que producen las condiciones sociales de viabilidad de las primeras. El plano intelectual o de las ideas, así como el plano de los modos de pensar, se manifiesta en las diversas formas de conciencia social: arte, filosofía, religión, ideas jurídicas y políticas.
Desde nuestra perspectiva, no es posible hacer inteligibles estas diversas formas de identidad social si prescindimos de su relación de correspondencia con la estructura de clases sociales y con las formas epistémicas que su interrelación produce. De modo que su análisis no puede escindirse del conocimiento de las dimensiones constitutivas de la infraestructura de un orden social ni de la localización precisa que en ella asume cada agrupamiento social. En otros términos, las formas de conciencia que expresa un grupo humano no pueden escindirse del análisis de su identidad social de clase.9 De este modo, el concepto identidad social debe ser leído en el marco de la teoría de Marx sobre la conciencia y la lucha de clases.10
Esta propuesta difiere del estructuralismo marxista, ya que no se atribuye a un determinado sector de clase una determinada conciencia social, que es lo que tradicionalmente se ha entendido por semejante premisa. Ya que una clase social no es una masa de individuos que viven en idéntica situación, en términos de sus condiciones económicas de existencia, sin establecer lazos sociales entre ellos, como una simple suma de unidades, no hay pues una conciencia social predeterminada.11 Dichas condiciones de existencia deben hacerlas distinguir a determinadas clases sociales en su modo de vivir, en la identidad de sus intereses y en su cultura, de otras, oponiéndose a ellas «de un modo hostil».12 Es decir, es en el plano de la acción, del desenvolvimiento de su práctica social y en los modos culturales de autoconocimiento de su propia situación de vida —las formas de obrar y de pensar— como se expresa la existencia de una clase social.13
El carácter —«en suma ideológico»—, que Marx atribuye a las diversas formas de conciencia social, es el modo de enfatizar su relación de adecuación y correspondencia con las relaciones de poder propias de la estructura de clases sociales. Las formas de conciencia remiten siempre a los antagonismos y contradicciones inherentes a la estructura de clases sociales. En ellas los grupos sociales expresan su grado de conocimiento de dichos conflictos y antagonismos y pueden ser observadas en las acciones de lucha y en las luchas sociales que emprenden.
Dicho con otras palabras, las luchas sociales constituyen formas de solucionar —reproductiva o superadoramente— las contradicciones inherentes al desenvolvimiento del orden social. En ese sentido, su carácter, sólo parcial y gradualmente consciente, contribuye en mayor o menor medida a la reproducción de la hegemonía y la dominación de unas clases sobre otras.
No se trata de «falsa conciencia» o de ocultamiento deliberado e intencional de las relaciones estructurales por parte de las clases dominantes, para prolongar las condiciones de su dominio; se trata de que los modos asumidos por dichas manifestaciones parcialmente conscientes son expresión de esas relaciones de fuerza y confrontación. Dichas relaciones delimitan y condicionan su alcance.14
Sin embargo, y sin desmedro de lo puntualizado anteriormente, el habitual mecanicismo interpretativo propio de los ámbitos académicos de la teoría social de Marx, sobreenfatiza el papel causal de la infraestructura o base material de un orden social respecto del ámbito «superestructural», desconociendo de esta manera que Marx asume las relaciones de correspondencia entre estos dos ámbitos como un problema de conocimiento real.
En segundo lugar —y a partir de lo anterior— tenemos entonces que las estrategias de lucha, revolucionaria o no, constituyen la forma en que se van alineando las distintas confrontaciones. La correspondencia entre las identidades sociales y las acciones de lucha permiten identificar los campos de acción, esto es, una misma lógica para un mismo objetivo de lucha. Y, a su vez, estos campos de acción conforman en su direccionalidad fuerzas sociales.
Por tanto, en tercer lugar, la lucha de clases no es un punto de partida sino un punto de llegada en la investigación social. Las clases sociales, en tanto que agrupamiento de fuerzas sociales, son abstracciones teóricas que permiten comprender la lucha de clases, si bien, en la práctica, son las fuerzas sociales las que se enfrentan. «Las fuerzas sociales expresan distintos momentos y forman alianzas de clases, intereses [objetivos] de clases, grados de unidad de clase, etcétera. Así, la lucha de clases se realizaría a través del enfrentamiento entre fuerzas sociales en pugna».15
En conclusión, la tesis explicativa de las identidades sociales en relación con las luchas sociales obliga al investigador a descubrir el modo histórico concreto en que en cada situación específica se origina y desarrolla. Implica otorgar al ámbito de lo superestructural una relativa autonomía —en su estructuración y funcionamiento— respecto del ámbito económico-productivo. Establece la necesidad de resolver de qué modo concreto se produce la correspondencia entre lo que comúnmente se denomina infraestructura y lo que se denomina superestructura.16 Es éste, en sí mismo, un problema de conocimiento, no resuelto por las perspectivas de análisis mecanicistas o economicistas, que atribuyen simplificadoramente a las formas de conciencia social un papel reproductivo de lo existente ad infinitum. Y tampoco lo resuelven las perspectivas voluntaristas, subjetivistas, en el otro extremo del arco, las cuales prescinden de las condiciones estructurales objetivas que posibilitan asumir una conciencia política en los actores sociales.17
De acuerdo con estas advertencias, nos enfocamos a comprender el carácter social de quienes están confrontándose. Aquí da inicio un problema en la teoría social cuyo presupuesto —aún no explorado— indica que subsistió un enorme descuido al captar las personificaciones sociales de los actores en las luchas, además de un reduccionismo casi apriorístico al atribuir un encasillamiento de clase sin el intento de desentrañar objetivamente cuál es...
Índice
- Cubierta
- Portadilla
- Portada
- Créditos
- Prólogo
- INTRODUCCIÓN
- LOS CONFLICTOS POR EL AGUA EN MÉXICO, 1990-2010
- DE LA PERCEPCIÓN DE LA ESCASEZ A LA LUCHA POR EL AGUA
- EL AGUA: LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO POLÍTICO
- Bibliografía
- Agradecimientos
- Índice de figuras
- Índice general
- Notas al pie
- Contracubierta