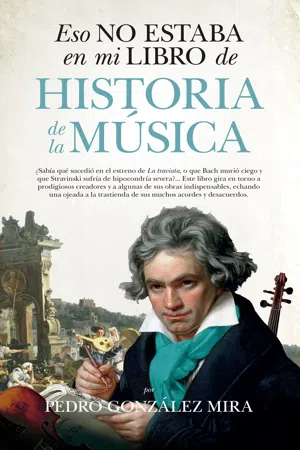![]()
PARTE III:
LAS ALTURAS
Música y palabra
Capítulo 6.
Música religiosa
Para un historiador quizá sea difícil definir cuáles son los límites de la creación musical cuando la obra resultante está ligada, o relacionada, o tiene que ver con algún aspecto de tipo religioso. Para un músico, mucho más. No es descubrir nada decir esto; seguramente el mismo o parecido razonamiento se podría hacer al hablar de las artes plásticas, cuando éstas están puestas en relación —de alguna forma— con la religión. Hay, o mejor dicho, hubo, un tiempo, que quizá duró demasiado, en el que la convivencia entre música y religión sobrepasaba con mucho el concepto de relación inter pares: la subsidiariedad de la primera hacia la segunda fue total. La pregunta pertinente es si en esos tiempos, es decir, en un mundo en el que la religión marcaba el paso a todo, y por supuesto a la propia evolución del desarrollo de las técnicas de composición musical, auténtico caballo de batalla al respecto, el compositor (aunque ese concepto ni siquiera existiera) llegó a lograr que el mensaje musical sobreviniera en obra de arte —de calidad— por encima del estímulo primitivo, casi siempre un discurso basado en algún tipo de exaltación, adoración, etc. de la figura religiosa. Y es una pregunta de las llamadas del millón, pues atreverse a hablar de mayores calidades en una misa romántica que en otra renacentista, o, a su vez, referirse con mayor admiración hacia las primeras manifestaciones polifónicas que al Canto Gregoriano, o al primer canto antifonal de la primitiva Iglesia cristiana, es de una incorrección política considerable.
Sucede que seguramente falla también el elemento de juicio: ¿qué significa hablar de calidad? Seguramente habríamos de referirnos más a conceptos estéticos, a la belleza de las notas y sus combinaciones, etc. Lo que, como ya dejé entrever antes, tiene que ver con la elaboración, con la técnica. Las primeras músicas religiosas de nuestra era eran muy sencillas, lo que musicalmente quiere decir en primer lugar que se basaban en el elemento más primario de la música: la melodía. Cualquier pieza moderna, sin embargo, acumula a la melodía tal cantidad de elementos que la probabilidad de obtener resultados más complejos es enorme. Bien es cierto que si complejidad y belleza pueden convivir bien, también puede suceder exactamente lo contrario, con lo que la batalla para el análisis está servida desde el primer momento. Son muchos los factores que intervienen, pues, en las valoraciones, que probablemente no sirvan en sí mismos para concluir en nada si no se parte más que de su análisis individual y no de su ordenamiento y posible jerarquización. Algunos ya han aparecido en estas líneas, pero no son todos, ni determinan nada. Por supuesto, porque son a veces factores no exactamente musicales: sociales (de pura organización o gestión), económicos (hasta en las épocas más boyantes la composición musical siempre estuvo sujeta a una asfixiante penuria) o políticos (¿alguien alberga todavía alguna duda acerca de las consecuencias de los mecenazgos eclesiásticos durante siglos?).
Sea como fuere, el hecho de que la religión (católica y sus derivadas) haya estado presente en el devenir de la música occidental, como sucede en la pintura figurativa y la arquitectura, obliga al estudioso de la estética de este arte a aplicarse a un análisis lo más técnico posible, y a fijarse más en los talentos individuales particulares de quienes se han ido ocupando de la composición, que al fenómeno religioso global que patrocina toda esta creación. En ocasiones, la tensión entre la autoridad ordenante y el productor de la obra creó una violenta dialéctica, al cabo responsable de la evolución misma del arte y de muchas de las creaciones más universales e irrepetibles.
Pero que no se nos vaya la mano. Espero que esté quedando claro que este libro no es un libro de historia, o de estética, y, como ya se ha dicho varias veces: menos, una historia de la música. Su aspiración a sólo servir para ayudar a escuchar la música, necesariamente sólo debe ser posible a partir de la transmisión de elementos muy subjetivos, y sin buscar órdenes cronológicos o explicaciones sistemáticas de las evoluciones. Así, por ejemplo, en este capítulo que vamos a dedicar a la música religiosa hablaremos solo de diez obras (podrían haber sido otras, más, o menos, y diferente música). Recogen unos cuatrocientos cincuenta años de música religiosa y la idea es mostrarlas como una especie de cadena de eslabones de distinta naturaleza, aun con un rasgo troncal común, no otro que el hecho de tener que ver con algún tipo de temática u objetivo religioso. Las más comunes serán piezas para la liturgia, en la práctica aptas o no para una celebración; otras veces no litúrgicas, y a veces adscritas al mundo de lo profano, aun indirectamente. Serán la Misa del papa Marcello, de Palestrina, una obra del Renacimiento en el centro de la Reforma; la Misa en Si menor, de Bach, pieza barroca de rara extracción; la Misa de Réquiem, de Mozart, o la cumbre de la música religiosa durante el período clásico; la Missa solemnis, de Beethoven, de un romanticismo que se escapa a las etiquetas; una obra religiosa singular, el oratorio Elías, de Mendelssohn; el Réquiem alemán, de Brahms, una especie de otoño bachiano; la Misa de Réquiem, de Verdi, o la ópera llevada al altar; la Octava sinfonía de Mahler, o cómo el mundo de lo profano se transforma en plegaria; el Réquiem de guerra, de Britten, cuyas connotaciones religiosas son trasladadas a un pacifismo que fue sello de la postguerra europea del siglo XX, y una ópera auténtica rara avis, escrita igualmente en pleno siglo XX, sin duda la ópera religiosa más importante de la historia del género, en el que desde luego las obras religiosas no son legión: San Francisco de Asís, de Olivier Messiaen. Las diferencias estéticas entre ellas son abismales, pero todas nacen de algún tipo de conflicto humano, personal o colectivo, siendo por ello representativas de un fenómeno que puede ir más allá. Escucharlas cabalmente y disfrutar de esa escucha de manera apasionada supone un proceso que necesita tiempo y un notable esfuerzo intelectual. Pero lejos de ser eso un inconveniente, tal prolongado proceso puede llegar a producir una enorme felicidad, un placer susceptible de alcanzar un mayor grado en cada nueva escucha. Merece la pena el intento.
Palestrina: Misa del papa Marcello
Durante los siglos XV y XVI se desarrolló en la Iglesia católica un movimiento musical de enorme trascendencia estético-musical. Fue en la Europa culta, en Flandes, en Francia, en Italia y en España. A los Gillaume Dufay, Jan van Ockeghem, Jacob Obrecht o Josquin des Prés, que inventaron un estilo musical que dotó a la liturgia oficial de una libertad e imaginación portentosas, amén de unos sorprendentes avances técnicos, siguieron los más grandes autores de polifonía religiosa: Orlando de Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina o el español Tomás Luis de Victoria, que para muchos estudiosos pasa por ser el compositor más importante —y mejor— de la historia de la música española. Sin olvidar a Thomas Tallis, John Dowland, Cristóbal Morales, Francisco Guerrero, Juan Vásquez o Antonio de Cabezón. No nos vamos a referir a ninguno de ellos para dar comienzo a este capítulo. Ni siquiera a la adusta y emocionante música de Victoria, sino a una obra que creemos posee un significado conjunto de todo el movimiento musical polifónico de su tiempo más integral. Incluso desde una perspectiva política.
Hans Pfitzner fue un compositor de origen ruso que escribió una ópera llamada precisamente Palestrina, que apenas se representa hoy. Es larga, de temática poco actual y musicalmente difícil. Es decir, una obra maestra absolutamente olvidada. Quizá en ello haya podido influir la poca simpatía que provoca la figura de este compositor —extraordinario director de orquesta, igualmente— por el hecho de haber defendido de manera vehemente la causa nazi. Naturalmente no vamos a utilizar ni un solo segundo en buscar posibles relaciones estéticas entre arte y nazismo (objeto de otro libro en sí mismo), y solo diremos ahora que traemos aquí a Pfitzner (1869-1949) porque compuso una ópera a partir de una interesante leyenda, por otro lado muy comprobado ya a día de hoy que el asunto no pasa de eso, de una bonita leyenda que a todos nos gustaría que hubiera sido realidad. Palestrina trata de las luchas internas en el Concilio de Trento entre los partidarios de seguir utilizando un determinado tipo de música para las celebraciones litúrgicas y aquellos que querían ver esos modos fuera de la iglesia. El problema era que la técnica compositiva en las músicas que servían de acompañamiento en la misa, a base de grandes y complejas líneas polifónicas, decantaban el resultado hacia aspectos más musicales que propiamente eclesiásticos, olvidándose de alguna manera de los textos, que acababan por no entenderse dentro de la —para los detractores— maraña sonora. La discusión, producida en la vigesimosegunda sesión del concilio, el 17 de septiembre de 1562, tuvo como consecuencia que los cantos fueran depurados, de tal guisa que los textos de la misa quedaran absolutamente inteligibles. Las discusiones, no precisamente amables, duraron dos años, hasta que el papa Pío IV nombró una comisión de cardenales, bajo la presidencia del cardenal Borromeo, para detallar las conclusiones. Fue entonces cuando —según la mencionada leyenda, que da lugar a la ópera de Pfitzner— este cardenal encargó al compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) que salvara la música para la iglesia con una o varias composiciones que devolvieran la pureza auditiva a los textos. Durante siglos se ha dado por buena la teoría de que Palestrina lo consiguió con una obra dedicada a un papa, la llamada Missa Papae Marcelli. El papa Marcello II fue el número 222 de la lista y gobernó la Iglesia durante veintidós días, pues fue nombrado el 9 de abril de 1555, falleciendo de un infarto el 30 de ese mismo mes y año. Una llamativa historia la de esta dedicatoria, pero como suele suceder con estas cosas, al tomar las riendas del asunto los historiadores e investigadores de turno se ha llegado a la conclusión documentada de que es falsa: esta misa fue escrita al menos dos años antes de que Borromeo presidiera la citada comisión de la Reforma. Quizá alimentó la leyenda que el propio Borromeo celebrara una misa ante el papa, en la cual se interpretó la obra, y tras la cual el pontífice, entusiasmado, comparó a Palestrina con el mismísimo san Juan. O también que los compositores jesuitas del siglo XVII, por razones espurias, propagaran la idea hasta el siglo XIX. En fin, otra razón bien plausible para alimentar la teoría de la salvación, a posteriori, puede tener que ver con la pérdida de influencia artística de la Iglesia católica de la Contrarreforma frente al avance ciclópeo que supuso Bach y sus secuelas: los protestantes sí triunfaron con el coral, aun sin renunciar, sino todo lo contrario, al contrapunto.
El compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina formó con Victoria y Lasso la divina trilogía de la música polifónica renacentista.
Nada de todo esto resta fuerza —y menos en este mundo de la posverdad— ni al interés que tiene la ópera de Pfitzner, ni al de la propia obra de Palestrina, cuya escucha es obligada para disfrutar de una espiritualidad que el mundo de los románticos enterró luego, y cuya defunción el hombre de nuestro tiempo ha sido incapaz de revisar con la suficiente justicia. La misa de Palestrina es un auténtico oasis de paz, que no debe escucharse únicamente desde su mensaje religioso. Es una música que, en su polivalente idea acerca de Dios, renuncia a éste como arma y como fuente de conflicto. Ciertamente el cardenal Borromeo (sobrino del papa Pío IV, santificado un cuarto de siglo después de su muerte) estaba en otra cosa al aceptar esta música casi panteísta como salvadora de una música eclesiástica de dudosa modernidad. Es un hecho que a medida que ha avanzado la composición musical, más valor absoluto ha ido adquiriendo en el resultado final el factor estético puro frente a la procedencia de sus mensajes extramusicales. Así, hoy podemos —y quizá debamos— escuchar músicas como éstas olvidándonos por completo de esa subsidiariedad, buscando de alguna manera una pureza espiritual que tiene más que ver con los sentimientos que somos capaces de generar que con su valor religioso. D...