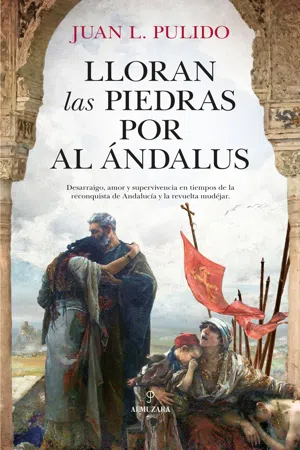![]()
Primera parte: Invasión (1233-1264)
1. Sherish. Agosto de 1233
Cuando apenas apuntaba el día, por la puerta de Rota comenzó a discurrir la triste comitiva de muyahidines heridos y mutilados, de los pocos que el día anterior sobrevivieron al empuje arrollador de las fuerzas castellanas y lograron esconderse por los alrededores de Sherish Shiduna, valiéndose de la oscuridad.
En las sinuosas calles de polvo y piedra de la ciudad imperaba el silencio, salpicado en esa temprana hora por las llamadas discordes de los muecines a la plegaria: «Dios es el más grande, Dios es el más grande, declaro que no hay otro Dios que Allah, declaro que no hay otro Dios que Allah, declaro que Muhammad es el profeta de Dios, declaro que Muhammad es el profeta de Dios… venid a la oración, venid a la oración, venid a la oración, venid a la salvación, venid a la salvación…. la oración es mejor que el sueño, la oración es mejor que el sueño… Dios es el más grande, Dios es el más grande, no hay otro Dios que Allah».
Pronto se formó un pasillo por las callejas próximas a la puerta de Rota, desde el cual los familiares de los derrotados caminantes trataban de localizar a los suyos; de vez en cuando, surgía de entre la multitud un grito ahogado de alivio. Alcanzar el martirio en el yihad proporcionaba a la familia del mártir un marchamo de gloria imperecedero, pero en el secreto de sus corazones, madres, esposas e hijos preferían cuidar a un mutilado que honrar a un cadáver, aunque no podían decirlo abiertamente sin atraer miradas de reproche.
Desde lo alto del alminar de la mezquita mayor, Ismail ibn Ali ibn Quzman y su segundo hijo, Hamet ibn Ismail ibn Quzman, contemplaban callados el lento cortejo, y poco a poco iban perdiendo las esperanzas de ver aparecer con vida a Muhammad, el primogénito, que había luchado con las tropas de Ibn Hud, al mando de los caballeros jerezanos. Ni su estatura cumplida, ni su tremenda corpulencia, ni la mítica fuerza de su brazo, capaz de empuñar la lanza más pesada, parecían haber salvado al preferido de la familia. Porque todos le adoraron desde niño —salvo el abuelo Ali, que lo consideraba un bárbaro—, tanto por su buen natural, como por su sentido del humor y su rebosante optimismo. Muhammad amaba la vida y la vida le amaba a él. No había fiesta en la que no descollara con su voz, ni muchacha jerezana que no suspirara por sus ojos o espiara por las rendijas su paso arrogante, su silueta espigada y la belleza de su porte; desde mozo muy presumido, blanco de todas las intenciones y objetivo de todos los deseos, se vestía de lino y se perfumaba con esencia de violetas para combatir el permanente olor a caballo que le acompañaba, suscitando celos afilados en las almas mediocres de muchos vecinos. Para él nunca había una última copa, ni un último verso, y después de una noche de farra aún podía, al amanecer, encabalgarse de un salto, sin usar sus manos. Bien lo sabía su hermano Hamet, que padeció ese entusiasmo muchas ocasiones, en las que debió arrastrarse penosamente hasta la alborada, acompañándole por orden de su padre. Por una extraña paradoja, el hermano menor cuidaba del mayor, no físicamente, sino para evitar que se metiera en líos de gravedad. Porque tan grande como la pasión y el atolondramiento de Muhammad era la prudencia e inteligencia de Hamet. También de buena estatura, menos corpulento que su hermano, aunque ágil y fibroso, precozmente maduro, el segundogénito de los Banu Quzman se mostró siempre como una criatura introspectiva y humilde, mucho más dado al estudio y a la oración que a los juegos violentos y al gallear de sus amigos. Prefería la umbría calma de la biblioteca familiar o la mezquita, al bullicio peligroso del arenal donde los niños se perseguían hasta el agotamiento, y la compañía de su anciano abuelo Ali a la de los benjamines de su propia edad. Con frecuencia, se escapaba solo a las riberas boscosas del Guadalete, donde podía pasarse largas horas observando los misteriosos recorridos de las hormigas, las técnicas de caza de las arañas o simplemente tendido en la hierba mirando al sol con los ojos cerrados, para ir cambiando los tonos rojos y anaranjados de sus párpados de acuerdo con la presión que ejercía sobre los mismos. Por eso, su padre jamás tuvo que llegar al límite de los tres azotes cada vez que, según los sabios educadores del pasado, como correctivo necesitaba un zagal.
Ismail, hombre inteligente, comprendía y aceptaba las virtudes y los defectos de sus dos hijos mayores. Muhammad, el emplazado inicialmente a perpetuar el oficio de la familia y convertirse en jurista y teólogo, en gran cadí de su comunidad e imán de rito malikí, de ningún modo pudo parar quieto. No mostró disposición alguna para los estudios y, pese a los golpes y los castigos, continuamente escapaba de la madraza para ir al campo a observar los caballos, su obsesión, y a cazar gorriones con otros zagales de más baja condición. Entre los ocho y los catorce años, las discusiones y los enfrentamientos entre padre e hijo menudearon, hasta que Ismail hubo de reconocer que Dios no llamaba a su primogénito en la senda de los oficios familiares y le permitió dedicarse a lo que más amaba: el ejercicio de las armas. Trabajo no le iba a faltar en esos tiempos aciagos, como el futuro iba a demostrar muy pronto. Y así, apenas le llegó la edad, Muhammad abandonó el hogar familiar para incorporarse como combatiente de la fe a las tropas de Ibn Hud, el príncipe andalusí que se estaba labrando un reino en la lejana Murcia, aprovechando el vacío de poder dejado por los almohades.
Por el contrario, su segundo hijo, Hamet, de dulces maneras, dócil y sumiso, siempre aceptó de buen grado la voluntad de sus mayores, esforzándose por agradarles. Así que cuando su padre le indicó que habría de seguir sus pasos en los estudios coránicos y de Derecho, no solo no protestó, sino que se alegró sobremanera, pues en su fuero interno lo deseaba desde que tuvo uso de razón, aunque nunca osó manifestarlo públicamente, porque su inteligencia fiel entendía ese tipo de manifestaciones impropias de un buen hijo, cuyo único deber consiste en la obediencia. La armonía que esta decisión, deseada pero inesperada, produjo en el joven Hamet hizo que pronto destacara por sus saberes sobre el Fiqh y la Ulama, el Derecho y la Religión, llevando las esperanzas de su padre, y sobre todo las de su abuelo Ali, mucho más allá de sus primeras expectativas, pues en todo Al Ándalus y buena parte del Magreb se sabía ya que Hamet ibn Quzman era, a los veinte años, uno de los mejores juristas de su tiempo. Los musulmanes acudían desde los cuatro puntos cardinales a buscar su dictamen y su consejo de joven sabio en los asuntos más espinosos, y los estudiantes se precipitaban a su alrededor. Su ciencia se propagaba y su nombre se hizo famoso. Por eso, pese a su juventud, Hamet servía ya como verdadero sostén de la familia, en tanto que las fuerzas de su padre iban agotándose rápidamente hasta apenas caminar ya sin ayuda. Para subirlo al alminar, había sido necesario que dos esclavos se turnaran llevándolo en brazos.
Padre e hijo pasaron todo el día en el minarete, enmudecidos, sin pronunciar otras palabras que las prescritas para las oraciones. No ingirieron ni agua ni alimentos, pero no sintieron hambre, concentrados como estaban en escrutar en vano el horizonte en busca del ser querido. Encaramados en la altura donde esperaban desde el amanecer, el punto más alto de la elevación rocosa donde la ciudad desafiaba al tiempo desde hacía cientos de años, los Banu Quzman podían contemplar un espectáculo de belleza hipnótica. Un océano de colinas suavemente onduladas, amarillas de trigo o verdes de pasto, cortado por la mitad por la herida sinuosa y azulina del río Guadalete, el Wadi al-tin, y salpicado de bosquecillos de olivos e hileras de viñas milenarias. Al este, las sierras ricas en madera, caza y nieves. Y al fondo, hacia el oeste, el mar brillando bajo la línea del horizonte. Desde niño, a Hamet le gustó subir al alminar y pasar largas horas contemplando las acrobacias de los pájaros y las nubes de polvo que levantaban las rejas de los arados, con su promesa de pan. Sin embargo, ese día los únicos remolinos que ascendían de la tierra eran fruto de los incendios de casas, alquerías y molinos.
La luz declinaba rápidamente. Las formas de la vida empezaban a difuminarse. Mientras por el este avanzaba la negrura, por el oeste desaparecía el reflejo del sol, la claridad rojiza que da comienzo al tiempo prescrito para la Oración de la Noche (salat al-Atma). El muecín ciego de la mezquita mayor acudió puntual a la cita con su cometido y, después de pedir respetuosamente permiso al cadí, empezó a cantar la última llamada a la oración: «Dios es el más grande, Dios es el más grande, declaro que no hay otro Dios que Allah, declaro que no hay otro Dios que Allah, declaro que Muhammad es el profeta de Dios, declaro que Muhammad es el profeta de Dios… venid a la oración, venid a la oración, venid a la oración, venid a la salvación, venid a la salvación…».
Los Banu Quzman se postraron y recitaron en voz alta durante las dos primeras inclinaciones la Umm Al-Qu’ran y una sura más por prosternación. En las dos últimas inclinaciones declamaron la Umm Al-Qu’ran en voz baja. Cuando terminaron, Hamet ayudó a su padre a incorporarse. Al viejo cada día le costaba más culminar todas las prácticas rituales, entre los crujidos de protesta de sus rodillas y las punzadas de la lumbalgia crónica que padecía.
—Se hace muy tarde y apenas puede verse nada. Debemos regresar —dijo Ismail, con el corazón desgarrado. El hijo obedeció, acomodó a su padre en las fuertes espaldas del esclavo y se dispuso a iniciar el descenso. En el último momento antes de abandonar el minarete, Hamet lanzó una postrera mirada en dirección al noroeste, desde donde habían llegado los últimos escapados de la carnicería, y, de refilón, reconoció las formas peculiares de su hermano, esta vez caminando torpemente, con ayuda de una pica quebrada a modo de bastón.
Cuando los esclavos enviados por Ismail alcanzaron a Muhammad, ya en las proximidades de la barbacana exterior de la muralla, el guerrero casi se derrumba en sus brazos. Con mucho cuidado, lo llevaron al hogar de los Banu Quzman, una casa enorme adosada a los muros del patio de la mezquita mayor de Sherish, erigida por los almohades para aumentar el lustre de la ciudad del Guadalete, donde podían rezar treinta y seis hileras de fieles, hasta siete mil personas. Porque como señaló el afamado geógrafo y viajero Ibn Hawqal, en el mundo musulmán la importancia de una villa se puede medir por las dimensiones de su mezquita principal, y en esta época Jerez era una de las más importantes de Al Ándalus.
La vivienda de los Banu Quzman presentaba una apariencia exterior discreta, que la igualaba al resto de las casas del barrio, arracimadas en torno al templo. La fachada, sin embargo, escondía una mansión labrada con constancia y cariño por sucesivas generaciones, construida con ladrillos cocidos y madera de castaño. Cada generación había añadido a la morada mejoras, comodidades, ampliaciones y algunos lujos que ahora disfrutaba la familia. Hasan ibn Yafar la reconstruyó por entero, después del incendio causado por las tropas de Alfonso el Emperador en 1133 que arrasó la ciudad, y la enlució con yeso por dentro y por fuera. Ali ibn Hasan amplió su superficie y colocó terrazas en su parte más alta. Era de las pocas casas de Sherish que disponía de baños propios, aunque las mujeres de la familia preferían acudir a los públicos, el lugar predilecto de la sociedad femenina jerezana para reunirse a sepultar reputaciones o a arreglar y torcer casamientos. Por todas partes corría el agua, que regaba los diversos patios y jardines de color, donde crecían naranjos amargos y limoneros, y adelfas con su profusión de flores rojas y blancas; en invierno, un sofisticado sistema de calefacción distribuía el calor por todos los suelos y las criadas caldeaban los lechos con calientacamas perfumados. En las salas de uso común, tapices recamados, telas bordadas, vajillas y ajuares domésticos de diverso tipo hablaban de una familia próspera, avalada por una riqueza antigua y asentada.
Una vez aposentado, las mujeres de la casa limpiaron a Muhammad entre sollozos, mientras llegaba el físico. El baño y la espesa sopa de ajo, aceite y cebolla que le siguió obraron milagros, y el combatiente se recobró lo bastante como para relatar los hechos recientes, mientras el maestro de llagas terminaba de curar la profunda herida de su muslo y las diversas mataduras menores que lucía por todo el cuerpo.
—Los caballeros andalusíes, las tropas más fieles y preferidas por el emir Ibn Hud, nos encontrábamos en Murcia, guardando los pasos de la frontera, pues por allí se esperaba el ataque de los gallegos. Pero el rey Fernán mostró de nuevo su astucia. Por un lado, él mismo amagaba con asolar la llanada murciana con todo su poder, como había hecho en los años anteriores. Pero, a la vez, mandó a su hermano Alfons que concentrara las mejores tropas en Andújar, mientras que más partidas de refuerzo, con el mayor sigilo, cruzaban Sierra Morena por el valle del Jándula. Aunque nuestros espías dieron aviso de estos movimientos, el emir pensó que con ello el perro cristiano quería entrar en pinza en Murcia, para atraparnos en una tenaza por el norte y por el sur. Por eso ordenó que todas las fuerzas del ejército de los creyentes nos concentráramos en Mula.
Con creciente dificultad Muhammad relataba los pormenores de sus últimos pasos. De vez en cuando paraba buscando nuevas fuerzas donde ya no quedaban. Pese a los alimentos, su buena naturaleza y los cuidados del mejor físico de Sherish, Abu Bakr ibn Rifa’a, también afamado poeta, la salud del guerrero se encontraba seriamente quebrada. Los esfuerzos de las últimas semanas pasaban su factura: ahora que por fin se encontraba en su hogar y se relajaba, le invadía un inmenso cansancio. Al cabo, era humano, como todos, pese a que él mismo lo dudara a veces.
—Sin embargo, pasaban los días y el esperado ataque cristiano no se producía. Ya empezaba el emir a tranquilizarse, considerando que al final los asociadores se habían asustado ante el poderío de nuestras armas, cuando llegó a Mula un correo, avisando de que las tropas del príncipe Alfons devastaban el alfoz de Córdoba con mil caballeros, entre los que se encontraban los mejores de Castilla, como Alvar Pérez de Castro y Gil Manrique, y más de dos mil quinientos peones. ¿Cómo era posible? El emir mandó reunir a su consejo de guerra y pidió explicaciones al jefe de espías. Antes de esa misma noche, la cabeza de este jeque lucía en una pica y el emir partía con la caballería en dirección al valle del Guadalquivir. Y yo con él, al mando de los caballeros de mi partida. Cuando llegamos a las tierras de Córdoba, después de cabalgar tres días con sus noches sin apenas descanso, encontramos por todas partes huellas de las correrías de los nazarenos: desolación y ruina. Porque más que en tomar ciudades, los idólatras parecían empeñados en causar el mayor daño posible en cosechas, huertas y aldeas. Talaron miles de árboles, arrasaron las mieses y el trigo verde. Los cadáveres de las bestias expandían por doquier un terrible olor. Sus huellas nos dirigieron al sur y siguiéndolas llegamos a la villa de Balma, a orillas del río Genil, que los gallegos acababan de destruir, matando a todos sus habitantes. Un contingente de los idólatras se había encerrado en el alcázar y desde allí nos lanzaban provocaciones e insultos. Durante horas el emir dudó entre cercar el castillo o seguir persiguiendo al grueso de los cristianos, que había partido pocas hora...