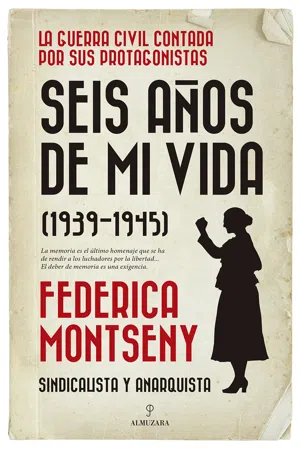![]()
JAQUE A FRANCO
Aquella batalla silenciosa y secreta la libramos tres mujeres, unidas y animadas por los sentimientos más sublimes: la amistad, el amor maternal y el ideal de libertad que había sido, era y es el norte de nuestras vidas.
Antes de llegar a Némours, me di cuenta de la primera y más grave dificultad que encontraría nuestro plan de regreso a París.
Mi padre se tomó en serio, por un fenómeno curioso de autosugestión, el ataque que había simulado para escapar a los alemanes. Tuvimos que parar el coche un par de veces para que él se repusiera.
—¡Me muero, Federica, me muero!
Yo le tomaba el pulso, le escuchaba el corazón y no encontraba ningún síntoma precursor de la muerte.
Pero así llegamos a Némours, donde el chófer se detuvo para llenar el depósito de gasolina y recoger algunas cosas de su casa.
Fuimos al hotel a dar las gracias a la patrona, y en él mi padre tuvo como un síncope. Quizás los nervios en tensión durante aquellas horas, quizás una especie de espejismo de su propia mente.
Aquella excelente mujer exclamó, contemplándonos:
—¡Pobre señora! ¡Cuánto la compadezco a usted!… ¿Qué podría hacer para ayudarla?
Yo vacilé, no atreviéndome a decir lo que hace un rato estaba pensando. Al cabo me decidí.
—Podría usted hacer algo, señora, que no me atrevo a pedirle.
—Diga usted.
—Hospedar a mi padre hasta que nosotras estemos ya en París instaladas.
—¿Usted sabe dónde ir?
—Seguramente. De otra forma, no me lanzaría a esta aventura con mis hijos y mi suegra.
—Pues deme usted sus señas, para poder comunicarle cualquier novedad que hubiese, y deje usted a su padre. Yo cuidaré de él. Mientras tanto se repondrá y se hallará en mejores condiciones de continuar el viaje.
¿Qué señas darle? Pensaba en las consecuencias de nuestra salida de Néronville y en lo que podrían ser las reacciones de los alemanes al descubrir que habían sido engañados. Y si nos buscaban, averiguarían fácilmente la procedencia del coche, a través del cual irían al hotel, interrogarían a la patrona. No podía darle ninguna dirección exacta que ella pudiese transmitir, localizándonos así rápidamente.
Le di, al tuntún, una dirección imaginaria, le entregué un poco de dinero para el caso que fuese necesario ir a buscar al médico, dejé a mi padre instalado en una habitación con una buena cama, y reanudamos la marcha hacia París.
Todas las carreteras estaban cubiertas por los transportes alemanes. A la entrada de cada población había controles alemanes: soldados de duros semblantes cubiertos con un casco, fusil al hombro, que exigían con voz breve:
—Papiers!
Nuestros corazones palpitaban, pero el chófer presentaba el pase de la Kommandantur de Némours, los soldados daban una ojeada al coche: mujeres y niños, y nos indicaban que pasáramos, barbotando el «Raus!» que tantas veces oímos en esos cuatro espantosos años.
Así llegamos a las puertas de París. Siguiendo el plan estricto de precauciones que me había impuesto, hice que el chófer nos dejase ante la primera boca de metro abierta que encontramos.
¡Qué impresión nos produjo esta primera visión de París ocupado!
Por todas partes camiones militares alemanes enarbolando la cruz gamada. Por todas partes oficiales alemanes paseando con aire victorioso. La circulación la regulaban soldados germanos. La población francesa, silenciosa, con los semblantes estirados y el aspecto abatido, transitaba presurosa.
Cuando me encontré en pleno París con los niños, la abuela, el colchón, sin saber a ciencia cierta dónde ir, sin saber a quién dirigirme, no atreviéndome a mirar los seis ojos que me interrogaban inquietos, mi corazón se oprimió y un sudor frío cubrió mis sienes.
—¿A dónde vamos? —preguntó Teodora, más decidida o menos prudente que la abuela.
—Vamos a coger el metro en Porte des Lilas.
Bajamos en la Place des Fêtes, en pleno Belleville, el barrio un día obrero y revolucionario de París.
El piso cuya llave tenía estaba instalado en el número 25 de la Rue Compans, que nace en la Rue Belleville y termina en la Place des Fêtes.
Yo había estado una vez en aquel piso y la única cosa que sabía era que estaba alquilado a nombre de un antiguo compañero francés llamado André Germain, que había prestado en diversas ocasiones servicios al movimiento español. Doy su nombre porque ya no se encuentra en Francia y no puede perjudicarle.
Casi subconscientemente, en él pensaba y en el servicio que podría prestarme su personalidad al atribuirme el nombre y el apellido de Fanny Germain.
Cuando llegamos a la Rue Compans, la portera estaba en la puerta. Yo pasé, saludándola, y sin preguntarle nada subimos al segundo piso. Cualquier pregunta o vacilación hubieran parecido sospechosas. Pero la portera sabía que en el piso apenas había muebles, que fue alquilado para instalar en él unos despachos. Esa mujer, muy lista, se dio cuenta enseguida de lo anormal de nuestra presencia, pero, quizás a causa de ello, se portó con nosotros admirablemente. Presentía un misterio, comprendía que éramos extranjeros y que nos hallábamos en situación irregular y, en lugar de comprometernos, hizo cuanto pudo por ayudarnos.
Entramos en el piso y la primera cosa que nuestros ojos vieron fueron catorce cajas y maletas llenas de papeles: archivos, correspondencia, listas de delegaciones en los campos, ¡qué sé yo! Teodora cayó sentada sobre una de las pocas sillas que en el piso había, exclamando:
—¡Pobres de nosotras! ¡En qué buena compañía vamos a estar!
—De momento no cabe más que buscar forma de comer y dormir. Mañana veremos. La Gestapo no sabe que aquí están estos magníficos archivos.
Todo este material preparado debía ser sacado de París en un camión, cuyo chófer a última hora tuvo miedo y no fue a por ello, escapando de París y no parando hasta muy cerca de la frontera española.
Lo primero que cabía era orientarnos. ¿Dónde dormir? No había camas. ¿Dónde cocinar? No había cocina. En la casa estaba instalada la corriente industrial y se cocinaba con electricidad. Pero nosotras no teníamos cocina eléctrica.
Tuve que salir a comprar un hornillo y en la Rue Belleville encontré quien nos alquilase dos camas a razón de doscientos francos mensuales.
Mucho se ha fantaseado sobre «la fortuna» gastada para sacarme a mí de París y derrochada por mí durante el tiempo que pasé allí escondida. La verdad es que todo el dinero que tuve para hacer frente a aquellas terribles circunstancias, para vivir con mi padre, mi suegra, mis hijos y la compañera asociada a nuestra vida, fue la última mensualidad cobrada por mi trabajo en el SERE y una cantidad entregada por el Comité de Ayuda a España a cada miembro al disolverse el organismo y en concepto de pago de pasajes para emigrar a América. Con ese dinero, que cada día contábamos viendo con terror cómo disminuía, y lo que pudiéramos ganar Teodora y yo, dispuestas a todo, a limpiar pisos, a fregar platos, a lo que fuese, debíamos hacer frente a las necesidades de cuatro personas mayores y dos niños por tiempo indefinido.
El piso tenía dos habitaciones, un pequeño comedor y una pieza diminuta que debía servir de cocina. Nos distribuimos en las dos camas —las dos primeras noches no era más que una, debiendo dormir Teodora en el suelo, con el colchón, y la abuela a los pies de la cama donde yo dormía con los dos niños.
No dormí apenas la primera noche. La cabeza me daba vueltas, pensando en lo más urgente: cómo desembarazarnos de aquellas comprometedoras maletas. De momento no ocurría nada. Pero en Belleville, precisamente, eran de prever registros domiciliarios y, lo más grave todavía, la busca y captura de extranjeros. La France au Travail, el primer diario pronazi que leí en París, hablaba ya de la necesidad de comenzar la «depuración» de la capital, localizando y denunciando a los semitas. Si por azar venían a la casa, aún sin buscarme a mí directamente, aquellas malditas maletas serían nuestra perdición.
Se me ocurrió, como única e inmediata solución, trasladarlas a otro piso, donde yo sabía que había posibilidad de esconderlas y cuyo inquilino, compañero francés, estaba ausente de París. Pero ¿cómo entrar en el piso? Yo no tenía llave. La portera me conocía, pues allí nos habíamos reunido en varias ocasiones y mi cara le era familiar. Mas ¿cómo inspirarle bastante confianza para obtener de ella la llave que necesit...