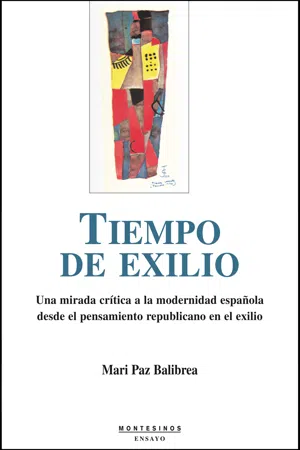eBook - ePub
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Tiempo de exilio de en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Editorial
MontesinosAño
2007ISBN del libro electrónico
9788496831469E N S AYO
© Mari Paz Balibrea, 2007
Edición propiedad de Ediciones de Intervención Cultural Diseño: M. R. Cabot
Revisión técnica: Isabel López
ISBN: 978-84-96831-46-9
Depósito legal: B-51.281-07
Imprime Novagràfik
Impreso en España
Y tal vez sea esa la gracia de este juego hispánico.
Creer. Esperar. Perder. Huir. Morir. Volver.
“Natural de España”. SIXTO CÁMARA
La Capilla Sixtina.
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
NOTA DE LA AUTORA
La investigación de este libro se ha llevado a cabo con la ayuda fi -
nanciera de una beca Research Leave del Arts and Humanities Research Council de Gran Bretaña. Versiones previas de los capítulos 3, 4 y 5 se han publicado en la revista Quimera (2007, #281: 24-30), el Journal of Spanish Cultural Studies 6.1 (marzo 2005): 3-24 y el Journal of Catalan Studies (2007), respectivamente. Quiero agradecer a Manuel Aznar So -
ler y a Carlos Blanco Aguinaga por sus comentarios a diferentes partes y versiones de este libro, y a Quim Aranda por su ayuda con la edición del texto, y otros apoyos fundamentales.
9
INTRODUCCIÓN
De entre el complejo y vasto espectro de historia de los vencidos que ofrece el s. XX español desde el final de la Guerra Civil1 este libro se centra en la del exilio. El exilio republicano español de 1939 ocupa un lugar muy especial en la historia y la memoria colectiva de la España contemporánea. Como siniestra consecuencia del final y la pérdida re -
publicana de la Guerra Civil, constituye uno de los acontecimientos históricos más decisivos del s. XX español. Sin embargo, debido a la ex -
pulsión física, en la mayoría de casos definitiva, que implica ese exilio, su relevancia ha sido durante muchos años marginada o sin más ignorada en el contexto de una historia nacional cuyas estrategias narrativas dominantes giran alrededor de la pertenencia de sus protagonistas a la nación-estado. La Segunda República es el laboratorio de una for -
ma de estado moderno, un camino a la modernidad que un tiempo fue viable pero que hoy por hoy, en la España de la monarquía constitucional, se siente como irremediablemente perdido y muerto. De resultas, al estudio del exilio republicano, como práctica al tiempo política e intelectual, le persigue siempre el pathos de la melancolía y una sombra de nostalgia. A pesar de haber sido en gran medida excluido por las instituciones políticas —tanto las franquistas como después las democráticas—, el exilio republicano no ha dejado de volver en setenta años a las memorias privadas y colectivas de este país en una miríada de 1. En los últimos años han proliferado los estudios y testimonios sobre los vencidos y represaliados de la guerra que permanecieron en el interior. A destacar entre esta bibliografía reciente Romeu Alfaro 2002; Armengou y Belis 2004; Casanova et. al.
2002; Lafuente 2002; Julià (coord.) 1999 (incluyendo este último las víctimas de los dos bandos); Martín Ramos y Pernau 2003.
11
acontecimientos y prácticas culturales (sobre todo) y políticas (los me -
nos). Por todo ello, el estatus del exilio republicano dentro de la historia y la historiografía española es sugerentemente paradójico: a un tiem po central y residual a ella. Aunque despreciado e ignorado por mu chos, su ausencia es estructuralmente indispensable para entender tanto la dictadura como la posterior democracia españolas. Se podría incluso decir que no hay fantasma más persistente en la España actual que el del exilio republicano.
Cuatro puntos cardinales en la historia de España del siglo XX
mar can el rumbo de este libro. Segunda República (y Guerra Civil)-
Fran quismo-Exilio Republicano-Transición a la democracia. Tres de ellos transcurren en la temporalidad de la nación española, uno —el exi lio, claro— le es ajeno. Pues bien, este libro pretende pr o ble mati -
zar la temporalidad lineal que conecta los dos primeros puntos con el cuarto, así como localizar espacios y tiempos de relevancia para el ex -
cluido tercero. La mencionada linealidad, alusiva a la temporalidad de la nación, cobra sentido en los discursos sobre la modernidad española, y será desde nuestra crítica a ésta que tomará cuerpo la reivindi -
cación del exilio. En el capítulo cuarto de este libro se afirma que la mo dernidad (toda, no solo la española) no es patrimonio exclusivo, pri -
mero, ni del liberalismo político, ni segundo, de las disciplinas que se ocupan de la cultura y el arte, sino que en su complejidad abarca ine -
ludible y simultáneamente aspectos culturales, políticos, filosóficos, so -
cia les y económicos. Y que entendida en su sentido necesariamente am -
plio, la modernidad española a la que se llega con la muerte de Franco no es heredera sólo (aunque también) de una cultura democrática que había conseguido articularse durante la dictadura, sino que además y muy especialmente es heredera de la labor durante 36 años del estado autoritario, por mucho que éste se inaugurara con una ruptura con la modernidad representada por la defenestrada Segunda Re pública.2
Centrándome en los discursos culturales y en su importancia para la solidificación política de una determinada idea de la modernidad, uti-2. Como por otra parte ha argumentado siempre el revisionismo histórico de derechas.
12
lizo el caso de la historiografía literaria bajo el franquismo en el capítu -
lo tres para ejemplificar la formación de una continuidad a nivel ideo -
lógico a través de la narración de la historia en la que se excluye lo que no ha sido producido dentro del tiempo de la nación, franquista en este caso.
El capítulo recorre la formación durante el franquismo de un canon literario, y cómo éste, que había sido uno entre varios durante la dictadura, devendrá hegemónico ya en democracia. Este canon organiza la literatura producida bajo el franquismo de acuerdo a un criterio político de interpretación y valoración: el de rastrear y reivindicar aqu e llos textos en los que se aprecian vestigios de pensamiento y cultura liberal y democrática, en una palabra, antifranquista. La implicación po lítica para el periodo democrático de estas interpretaciones de la cultura literaria, argumenta este capítulo, es la de corroborar y reforzar la idea de que existe una línea de continuidad entre el pensamiento —li terario, cultural y político— de la República y la democracia, en tanto se puede rastrear una oposición democrática y liberal (con matices marxistas a par tir de cierto momento) al franquismo. Y que, por ende, es exclusivamente esta oposición interna y soslayada al franquismo la que garantiza, en el campo de las letras, la pervivencia de la modernidad que viene de los años 30. Oposición que, por tanto, viene a epito mi zar, en el terreno cultural-literario, la continuidad lineal de la modernidad que va a permitir conectar los dos periodos democráticos que separaba la dictadura. Con ello, la hegemonización de este canon se suma a los procesos —y sus efectos— de restitución de los valores democráticos que se in terpretan como encarnados en estas formas cultural-literarias, pues coin ciden precisamente con la restitución de esos valores a nivel político y social. Sin querer entrar en la bondad o en la ca lidad de este canon, el libro argumenta que esta hegemonización tuvo un efecto perverso en la medida en que vino a ocupar la inmensa mayoría del espacio cultural que en la Transición democrática se iba a otorgar a la litera tura de oposición al franquismo. Y que con ello vino a servir es -
tra tégicamente como uno de los discursos puente que hizo posible hablar de la modernidad en España como una continuidad que en lo político era liberal y democrática, y que estaba producida íntegramen-te en el interior.
13
Se argumenta en nuestro libro por añadidura que estas interpretaciones dominantes de la modernidad española cultural significan una exclusión de facto de la cultura del exilio, entendida y criticada esta ex -
clusión no tanto en lo que tiene de no inclusión3 en las sucesivas historiografías de la cultura, sino más que nada como no consideración de la medida en la cual la producción de los autores bajo la República y en el exilio aportaba datos y tendencias sobre las manifestaciones de la mo -
dernidad, política y cultural, española. Su exclusión, pues, de las grandes interpretaciones sobre la cultura española, las que buscaban es table -
cer una historia de ésta y, sobre todo, las de entre ellas que se es cribían desde una abierta postura política liberal, significaba la eliminación, para una historia de la cultura moderna y democrática española, de las aportaciones del exilio a la definición de la modernidad en Es paña.
Pero lo que interesa a este libro no es volver al tema de la necesidad de incluir al exilio en las historiografías literarias. Existen ya, y cada vez son más completos, estudios de la cultura del exilio en sus múltiples manifestaciones. Su incorporación en estudios críticos, listas de lectura en los diferentes estadios del sistema educativo, nuevas ediciones, ya no resulta problemático. Por una parte, no lo es en una nueva configuración española en la que han proliferado los cánones buscadamente nacionales y regionales, que han recuperado el exilio selectivamente usando como criterio la partida de nacimiento de sus miembros.4 Y no lo es sobre todo en un contexto postmoderno donde la vigencia y valor políticos asociados en la modernidad a la formación de cánones culturales nacionales ha periclitado y se ha visto desbordada por un mercado cultural globalizado cuyos criterios son independientes y en gran medida indiferentes a los cánones nacionales. Este libro se ocupa de lo que tal vez es el último momento en el que la formación de un canon literario español tiene relevancia para discutir problemáticas políticas referentes a la definición del estado español: un momento marcado por 3. Pues, como veremos, no es extraña la inclusión de referencias al exilio en las historias de la cultura.
4. Y así, las diferentes comunidades autónomas han protegido, institucionalizado con la creación de centros y publicado a muchos autores del exilio: andaluza en el caso de Zambrano, valenciana en el de Aub, o aragonesa en el de Sender, por ejemplo.
14
varias temporalidades, las que imponía el franquismo en el interior y las dispersas de los diferentes exilios.
Tampoco pretende argumentar este libro al referirse a esa ausencia cultural lo que es factualmente innegable: las instituciones democráticas junto con diferentes organismos más o menos oficiales fueron recuperando a ciertos intelectuales del exilio. Es decir, a algunos y algunas se les facilitó la vuelta y, si hacía falta, la provisión de medios de vida en España. Son los casos de Rafael Alberti, María Zambrano, Francisco Ayala, Salvador de Madariaga, Claudio Sánchez Albornoz o Dolores Ibárruri, entre otros. Su vuelta, como dice Santos Juliá, “no pasó inad-vertida” (2006a:63), se cubrió en los medios de comunicación. No se trata tampoco de criticar que esto se hizo con demasiados pocos, aunque se hizo con demasiados pocos. Se trata, si acaso, de lamentar que volvieran, desde el punto de vista de las instituciones que los agasaja-ron y homenajearon a su llegada, a ser utilizados políticamente para ju -
gar un papel totémico y fosilizado en la Transición: ancianos venera-bles, figuras de un pasado con el que se pretendía había conectado el nuevo estado, pero insalvable y tranquilizadoramente remotos, limadas todas las aristas de su previa radicalidad o posición crítica, cuando la había habido. Ellos, seguramente más que ningún otro símbolo (los de más —bandera, himno, forma de estado— se descartaron) sirvieron para establecer esa hilación buscadamente débil entre Segunda Re pú -
blica y Estado democrático. De las fotos de rigor con las autoridades, pa saron, unos después que otros, al cómodo compartimento estanco de sus respectivas disciplinas, futuros objetos de estudio crítico super-especializado, carne de tesis doctoral.
Lo que interesa a este libro, y a ello se dedican sus primeros cuatro capítulos, es indagar la influencia de la cultura, sobre todo la literatura y el pensamiento, en la creación de las condiciones de posibilidad de lo bien sabido: la no movilización activa, dentro de los discursos políticos que darán forma al nuevo estado democrático, del pensamiento ge nerado en la Segunda República y el exilio. Para ejemplificar cuánto habrían deseado los exiliados participar activamente en la reconstrucción democrática del postfranquismo, recordemos lo que decía en los años sesenta la novelista y dramaturga María Teresa León de su generación de exiliados:
15
Somos hombres y mujeres obedientes a otra ley y a otra justicia que nada tenemos que ver con lo que vino y se enseñoreó de nuestro solar […] No sé si se dan cuenta los que quedaron por allá, o nacieron después, de quiénes somos los desterrados de España. Nosotros somos ellos, lo que ellos serán cuando se restablezca la verdad de la libertad. Nosotros somos la aurora que están esperando. […] Nada tenemos que ver nosotros con las imágenes que nos muestran de España ni el cuento nuevo que nos cuentan. Podéis quedaros con todo lo que pusisteis encima. Nosotros somos los desterrados de España, los que buscamos la sombra, la silueta, el ruido de los pasos del silencio, las voces perdidas. […] Dejadnos las ruinas. Debemos co menzar desde las ruinas. Llegaremos. Regresaremos con la ley, os enseñaremos las palabras enterradas bajo los edificios demasiado grandes de las ciudades que ya no son las nuestras. […] ¿No sentís, jóvenes sin éxodo y sin llanto, que te nemos que partir de las ruinas, de las casas volcadas y los campos ar diendo para levantar nuestra ciudad fraternal de la nueva ley? (97-98)
En las palabras de León se expresa la que definiremos más adelante como temporalidad exílica. León tiene confianza en un futuro español en libertad que se reconstruirá desde las ruinas de la fracasada Re pú -
blica, y nada quiere saber de lo construido en el tiempo transcurrido entre aquel pasado y el deseado futuro, es decir, nada quiere saber del franquismo. Su concepción de la temporalidad española dibuja un círculo que unirá el pasado republicano con el futuro democrático, ce -
rrando el hiato abierto por el exilio. Sería fácil descalificar este párrafo como la expresión del voluntarismo de quien, desvinculada de la vida en el interior desde 1939, ha perdido el contacto con la realidad española. Pero fijémonos en que León es cuidadosa al referirse sólo a la experiencia de España que importa al desterrado, una experiencia que ella sabe no universalizable, pero que reivindica como aprovechable, como útil para España. Como tan certeramente expresa ella, el pensamiento del exilio es perfectamente consciente de que el proyecto de la República son ruinas, residuo que ha sobrevivido a la destrucción y que los exilia...
Índice
- Start