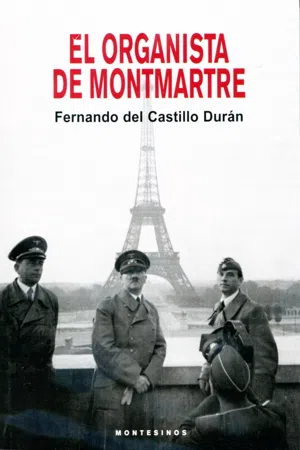![]()
M O N T E S I N O S
Edición propiedad de Ediciones de Intervención Cultural Diseño cubierta: Elisa Nuria Cabot
ISBN: 84-
Depósito legal:
Imprime: Novagràfik
Impreso en España
Printed in Spain
1646
A pesar del asma que le llagó el pecho desde el nacimiento, Jean-François no conoció enfermedad alguna. Strictura pectoris llamaba la vieja medicina a una forma de asma que se manifiesta poco pero que, crónica, aparece en momentos que se re -
piten tras pausas de meses y, a veces, incluso de años. Tórax estrecho, cierto encanijamiento y un aire humilde, de ángel servicial y barroco, huérfano.
Barroco: valga pensar en esos angelillos mal tallados que vemos en algún altar anegado de dorados en los que la misma luz y la oscuridad describen dificilísimos juegos de alternan-cias, contrapunteándose hasta dejarse hundir en un caos de reverberaciones y contrastes, de oros oscuros, de oros plata, de oros naranja. Pues bien, llaman la atención esos ángeles feos, patéticamente mal ejecutados. Padecen, acaso, una terrible strictura pectoris y producen ternura. O asco.
Jean-François niño, un angelito herido y falto. Pero semejante malformación, ese ser mediano, hasta pequeño, no le -
vantaba odio alguno o repugnancia. Aquel estar triste y hundido conferían a su figura una pátina de afecto y una lección de bondad desnuda, sin matices.
7
En ocasiones, presentaba Jean-François unos átomos de pu -
reza mancillada, un gesto abierto de desplome, un no encontrar jamás la medida. Y en su mirada —unos ojos oscuros, que no negros— se recogía como un ramo de dolor, como un inverosímil ramo hecho de ortigas, todo el sufrimiento que, sin embargo, Jean-François no padecía. Despertaba esta actitud, este aire angélico, este ignorar el dolor —el dolor y la tos y la sangre— una cierta ansia de protección.
Refugiado no sería la palabra. Hospedado, tampoco. Invitado, quizá. El caso es que Jean-François vivía acogido —ahora sí— en el Hôpital des Enfants Pauvres, regido y sustentado por la Compañía de Jesús, un edificio que habría merecido la clausura durante el reinado del Sol pero que, tiempo después, aún servía para albergar hospicianos.
Cierto es que, como niño, fue alguna vez revoltoso, pero el padre Henri Arnault no sabía enfadarse con él. Cuando peor era su comportamiento —y eso jamás constituyó un verdadero problema—, le acariciaba. Pero le acariciaba con una mansedumbre nerviosa que obligaba a la mano a posarse, blanca y suave, en el rostro terso del niño. Y le acariciaba el rostro del mismo modo que hubiera hecho para darle una bofetada. Le acariciaba igual que le hubiera pegado, queriéndolo.
Ese gesto incomprensible, del que con seguridad el jesuita se arrepentía pronto —pero al que no renunciaba—, desper-taba un instinto irreprimible que se repetía ordinariamente.
Sin em bargo, a pesar de la dulzura con que trataba a Jean-François, el padre Arnault, a veces, provocaba dolor en los cuerpos que más amaba. No un dolor innoble, fuerte. No un abuso sistemático y evidente. Una especie de leve pausa en su habitual buen proceder. Una nota de ceniza, un ligero desvío, un rasgo inexplicable.
Esta perversión —un pellizco, un cachete, una bofetada sin prisa, pausada, medida, sin ofensa—, que Arnault no juzgaba 8
demasiado peligrosa, le llevaba en ocasiones a tronchar, por ejemplo, el tallo de una rosa recién abierta y a dejarla después abandonada, para pasmo de los otros, que ya le conocían semejantes pasiones. Andaba con cuidado, volviéndose a ver el efecto causado. Luego, pasándose la mano por la frente en ac -
titud de congoja franca, se arrepentía.
Inmediatamente, Henri Arnault —cincuenta años, casi metro noventa, pelo crespo cortado a cepillo, sotana con leves brillos en las rodilleras, y la voz, una voz de tenor bajo que surgía, profundísima, oscurísima, y se dilataba poco, y que causaba sorpresa: la voz del padre Arnault, pese a ser tan potente, tan grave, apenas era audible—, inmediatamente, y ocurría siempre igual, se alejaba. Y no lo hacía con torpeza, desaprovechar el momento de aquel placer, pensaba, sería como desaprovechar la belleza quebrada, lacerada. Sería, pensaba, como negarse a ver el espectáculo tremendo de la corrupción, como estar ante el abismo y no mirar hacia abajo.
Sin embargo, con Jean-François era diferente. Podía mellar aquel rostro desprovisto de belleza, incluso agredir sutilmente la piel cerúlea, demasiado blanca para un niño, pero no era capaz.
Levantaba la mano, la acercaba disimulando —como hacía siempre—, buscaba el lóbulo (le gustaba el tacto carnoso, un punto inconsistente), cerraba los ojos —esa cruz, ese arrepen-tirse a tiempo— y luego, invariablemente, apoyaba la uña del índice y sostenía la carne infantil hasta que apretaba el dedo.
Poco, sólo un poco. Era un dolor mínimo, y que algunos hospicianos entendían por aviso cariñoso o por abierta deferencia.
Arnault sufría al sentirse feliz. Guardaba escrúpulos hacia esa felicidad fácil que conseguía con tan poca fatiga. Pero, no podía, no era capaz de hacer daño —esa levedad— a Jean-François. Esta impotencia, el no ser como los demás, le hacía mirar al niño con distancia: no era uno de los suyos, de sus hospicianos.
9
Acaso por todo esto, Arnault sentía fascinación por Jean-François. Una fascinación que llegaba hasta tal punto que cuando el niño se quedaba quieto, mirando el techo, mucho más lejos de lo que el jesuita pudiera pensar, suspendido en una hebra de viento, de un hilo de luz, de la fractura invisible de una sombra, en medio de un padrenuestro, durante el cate-cismo, Arnault lo veía infinitamente alto, expuesto a todos los males, herido por los aires húmedos y fríos, inesperados, cru-cificado en la capilla del Hôpital, abiertos los brazos, Cristo niño. Y lloraba.
Lloraba muy quedo, muy hondo, muy en silencio. Lloraba y era capaz de reconocer la antigua fe renovada, vuelta con fuerza por intervención de un ser menor, incapaz, desde luego, de comprender las ansias místicas del padre Arnault.
10
La visita cada tres meses del prefecto, padre Andrade, hombre de rectísimo proceder, siempre producía un malestar ca rac -
terístico en Henri Arnault. Andrade nunca se andaba por las ramas. Carecía por completo de sutileza e ignoraba —Arnault pensaba que haciendo clara ostentación— cualquier fórmula de cortesía que suavizara sus modos y maneras. Por eso, días antes de la llegada del prefecto, Henri Arnault mostraba una inquietud que se traducía en un ir y venir incesante, apremia-do, se diría, por una actividad excesiva. En esos momentos, Arnault buscaba refugio en la biblioteca. Gustaba de refugiarse en lecturas que le exigieran un enconado esfuerzo. Probó, en alguna ocasión, con una gramática guaraní que otro jesuita, el padre Anchieta, había escrito un siglo atrás. Otras veces, todavía más nervioso, alcanzaba unos Comentarios de los ejercicios de Loyola. Un repertorio crítico. Una obra especulativa que hacía converger las posiciones aristotélicas acerca de las potencias del alma con lo sostenido por Aquino. La potencia vegetativa, la sensitiva, la locomotiva, la cognitiva, etcétera, y la capacidad para la recepción de la fe —el añadido del Angélico— parecían definir con exactitud el mecanismo, la dinámica del alma humana. Aristóteles pronosticaba una natural inclinación de todas las cosas hacia el bien y, respecto del deseo
—guiado por esa inclinación no aprendida, natural— se dis-11
tinguían con precisión los apetitos innatos, sensitivos y con-cupiscentes —la rosa, los niños— y los aprendidos, los que a través del estudio llegan a formar en el ser humano la voluntad intelectual. Pero las pasiones —esos movimientos, esa incomodidad— pertenecen al lado sensitivo, cuyo refugio es el corazón. Allí anida el mal, la serpiente del placer. Sin embargo, pensaba Arnault, gracias a la fe, las pasiones concupiscen-tes eran corregidas y controladas, atadas y condenadas a la sombra fría, al abismo insondable de donde surgían, a veces, para molestar, para avergonzar, para querer convencer de la facilidad con que el Demonio —pasión, concupiscencia, ser sensitivo, natural, alejado de cualquier rasgo intelectual— se apodera, sucio, mentiroso, de la vida.
Estas sutilezas serenaban al padre Arnault y lo transportaban a un mundo explicado donde sus pasiones —la rosa, los niños, el mal— ya no eran tan lacerantes. Además, la filosofía, la consolación de la filosofía, tenía la virtud de alejarlo de las pre-venciones contra Andrade y de sosegar aquellos apremios y malestares que tan profundamente herían un espíritu que, con seguridad, se sabía llamado a la auténtica y única consolación posible, la de la vida eterna.
Pero Arnault —hombre, al cabo— no podía reprimir su instinto natural, la propensión a fundamentar su vida en argumentos racionales, por eso buscaba —quizá con un exceso de metáforas o, al menos, de lirismo— razones fuertes para el descanso del espíritu. En el centro de tales pesquisas, la virtud, tal y como él la entendía, debía resplandecer como un faro capaz de orientar sin tregua ni descanso su existencia.
La virtud —creía Henri Arnault— se halla cercada por legiones de terribles demonios que la acechan y la cuestionan, proveyendo cada día a la vida de innumerables posibilidades de manifestarse en su contra. La vida, de hecho, no es más que una sucesión de situaciones proclives al pecado que, adminis-12
tradas por un demiurgo incansable, el Demonio, zahieren y lanzan toda clase de embates contra la virtud. Por eso la filosofía, el ama de llaves de Dios, debe limpiar diariamente el portal de la existencia, impidiendo, a escobazos, que entre la suciedad y se apodere de la escalera magnífica por donde debe subir el ser, inmaculado y firme, para entrar en la casa del Señor.
Y, junto al ama de llaves, Dios, un Dios árbitro que, pose-yendo la más perfecta justicia, va distinguiendo con benéfica claridad las acciones y las omisiones —el infierno de la vida—
para, después, establecer el equilibrio perfecto, la causa última, el sosiego, la vida eterna.
13
Arnault, en esos momentos, frecuentaba con provecho los Comentarios y buscaba con ahínco una revelación que hiciera compatible el malestar por la visita ya anunciada con esos rasgos tan acusados de su carácter, de por sí desasosegado. También rezaba con verdadera complacencia. Se entregaba, desde muy temprano y mientras sus obligaciones se lo permitieran, a sesiones larguísimas en la capilla de hospicio.
Estas sesiones, en cierto modo, atraían a los niños que, cum-plidamente callados y atentos, participaban, sin saberlo, de las ansias del padre Arnault. Permanecían sentados en los bancos o de rodillas, algunos con los brazos en cruz, algunos con el semblante de quien es poseído por el rapto fugaz del éxtasis, algunos —en fin— dormitando.
Arnault, que no perdía punto de lo que sucedía a su alrededor, observaba con fruición aquellas manifestaciones de fervor y, complacido, las prolongaba y las repetía, acaso con exagera-da periodicidad.
Una de aquellas mañanas vio, en los bancos delanteros, muy cerca del altar donde el Crucificado agonizaba, lacerado con mil pequeños orificios en su piel de madera —la lacra de la car-coma era un mal endémico en el Hôpital—, a Jean-François.
Postrado, muy recogido, el cuerpecito hecho casi un ovillo, el niño iba elevando los bracitos hasta formar una cruz imper-14
fecta, desigual, patéticamente —dolorosamente— desigual.
Aquel día, Arnault, al que siempre le parecía insuficiente su dedicación, había pedido al padre Salgado que acompañara con el órgano a los niños en la oración. Salgado, sin embargo, se había retrasado y los niños, solos, llevaban un rato en la capilla. Pero, gracias a Dios, el padre Salgado —habitualm ente con la sotana revuelta y el bonete ladeado, estampa vivísima del sacerdote poco cuidadoso con su respetabi li dad— ya empezaba a tocar. Primero, unas notas suavísimas, imperceptibles, improvisadas, efecto del calentamiento de la máquina y del propio organista. Después, siempre con moderación, un canon sencillo, sin mucho vuelo, una especie de música que se desenvuelve con soltura y que no quiere inmiscuirse en los orantes. Sin embargo, a medida que Salgado ensayaba croma-tismos y algún alarde virtuoso, el órgano empezaba a dominar el aire de la capilla proyectando, con inusitada fuerza, notas graves que hacían estremecer los cristales emplomados y que obligaban a levantar la vista de los niños, ahora atentos a la desenvoltura del músico.
Jean-François permanecía absorto. Deliberadamente absorto, pues se esforzaba en seguir la oración. Los ojitos cerrados, la cabeza ladeada buscando el ángulo de sustentación, los brazos queriendo ser una cruz, las manos desmayadas. El cuerpo entero tenso y desigual. Un esfuerzo doloroso.
Pero cuando las manos del organista se posaron —pájaros negros en la nevada— sobre el primer piso del teclado —la mañana, larga, nevaba—, cuando las sandalias de cuero negro pisaron los pedales de la torre —un viento, un huracá...