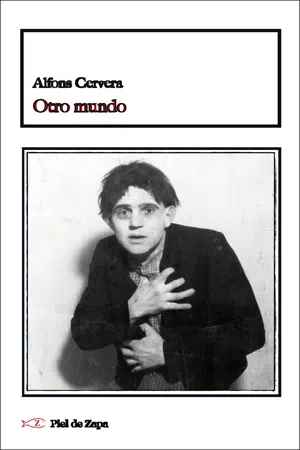![]()
Las sombras hablan. Yo no sabía entonces que las sombras podían hablar. Que tenían ojos y boca. Para mirar en la oscuridad y entrar sigilosamente en la habitación cuando llegaba la madrugada. Y sólo decir: son las doce, despierta a tu hermano, la masa ya está a punto de levadura. Yo no sabía eso, que una mancha como las que hay en las cuevas de la prehistoria podía girar el picaporte, abrir la puerta de madera sin hacer ruido, deslizarse como las culebras de la huerta sobre el suelo de tierra. Y aún menos que me removiera el pelo antes de apartar levemente la manta del invierno. Noches y años así. No sé cuánto tiempo así, cuántas noches y cuántas veces yo despertaba a mi hermano después de saltar de la cama con los ojos cerrados y los pies fríos tentando miedosamente el suelo, aún sin las baldosas blancas y negras que con cemento pegarían los albañiles no recuerdo cuándo, porque muchas cosas acaban borrándose de la memoria aunque no queramos. Sí, eso es verdad, pero demasiadas veces la memoria se queda vacía porque queremos, porque nos da miedo descubrir lo que hay detrás de los recuerdos. No sé si alguien me dijo eso alguna vez, pero yo lo tengo aquí, en la cabeza, desde hace mucho, no sé desde cuándo pero desde hace mucho tiempo. Se diluye lo de antes como los aviones desaparecen entre las nubes y a lo mejor cuando los volvemos a ver ya no son los mismos aviones, y los pasajeros tampoco son los mismos y lo que desciende en el momento del aterrizaje es un grumo de oscuridad que poco a poco irá emborronando la memoria. Mi hermano se quedaba un rato mirando los botones de la camisa y luego los del jersey. Como si los estuviera contando igual que la abuela Adela contaba en misa primera las cuentas del rosario. Le costaba despertarse y los ojos se le perdían en el fondo impenetrable de los sueños. Tampoco sé qué soñábamos entonces. Y aún menos por qué la sombra de todas las noches andaba como mi padre y tenía su misma voz, esa voz de rapsoda, grave y profunda, que a él le gustaba comparar con la de Francisco Rabal, su ídolo en el mundo del teatro y las películas. Pero eso lo sabría muchos años después de aquellas madrugadas. Entonces, antes de la memoria convertida primero en una luminosa algarabía de recuerdos y luego en un agujero negro, sólo había el suelo húmedo y frío, el ruido sordo de la amasadora al fondo de la casa, esa mano que ensortijaba el cabello de un niño que apenas tendría diez años, que saltaba de la cama con los pies helados mientras su hermano contaba uno a uno, como hipnotizado, los botones de la camisa y el jersey, que aún no distinguía entre las horas de dormir y las que, en medio de la noche, nos acercan dulce o terroríficamente al mundo de los sueños.
![]()
Las casas donde vivimos. Dónde estaban. Qué habrá sido de ellas. Algunas veces pienso que regreso y me veo recorriendo las calles, las mismas de entonces, me detengo delante de las fachadas antiguas llenas de ventanas insignificantes, miro los huecos que el tiempo ha ido dejando en las esquinas. El recorrido se llena de flechas y círculos, como aquellos planos que los aventureros usaban en las películas para encontrar la cueva del tesoro. A veces me pregunto si fue real aquel ir y venir de un sitio a otro. Recuerdo que se lo preguntaba a mi madre. Por qué nos fuimos de Los Yesares cuando yo tenía cuatro años. Ella giraba la cabeza y yo no sabía si era para mirarme o para dejar que la memoria se le fuera con el vapor de la cazuela donde hervía el arroz con acelgas, se restregaba las manos en el delantal de flores y decía siempre estás con lo mismo y más vale que no te calientes tanto la cabeza con esas tonterías. He escrito muchas veces sobre aquella vocación viajera de mis padres. Una vez se lo dije. Estábamos comiendo en un bar de carretera. Había una cabeza de toro en la pared, encima de la cafetera y de la máquina registradora. Y también el retrato de un hombre y una mujer que se parecían a mis abuelos Alfonso y Beatriz. Una noche me detuve a cenar algo ligero en medio de un viaje. Estaba cansado de conducir. Caía una peligrosa aguanieve que no cuajaba en el asfalto. Era el mismo bar donde comimos tantos años atrás. Ese azar que es como el destino de las pequeñas cosas, de las vidas que no son casi nada. La cabeza de toro había desaparecido y ocupaba su lugar un estante de madera con varios trofeos deportivos. El retrato familiar seguía allí, en el mismo sitio, y aún se parecían más el hombre y la mujer a mis abuelos, que ya habían muerto hacía muchos años. Parecemos artistas de circo, siempre vamos de un sitio a otro, les dije. Ha pasado mucho tiempo desde aquel día. O eso me parece. He intentado sacar de los recuerdos lo que me contestaron. Muchas veces he querido saber la cara que pusieron, si siguieron comiendo o dejaron de hacerlo para decirme algo, no sé qué, algo que tranquilizara aquella terca necesidad de saberlo todo de nosotros. Mi hermano seguía con la mirada perdida en el plato. Qué hacíamos allí, tan lejos de todo lo que conocíamos. Hay ahora un desfile espectral detrás de los recuerdos. No conozco a los personajes que pasan delante de lo que escribo. Tal vez nos cruzamos alguna vez con ellos, en esos encuentros que duran lo que tarda en salir un tren y alguien te empuja para poder alcanzar el estribo en el instante mismo de la partida. Los ojos del viajero suplican una disculpa y se pierden entre las prisas y los pliegues de una gabardina manchada por la lluvia, como lentamente se perdían los de mi madre en el humo de la cocina cuando le preguntaba por qué nunca estábamos mucho tiempo en la misma casa, en los mismos sitios donde otra gente iba para quedarse muchos años o toda la vida. La memoria añade detalles que la realidad no aceptaría. El estribo del vagón, la disculpa apresurada, aquella gabardina manchada por la lluvia. La pista de un circo donde los artistas se cruzan sin mirarse. Como si ese locuaz inventario de lo que fuimos, de los sitios y las casas donde llegamos a vivir para no quedarnos mucho tiempo, se hubiera convertido en una pista de arena con monos invisibles haciendo diabluras en los vaivenes del trapecio. Dónde íbamos aquel día, qué camino seguimos después de la comida con la cabeza de toro y aquel retrato familiar y antiguo de testigos. Dime algo, padre. No puedes estar siempre callado, como si vivir se hubiera convertido para nosotros en ese ruido sordo, incalculable, de la masa dando vueltas y más vueltas por las noches de la infancia. Cuánto debimos mi hermano y yo saber lo que nunca supimos. Por qué tanto silencio prensado en los rodillos del cilindro, aquel mismo cilindro donde una madrugada te dejaste un dedo, chaf, y la masa de pan candeal se llenó de carne y sangre, como si se hubiera metido allí, inexplicablemente, un ratolín de los que algunas veces llegaban encogidos de miedo entre las ramas de pinocha que nos traía Luis Beltrán para calentar el horno moruno. Qué pasa con lo que no se cuenta. ¿Lo sabes tú?
![]()
Ya no existe el Cine Musical. Tú no lo sabes porque la muerte es no saber nada. Aquella mañana, como todas desde hacía dos años, pasaste por delante del cine pero sólo pensabas en esa rara flojedad que de repente sentías en las piernas. Alguien te había dicho que uno empieza a morirse por las piernas, que poco a poco se iban convirtiendo en dos pedazos de corcho flotando en el aire, igual que flota en el aire ese camal de tela inútil que envuelve la pierna inexistente de un tullido. Ahora hay una mancha de tierra sucia donde estaba el cine. Al fondo, el pequeño escenario levantado sobre una higuera enana, latas de tomate y plumas cobrizas de paloma. No sé cómo podíais representar, en esa increíblemente pequeña superficie de cemento, las obras de teatro. Recuerdo el día en que vimos juntos en la televisión “El viaje a ninguna parte”. Así íbamos nosotros por todos los pueblos de la Serranía, dijiste. A veces me pregunto, aún hoy después de tantos años, de dónde sacabais los decorados, el telón para abrir y cerrar las representaciones, los trajes de época para “Don Juan Tenorio”, “La vida es sueño” o “Genoveva de Brabante”. Siempre he creído que mi hermano hacía de Benoni, el hijo de la sufriente Genoveva. Aún hoy lo veo en brazos de su madre en la ficción, asomados los dos al abismo negro que se abría en la boca de la cueva. El miedo a la oscuridad del bosque, al estruendo de las noches, al griterío enloquecido de los lobos que ahora se repetía como un eco en el ruinoso escenario del cine desaparecido, lejos ya de aquel tiempo en que todo era como un irreal paisaje de fantasmas, fundida como el plomo a la llama del soplete la solidez de un edificio que no viste la mañana de tu muerte porque la muerte te empezó a llegar mucho antes de aquel mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, cuando sentiste que el corazón se te cansaba de repente y las piernas eran como frágiles restos de una insolencia antigua y libertaria. Nunca me hablaste de esa insolencia porque las derrotas no se cuentan. Mi hermano no tenía frase aquella noche en el teatro, o eso recuerdo aunque sea verdad que los recuerdos mienten. Y tú dejabas de tenerla –la frase, aquella insolencia de juventud, tu vida en manos de otros– en el mismo instante en que abandonabas el escenario y salías a la búsqueda de no sé qué extraña supervivencia en medio de la nada.
![]()
La fotografía se ha vuelto amarilla. A lo mejor no la recuerdas. Alguna vez me lo dijiste: a veces pasan cosas que es como si sucedieran fuera del tiempo. No sé cuándo fue eso. Estás de pie, bien plantado, con una mano reposando en el respaldo de una silla. Es un retrato de estudio. A lo mejor te lo hicieron durante un permiso militar. La pandilla de amigos, el uniforme bien planchado, reluciente el cuero del correaje y el metal de las hebillas. Ceñidos los pantalones, bien ajustados dentro de las botas. Para mí un cabo era lo mismo que si me hubieras dicho que fuiste general. Dónde fue tomada esa imagen. Algunas veces hablabas de Sevilla. No sé si era allí donde le escribías a mi madre cartas de amor en el reverso de las fotografías. Eras un flamante cabo del ejército. Luego supe que había dos ejércitos. Y que el tuyo había sido vencido. La victoria es una ilusión de filósofos e imbéciles, escribía William Faulkner en “El ruido y la furia”. Pero demasiadas veces la victoria no es esa ilusión que todo lo convertiría en una realidad falsa. Ni un recurso fácil de la imaginación literaria. Quienes ganaron la guerra no construyeron su tiempo de victoria sobre la ilusión mágica de una metáfora. No sé si tú lo sabías cuando me enseñabas la fotografía y me contabas que habías sido cabo en tu juventud. La guerra no existía. Tal vez querías decir eso con lo de que hay cosas que suceden fuera del tiempo. Que no existen, ¿no era eso lo que querías decir? Eras un soldado al servicio de nadie. Las fotografías son un relato protagonizado por fantasmas. El espacio es una niebla espesa a cuyo través lo que hay detrás se convierte en un borrón sin historia dentro, vacío como la mirada de los muertos, inútil porque los muertos ya no sirven para nada. Todo era una burbuja, como la que ahora mismo ha explotado en nuestras narices y dentro sólo había la rancia humedad de las tripas corruptas del saqueo. Pero eso a ti ya te cae lejos. El olor a podrido de la carne, de la tuya, de la que te acompaña en las duras noches de invierno en el hueco frío de las madrugadas, ese olor a podrido es el que sentimos ahora con los despojos que nos ha ido dejando a su paso la carcajada del cinismo. Esto te lo has perdido, y eso que ganaste aquel mediodía de mayo de hace más de veinte años. Guardo otras fotografías de entonces. El gorro de soldado, la sonrisa con la que muchos años más tarde te habríamos de reconocer en las noches tan largas de pan y horno moruno, un poco inclinada la cabeza imagino que a indicación más o menos expeditiva del fotógrafo. Y al pie de la guerrera, una dedicatoria con el nombre de mi madre y el amor que se recuerda cuando todo está lejos y nadie sabe si será posible algún regreso. Las historias, tus historias, las que contabas con las palabras justas, esquivas en la fragilidad de un recelo que luego supe tan justificado, no decían tanto como callaban. La sonrisa de mi madre acompaña la tuya en la cubierta de una de mis novelas. Las dos allí, en el mapamundi de una radio antigua, la misma que teníamos en casa, seguramente muy parecida a la que –con Gerardo el maestro y otros amigos de oyentes cautelosos– ofrecía las emisiones de La Pirenaica cuando nosotros no sé si habíamos nacido, cuando vivías una vida dentro de otra vida que nos pasamos desconociendo tantos años. Seguramente siempre volvías, sin repetirlo más veces, a lo de que hay cosas que suceden fuera del tiempo. O escondidas dentro, como un niño se oculta en los pliegues de la noche para superar el miedo a la oscuridad. La pandilla de amigos en aquellas tardes de permiso militar que cuenta tu retrato. Esa manera insegura de apoyar la mano en el respaldo de la silla –no sé en qué ciudad ni a santo de qué– me viene hoy a la cabeza después de tanto tiempo.
![]()
Era domingo. No es que lo recuerde con exactitud. Ningún recuerdo es exacto, en todos hay rellenos que a lo mejor son falsos, como aquella mezcla de lana y bolas de papel que llenaba las tripas de los colchones de antes. Los colores a rayas que parecían los de la vestimenta de un payaso. Crujía el somier y en la blandura del colchón se marcaba la huella de los cuerpos insignificantes domados por el hambre. Llegaba un hombre con su anuncio por las calles. Se rellenan colchones. Se compra hierro viejo. Se reparan cacerolas y sartenes. Otros tiempos. El vacío de algo perdido, que ahora es recuerdo, escribía Germán Gaudisa hace muchos años. El libro de poemas está aquí, con los otros que forman parte de mi vida. Lleno de subrayados, como esa brújula que necesitas para no perderte cuando las luces se apagan. La ausencia no lo es tanto si tenemos los libros que la cuentan. Los versos tristes de Germán, su paradójica ironía, aquella manera suya de estar muriéndose sin que se le notara ninguna cercanía con la muerte. Los poemas a Marián, que también moriría mucho después, un estúpido accidente en no sé qué desierto lejano, como todos los desiertos. La revista que preparamos los amigos. Tapas blancas. Ningún título. También la guardo aquí, al lado de sus libros. Año mil novecientos setenta y cinco. Murió en mayo. Le pedimos una introducción a Juan GilAlbert, el poeta que nos recibía como un maestro agradecido a sus discípulos. Qué fue de Juan. Nadie lo sabe. Regresó del exilio en medio del silencio de los años cuarenta. Otros poetas lo descubrieron en su casa, en sus libros de versos, de memorias, de poeta inmenso. Luego, el olvido otra vez. Su muerte casi clandestina. Sus palabras de despedida para el otro poeta joven, ahora desaparecido: no desdeña la vida, ofendido por ella, por el contrario, la exalta. Otros tiempos. O serán los mismos, que se repiten. No lo sé. Al rato de morirse Germán, también se moría una época. La historia amanecía otra. O eso pensábamos. Otro fracaso. Más olvido. De dónde esa vocación por olvidarlo todo. La tumba faraónica del dictador. Su nombre, que no pongo aquí para que no ensucie los de Juan GilAlbert y Germán Gaudisa. El mismo tiempo acordado para que todo siguiera igual. “El Gatopardo”, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. El viejo orden sirve para siempre. Tú me lo decías algunas veces. Lo que escribes puede dejarte solo algún día. Las traiciones. Lo que somos está en lo que escribimos. Aunque haya escrituras sin nada dentro. La escritura por la escritura. La belleza que será algo inútil si no la contemplamos desde los abismos del horror. El amor de Borges por Buenos Aires. No los unía el amor sino el espanto. Eso decía el escritor ciego. Lo dije muchas veces. No me interesan sus relatos, ese escapismo de la realidad que niega lo que sucede a su alrededor. Sí su poesía. Si no escribimos para algo, para qué escribimos. Sólo para que se muera de gusto quien nos lea. Sólo para el goce de una prosa excelente. Morir de gusto leyendo un libro sin historia. Eso dicen. Vaya manera más tonta de morir. Lo que somos también está fuera de la escritura. Somos lo que somos dentro y fuera de lo que escribimos. Una de las frases hechas que detesto: la esquizofr...