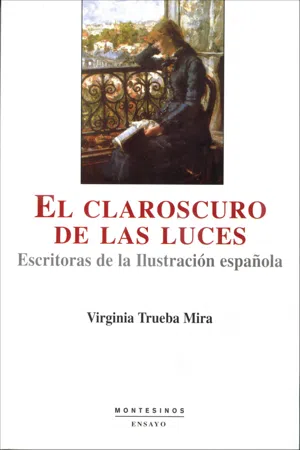![]()
E N S AYO
Edición propiedad de Ediciones de Intervención Cultural Diseño: M. R. Cabot
ISBN: 978-84-96356-42-9
Depósito legal: B-31112-2005
Imprime Novagràfik, SA
Impreso en España
Printed in Spain
INTRODUCCIÓN
En dos sentidos puede decirse que es estrecha la relación de las mujeres —siempre de clases medias y altas— con el siglo XVIII: las mujeres son por un lado objeto preferente de reflexión en los discursos de moralistas, políticos, economistas, médicos, escritores... y, al mismo tiempo, constituyen por vez primera en la historia un colectivo laico de sujetos públicos, activos y partícipes del propio pensamiento del siglo. De am -
bas cuestiones se tratará en este libro, con especial atención a las escritoras españolas que, en el último tercio del siglo XVIII so bre todo, tomaron la pluma e hicieron oír sus voces en el mun do de las letras que, en principio, no les tenía reservado nin gún sitio. Antes de nada, no obstante, conviene precisar el lugar desde el que va a estudiarse aquí esta escritura de mujeres.
Para empezar, hay que referirse a la propia Ilustración española. Como se sabe, el XVIII es el siglo crítico por excelencia que inicia lo que se ha convenido en llamar Modernidad. Gracias al ejercicio de su propia razón, el hombre sale en ese momento, de acuerdo a la conocida definición kantiana, de la minoría de edad en que ha estado sumido en los siglos anteriores, muy en especial debido a una religión que le ha dado la vida explicada impidiéndole en consecuencia obtener la verdad a partir de sí mismo. Utilizando las palabras de Horkhei-mer y Adorno en ese polémico libro titulado Dialéctica de la 7
Ilustración, puede sostenerse que “la Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores” (59). Sapere aude, fue el lema de la Ilustración tal como lo postula Kant en 1784.
Tal proyecto emancipatorio, que culminará radicalizado en la libertad, igualdad y fraternidad revolucionarias, hubo de enfrentarse desde el principio a no pocos obstáculos e impedi-mentos. Si esto fue así en toda Europa, más todavía en España, donde el arraigo de ciertos poderes eclesiásticos y nobilia-rios intenta bloquear sistemáticamente cualquier tentativa de cambio. Ahora bien, la existencia de estas dificultades no debe llevar a una negación de la Ilustración española, más bien debe hacer consciente de los rasgos peculiares que adquiere en nuestro país y que llevan poniendo de relieve durante años autores como Jean Sarrailh, François López o José Antonio Maravall.
Este último ha recordado la reflexión de uno de los más destacados ilustrados españoles, Melchor Gaspar de Jovellanos, que permite una justa valoración de la aportación española al siglo de las Luces: “No basta ver adónde se debe llegar —advierte Jovellanos—; es preciso no perder de vista el punto de que se parte” (424). Teniendo esto presente, es decir, los escollos que hubo de salvar la Ilustración en España, hay que reconocer el meritorio esfuerzo civilizatorio de esas figuras que, en especial durante el reinado de Carlos III (1759-1788), lograron desentumecer una parte de la sociedad española y proyectar-la hacia vías de progreso —quedó, no obstante, mucho por ha cer, como demuestran numerosos textos aparecidos tras la muerte del monarca, en los que se apunta la necesidad de llevar a cabo las reformas pendientes—, figuras como el conde de Aranda, Pablo de Olavide, Pedro Rodríguez de Campomanes, Francisco de Cabarrús, el conde de Floridablanca, el mismo 8
Jovellanos, y en el campo más específico de las artes y las letras, Francisco de Goya, Leandro Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte, José Cadalso, Juan Meléndez Valdés... No sería justo ignorar a otros hombres que, antes de los mencionados, fueron forjando el camino hacia el desarrollo pleno de la Ilustración en España: ya desde 1680, aquéllos integrados en el gru -
po de los llamados “novatores” y, pasado el tiempo, esos dos gigantes de nuestras letras que fueron en la primera mitad del XVIII, Benito Jerónimo Feijóo y Gregorio Mayans. Si bien es cierto que en los últimos años del reinado de Carlos III, éste se muestra demasiado complaciente con el clero y el estamento no -
biliario dando lugar a que numerosos intelectuales se distancien ideo lógicamente de la política del monarca, es en 1789 cuan do aquel progreso encuentra más serios problemas. Es, no obs tante, en torno a esas fechas y hasta principios del XIX, cuan do las es -
cri toras en que aquí nos detendremos se incorporan a las letras es pañolas.
Coincide el año de la Revolución con los primeros momentos del reinado de Carlos IV. Desde el sur de Francia empiezan a introducirse en la Península octavillas, pasquines, panfletos... con el propósito de contagiar el fervor revolucionario.
El nuevo gobierno se entrega con tesón a sofocar tal situación.
El ministro Floridablanca instaura con la ayuda del Tribunal de la Inquisición el llamado “cordón sanitario”. Se clausura todo tipo de prensa periódica que no sea oficial. Se prohibe la docencia universitaria de ciertas materias consideradas peligrosas. Se intenta, pues, poner freno a todo aquello que haga peligrar los pilares de un Estado, todavía muy Antiguo Régimen. La pintura de Goya reflejará las dramáticas consecuencias de esta política. Los textos ilustrados deben convivir ahora con tex tos conservadores y reaccionarios que encuentran vía libre pa ra su difusión. No obstante, hasta 1808 y la Guerra de la In -
9
de pendencia puede hablarse todavía de una Ilustración española, con la particularidad de cierto desconcierto entre numerosos ilustrados ante el nuevo escenario político. La mayoría de ellos han sido reformistas, no revolucionarios. No pueden, en consecuencia, apoyar la Revolución, ante la que algunos retroceden verdaderamente asustados, aunque tampoco están dispuestos a apoyar a las fuerzas represoras españolas. La invasión napoleónica crea igualmente una importante tensión en todos ellos. Próximos como se han sentido desde siempre al pensamiento enciclopedista y a la misma Francia, algunos con-sienten la invasión, otros, sin embargo, no pueden aceptarla aun que ello les suponga modificar su propio pensamiento y em -
pezar a reconocer el derecho del pueblo a la elección, es decir, un espíritu democrático al que el liberalismo del Cádiz de las Cortes daría voz.
La otra cuestión previa que conviene apuntar aquí es relativa a la perspectiva desde la que se abordará el contenido de las obras de las escritoras españolas. Cuando Madame de Staël, una de las más célebres mujeres de la Francia del XVIII, sos-tenga que la Ilustración necesita sanarse con más Ilustración, está constatando la enfermedad de la propia Razón ilustrada, es decir, sus propias limitaciones, las cuales desdicen o con-tradicen el supuesto carácter universal que el siglo le ha confe rido. Es una enfermedad que adquirirá plena carta de naturaleza en la declaración de los derechos del hombre tras la Revolución Francesa porque, entre otros matices, “hombre” debe entenderse sólo en masculino. La Enciclopedia es clara al respecto: “No se concede este título a las mujeres, ni -
ños o servidores más que como miembros de la familia del ciu dadano propiamente dicho, pero no son verdaderos ciu -
da danos” (Diderot/DÁlembert:16). O, en palabras del con -
de de Lanjuinais, diputado del tercer estado y representante 10
del Comité de Legislación, en abril de 1793: “Así pues, los niños, los deficientes mentales, los menores de edad, las mujeres, los condenados a pena aflictiva o infamante [...] no podrían ser considerados como ciudadanos” (Duhet:162).
Las mujeres quedan, pues, excluidas, entre otros colectivos, de los logros de la Revolución pese a haber participado acti-vamente en ella. La exclusión no consigue, no obstante, silenciarlas. En el diario femenino Étrennes Nationales des Dames puede leerse la siguiente declaración: “Habéis vencido al hacer conocer al pueblo su fuerza, al preguntarle si veintitrés millones cuatrocientas mil almas debían estar sometidas a las voluntades... de cien mil familias privilegia-das. ¿En esta masa enorme de oprimidos, no era la mitad al menos de sexo femenino? ¿Y esa mitad debe ser excluida, cuando tiene los mismos méritos, del gobierno que hemos retirado a quienes abusaban de él?” (Puleo:136). Palabras similares se suceden en la prensa y en mujeres como Thé-roigne de Méricourt o Olimpia de Gouges, autora de Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía (1791), lo que le costaría la vida en el cadalso. No hay que buscar declaraciones similares en las mujeres españolas. La cuestión política tardará muchos años en plantearse en nuestro país.
Lo que sí se encuentra en ellas es conciencia de una diferencia social y, sobre todo, educacional que limita sus propias posibilidades de desarrollo. Desde esta perspectiva se estudia precisamente a esas ilustradas en el presente libro, puesto que de ella partirán a la hora de escribir sobre los asuntos que importaron a todo el siglo. Ellas fueron las que de un modo u otro, más o menos radical, más o menos explícito, denun-ciaron las propias fisuras del concepto de Razón aplicadas al colectivo femenino, la “sinrazón de la razón ilustrada” en expresión de Celia Amorós.
11
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANÍA (1791) POR OLYMPE DE GOUGES
I
La Mujer nace libre y permanece igual al Hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común.
II
El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la segu-ridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.
III
El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación, que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos.
IV
La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de la Mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón.
VI
La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos [...]
12
X
Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales; la Mujer tiene el derecho de subir al cadalso; debe tener igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley.
XVI
Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción.
[Alicia H. Puleo: 156-159]
El primer capítulo de este libro está dedicado a establecer el modo en que a través del concepto de Razón es definida la mujer del XVIII. La respuesta que obtuvo por parte de las propias mujeres es lo que va a ocupar el resto de capítulos. El segundo está dedicado a los trabajos que en el ámbito público realizaron algunas de esas mujeres, y el resto de los capítulos a estudiar las aportaciones de las propias escritoras desde los distintos géneros literarios que cultivaron: Josefa Amar el ensayo, Inés Joyes la traducción, Rosa Gálvez el teatro y Margarita Hickey la poesía. Debe advertirse que no se ha pretendido aquí trazar la nómina completa de las escritoras de fines del XVIII. Por fortuna en la actualidad contamos con repertorios muy exhaustivos. Algunos son antiguos pero todavía válidos, como en especial el de M. Serrano y Sanz (1903-1905). Los más próximos y también más accesibles son los de C. Galerstein (1986), L.C. Gould Levine (1993) o C. Ruiz Guerrero (1997). Emilio Palacios ha escrito recien-13
temente un libro muy útil donde puede encontrarse un panorama general y riguroso de la mujer y las letras en la España del XVIII (2002). No va a tratarse aquí, pues, de to -
das las mujeres que escribieron en el siglo XVIII, pero sí de aquéllas cuyos textos, más que otros, ofrecen al tiempo un interés histórico y una calidad estética destacable.
14
I
LA CONSTRUCCIÓN DE LA MUJER:
INFERIORIDAD, COMPLEMENTARIEDAD,
IGUALDAD
¿Tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre las mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? ¿Os dais cuenta de que sois quizás el animal más discuti-do del universo? [...] Hasta los títulos me hacían reflexionar. Era lógico que la sexualidad y su naturaleza atrajera a médicos y biólo-gos; pero lo sorprendente y difícil de explicar es que la sexualidad
–es decir las mujeres— también atrae a agradables ensayistas, novelistas de pluma ligera, muchachos que han hecho una licencia, hombres que no han hecho ninguna licencia, hombres sin más califica-ción aparente que la de no ser mujeres
(Virginia Woolf, Una habitación propia) Las mujeres, o mejor, la mujer es protagonista de muchos de los discursos que ven la luz en el siglo XVIII, a través de los cuales se define su naturaleza y, muy en especial, su función social. Se trata en muchos casos de recordarle a la mujer quién es la mujer para, acto seguido, señalarle su papel y utilidad en la nueva sociedad que está emergiendo. De entre todos esos discursos, hay uno que destaca sobre los demás por la calidad científica y objetiva que le confiere el nuevo siglo: el discurso médico. Garante de la verdad, el discurso médico no se cuestiona, se acata, aunque como sostiene Elisabeth Badinter muchas mujeres se lo pensaron dos veces antes de poner en práctica el test de sacrificio que se les proponía (165).
El discurso médico sobre las mujeres existía desde hacía siglos. En la Grecia antigua, Claudio Galeno había considerado que hombres y mujeres se asemejaban desde el punto de vista anatómico, aunque con la particularidad de que la mujer 15
era algo así como un hombre imperfecto, como una versión disminuida del modelo perfecto que era el masculino. Así, el útero, receptáculo de una supuesta esencia femenina, quedaba convertido en una especie de pene metido hacia dentro. En el siglo XVIII dicha teoría ha evolucionado, aunque pocas va -
riaciones sufren las ideas acerca de los humores que venían también de antiguo y a través de los cuales se explicaba el tem-peramento de hombres y mujeres. A éstas les tocaba en el re -
par to la inestabilidad, el nerviosismo y la sensibilidad, con el aña dido de la inmoralidad o cierto espíritu vengativo, debido todo ello (y más) a la debilidad de sus huesos y fibras, y al carácter húmedo y frío de sus humores. Por supuesto, estaban incapacitadas para el raciocinio. En el XVIII ya no puede con convencimiento seguir defendiéndose la inferioridad de las mujeres, de ahí que empiece a hablarse de una diferencia com-plementaria que, sin embargo, seguirá identificando el sexo de la mujer con todo su cuerpo, incluido el cerebro. La mujer continua siendo su sexo. El sexo. Con tendencia natural al desbordamiento y la ferocidad, a la insumisión. La misma Reina María Antonieta —a quien Olympe de Gouges dedica-ría en 1791 su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía— fue acusada los días previos a la Revolución de inmoral, promiscua, de tender al lesbianismo y de practicar relaciones incestuosas con su hijo. Numerosos panfletos que corrieron aquellos días pintaban a las mujeres revolucionarias en actitudes lascivas con los soldados. A finales del XIX, Cesa-re Lombroso, el antropólogo y penalista italiano, hablaría de la prostitución como una natural derivación de la degenera-ción femenina lo que, por cierto, fue incorporado al código penal italiano (Caine/Sluga:121). En España se podría recordar a la reina María Luisa, quizás una mala gobernante pero, sobre todo...