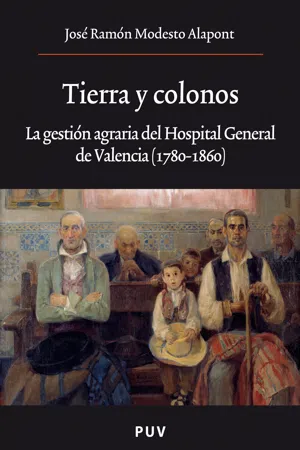V. CRISIS AGRARIA Y CAMBIO EN L’HORTA DE VALÈNCIA*
* NOTA: En este capítulo hemos enriquecido las conclusiones de trabajos anteriores (Modesto, 1998a y1998b) con nuevas informaciones.
Las tierras situadas en la comarca de l’Horta de València eran la parte más importante del patrimonio del Hospital. Representaba el 43 % de la superficie de las tierras en propiedad en 1790 y su renta ascendía al 72 % de lo obtenido. En 1850, después de que aumentara la extensión de las administraciones más alejadas de la ciudad de Valencia, el peso de l’Horta continuaba siendo del 31 % en superficie y el 49 % en renta. La tierra huerta suponía la parte más destacada siendo en 1790 el 91 % de la renta de la administración y en 1850 el 86 %. Nos encontramos, por tanto, ante la base del patrimonio. Esta parte esencial se controlaba directamente desde el Hospital y abundan las noticias de la atención con la que se administraba.
1. LA DIVERSIDAD DEL ESPACIO AGRARIO DE L’HORTA DE VALÈNCIA
La calidad de la tierra y la disponibilidad de riego, gracias a la extensa red de acequias del Turia y algunas microrredes menores, permitían una explotación intensiva de la tierra en la comarca de l’Horta de València. Cerca del 80 % de la tierra en la Particular Contribución era tierra huerta, lo que suponía una extensión que posiblemente superaría las 5.800 ha. Pero los cálculos de toda la extensión regada por las ocho acequias del Túria, incluyendo espacios que no formaban parte de la Particular Contribución superaría a principios del XIX las 10.000 ha (Hernández y Romero, 1980; Ardit, 1993).
La agricultura en esta comarca estaba condicionada por la fuerte presión demográfica y las posibilidades de comercialización de la producción. La presencia de la ciudad y los núcleos de población cercanos suponía la influencia constante de un mercado siempre voraz, que permitía la comercialización fácil y a menudo directa de las diferentes cosechas. Por otro lado, la fuerte presencia de efectivos humanos condicionaba una vigorosa competencia por la tierra que elevaba tanto su valor de compra como el de su cesión en arrendamiento y que actuaba frecuentemente como motor de la intensificación del cultivo. La presencia de la gran ciudad suponía también la disponibilidad de fertilizantes de tipo orgánico generados por la acumulación de basuras y residuos, que recogidos por los propios labradores de entre las calles y casas de la ciudad, colaboraban decisivamente en la intensificación del cultivo. Un labrador de la vega de Valencia, que sembraba trigo y cáñamo en su parcela, explicaba en 1792 con sus palabras este proceso de intensificación:
Y como en esta huerta de pocos años al presente se han aumentado las familias en más de una dupla parte y el número de las cayzadas de tierra siempre es uno, en muy corta diferencia sucede que en las tierras que se empleaban en viñas haora son en trigo y cáñamo a fuerza de habonarlas con estiércol y demás sus agricultores.
La distribución de la propiedad estaba muy marcada por la fuerte penetración del capital urbano. Según el estudio más completo de que se dispone, que no recoge toda la comarca pero sí el ámbito de la Particular Contribución, en 1828 los propietarios residentes en la ciudad (comerciantes, hacendados, profesiones liberales, etc.) poseían el 40,7 % de las tierras, los títulos nobiliarios el 17,4 % y las instituciones eclesiásticas, entre las que los autores sitúan al Hospital, el 20,4 % de la superficie. Sólo quedaba en manos de los labradores de la comarca el 21,4 % de la superficie (Hernánez y Romero, 1980; Franch y Andrés, 1990). Esta fuerte presencia de capitales de carácter urbano condicionaba un elevado precio de la tierra, que había crecido visiblemente a lo largo del siglo XVIII, y una creciente desposesión del campesinado.
El mercado de la tierra antes de las transformaciones liberales estaba fuertemente condicionado por la presencia de una considerable proporción de propiedad en manos muertas, bien por la presencia de instituciones de carácter eclesiástico o por la vinculación. Esta circunstancia generaba una fuerte presión de los sectores ahorradores y vinculados a los negocios mercantiles e industriales, que buscaban tierras como forma de inversión o conservación de sus capitales. La demanda permanente y frecuentemente insatisfecha, actuando en un mercado limitado e imperfecto, conducía a un ascenso de precios en venta (Romeo, 1993).
La presencia de labradores sin tierra, era posiblemente de las más altas del País Valenciano. Sirva como muestra los datos que hemos recogido para una población como Alboraia. Combinando el Padrón de Habitantes de 1834 y el del Equivalente de 1828 podemos calcular que de los 687 vecinos el 83 % estaría desposeído de propiedad en el propio término. Si reducimos el número a los dedicados al cultivo de la tierra, el 81 % carecería de tierra en propiedad. Esto no significaba un gran número de jornaleros asalariados, sino que se tra ducía en una amplia capa de pequeños arrendatarios sin tierras propias, que también incorporarían el trabajo a jornal como medio de vida. Los cálculos de Emili Fèlix para esta población en 1860 plantean que el 79 % de los arrendatarios, que se hacían cargo del 68 % de la superficie carecían de tierras propias (Fèlix, 1986). Los altos índices de desposesión de las poblaciones de l’Horta generarían una fuerte presión sobre la tierra, que condicionaría un elevado precio de las parcelas en arrendamiento fruto de esta competencia.
Frecuentemente se ha tratado la comarca de forma muy homogénea, olvidando su diversidad interna. Los datos recogidos en un informe de 1819, que incluye el peritaje de la mayor parte del patrimonio reflejando su valor en capital y en renta, nos permiten acercarnos a los contrastes que existían dentro de la comarca.
Lo primero que destaca es el alto valor en capital y la elevada renta de las tierras situadas en la zona que los coetáneos conocen como la vega de Valencia, formada por las tierras más cercanas a los muros de la ciudad y en su mayoría sujetas a la autoridad de sus Cuarteles y Pedanías. La tierra de partidas hoy convertidas en barrios de la ciudad como Patraix, Arrancapinos, Jesús, Orriols, Russafa, Benimaclet, la calle Murviedro y San Vicente de la Roqueta, Monteolivete o Rovella era valorada por los peritos entre 266 y 200 libras la hanegada (a partir de ahora L./hgs.) en valor de capital y se aconsejaba su arrendamiento entre 8,33 y 7 L./hgs. sin tener en cuenta el valor de las edificaciones. Se la cataloga como tierra buena en la escala de los peritos. Estamos posiblemente ante la tierra más cara de toda la comarca y posiblemente de la futura provincia. Esto condiciona que la tierra se ceda en arrendamiento con una rentabilidad relativamente baja entre el 3,1 y el 3,5 % de su valor.
Un segundo anillo en valoración estaba formado por las tierras un poco más distantes de los muros, como las partidas de Campanar, San Miguel de los Reyes, Rafelterrás, Masquefa, La Fuente de San Luis, Algirós, San Miguel de Soterna, el Cabañal, el Grao, Coscollana o el Camino de Torrent. En estas partidas la tierra se valoraba entre las 200 y las 133 L./hgs. en compra y las 7 y 5 L./hgs. en renta. Esto suponía un precio menor pero una rentabilidad en función de su valor posiblemente más alta, situándose entre el 3,5 y el 3,75 %. Normalmente los peritos la catalogaban como tierra buena, aunque algunas veces aparecen parcelas de calidad regular. Algunas tierras cercanas al mar, en partidas como el Lazareto o Brosquil, podían tener muy baja calidad por lo que recomendaban dedicarlas sólo a moreras o frutales.
En su alto valor y elevado precio en arrendamiento debía influir su excepcional calidad, su seguridad en el riego y su cercanía a la ciudad que facilitaba la fácil comercialización de las cosechas a buen precio en el mercado urbano. Además, era en su mayoría tierra no sujeta a cargas de señorío, aunque sí al pago del diezmo. Algunas de ellas estaban sujetas a censos enfitéuticos a favor de muy diferentes instituciones (gremios, parroquias, conventos, etc.) o del señor jurisdiccional de la zona, pero generalmente cargas bastante devaluadas.
Lo más llamativo de estos dos cinturones cercanos a la ciudad era la presencia de fincas con un cierto tamaño con relación a lo que era habitual en la parte más periférica de la comarca. Al menos en el patrimonio del Hospital era frecuente que estas tierras más cercanas a la ciudad formaran explotaciones de tamaño relativamente importante, que se arrendaban conjuntamente con otras instalaciones (alquerías, balsas de curar cáñamo, cuadras, andanas, etc.) y que el Hospital intentaba mantener agrupadas. Así en el inventario que hemos realizado para 1790 pueden encontrarse 6 fincas en este anillo cercano a la ciudad de más de 30 hgs. y 6 más que tenían entre 20 y 30 hgs. que se arriendan a un sólo arrendatario. Y en 1823 y 1850 pese a que algunas habían desaparecido por la desamortización de Godoy y otras se habían subdividido como respuesta a al crisis, el interés por mantenerlas unidas y las nuevas incorporaciones permitían encontrar todavía 4 mayores de 30 hgs. y 9 comprendidas entre 20 y 30 hgs. en ambos cortes. La presencia de estas parcelas, que suponen más de la mitad del patrimonio del Hospital en la vega, son las responsables de que la parcela media del Hospital en 1823 sea de 15,9 hgs., muy por encima de las 11,5 hgs. que para 1828 se observaba en la Particular Contribución incluyendo las tierras de secano (Hernández y Romero, 1980).
Estas fincas estaban dotadas de infraestructuras como alquerías, andanas, cuadras o balsas de curar cáñamo que se arrendaban junto a ellas y que eran básicas para la elaboración de las cosechas. Las alquerías en buen estado, se estimaban en función del valor de la tierra tomándose como referencia el valor de una cahizada (6 hgs.). Así una alquería en Orriols o Arrancapinos solía valer entre 1.200 y 1.400 libras. En los casos en que las alquerías estaban en mal estado su valor disminuía sensiblemente hasta las 600 o 500 libras. Su arrendamiento solía hacerse con una rentabilidad entre el 3,5 y el 4 %, muy similar a las tierras colindantes.
Algo semejante ocurría con las balsas empleadas para curar el cáñamo. Se arrendaban por un valor que parecía estar también en relación con el valor de la tierra que la rodeaba. Se justipreciaban en 120 libras en Arrancapinos, 100 en Jesús, pero en función de su tamaño o mal estado podía descender su valoración a 50 libras. Se arrendaban al 5 % de su valor según los peritajes, con una rentabilidad superior a las tierras. La conjunción de tierra e instalaciones parece ser en un aspecto fundamental en estas fincas relativamente grandes.
Pero en estos dos anillos más valiosos y cercanos a los muros de la ciudad las propiedades relativamente grandes convivían con las parcelas de pequeño tamaño. De las 678 hgs. que en 1790 el Hospital poseía en la vega de Valencia 311 eran arrendadas en parcelas que pocas veces alcanzaban las 15 hgs. Con la crisis de principios del siglo XIX muchas parcelas grandes se fueron subdividiendo de forma que las pequeñas parcelas acabaron siendo la estructura de explotación mayoritaria.
A partir de este anillo el patrimonio cambiaba de fisonomía de forma visible. Se hacían muy escasas las fincas de tierra huerta superiores a 20 hgs. y el valor de la tierra descendía sensiblemente. Esta reducción del valor puede estar relacionada con la progresiva desaparición del cáñamo cuanto más nos apartamos de la ciudad. En las poblaciones de la comarca el grueso más importante de las tierras se situaba en l’Horta-Nord. En función de las calidades parece ser que existían diferentes núcleos en la comarca. La tierra más valiosa era la de Montcada, Vinalesa, Godella o Borbotó donde la tierra se consideraba buena generalmente y se valoraba entre 133 y 116 L./hgs. y se calculaba una renta entre 5 y 4,3 L./hgs. Esto suponía una rentabilidad similar a las de la vega con un porcentaje entre el 3,6 y 3,75 %.
En el núcleo formado por Alboraia, Almàssera, Meliana y Foios la tierra se valoraba menos pese a estar más cerca de la ciudad, posiblemente por su inferior calidad, donde alternaban tierras buenas con calidad regular e incluso floja. En esta zona la tierra se valoraba entre 116 y 91 L./hgs. y se arrendaba entre 3,6 y 4,6 L./hgs. Lo que suponía una rentabilidad entre el 3,75 y el 4 %. En esta zona ya eran más frecuentes algunas parcelas de calidad floja o ruin que se dedicaban fundamentalmente a la viña u olivos debido a la poca calidad y escasez en el riego. Mención a parte merece en esta zona el caso de Bonrepós. Los peritos reflejaban en el peritaje la calidad de las tierras, pero el hecho de estar «pechadas de señoría de cuatro a uno» provocaba un fuerte descenso del valor de la tierra a 52,5 L./hgs. y en renta a 2,5 L./hgs.
Conforme nos alejamos de la ciudad hacia el norte la tierra iba perdiendo valor según el informe de 1819. En esta disminución de valor influía la calidad cada vez menor, el aumento progresivo de la inseguridad en el riego y la presencia de zonas de marjal cercanas a la costa. Así en Massalfassar, Albuixec y el Puig, la tierra se valoraba entre 70 y 45 L./hgs. con algunas tierras catalogadas como buenas, pero una importante presencia de las de calidad regular o floja. Los informes recomendaban arrendar entre 2 y 3 libras y era muy frecuente la presencia del olivo y viña en la huerta, lo que indica claras dificultades de riego y una menor intensificación del cultivo. En la zona más al norte, a partir aproximadamente de los 9 kms. de la ciudad, comenzaba a ser muy frecuente el secano, como ocurría en Museros, el Puig o Puçol.
En la frontera entre la huerta y el marjal podíamos encontrar tierra muy ruin hacia marjal, valorada en 30 L./hgs. y que los peritos aconsejaban arrendar a 1,6 L./hgs. y en las zonas plenamente de marjal la tierra se devaluaba, hasta valer tan sólo 10 L./hgs., arrendándose a 0,5 L./hgs. Esto suponía que cuanto peor era la calidad de la tierra, mayor, aunque sólo ligeramente, era la rentabilidad de la tierra, pues la renta suponía entre el 3,9 y el 4,7 % en la tierra huerta y entre el 5 y el 5,3 % en la tierra de marjal.
Por lo que respecta a la subcomarca de l’Horta-Sud, la fuerte presencia de la tierra regada se combinaba con una mayor presencia del secano que en la zona norte y una destacada presencia del arrozal en la frontera con la Albufera. Frecuentemente la combinación de secano, huerta y arrozal se podía encontrar con facilidad en el mismo término.
En la huerta de Quart y Torrent, especialmente en esta última, la tierra era de buena calidad y alcanzaba una elevada cotización, con un valor en capital y en renta por encima de las zonas más valiosas de l’Horta-Nord y similar a la vega de Valencia más peri...