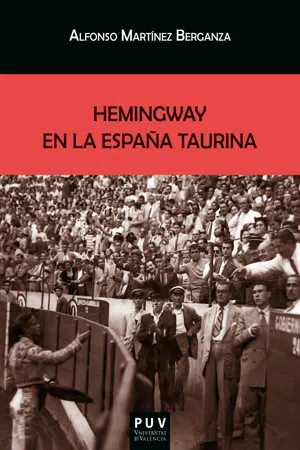![]()
Capítulo II
Fiesta
La España de pandereta
Recuerdo que una noche de finales de julio de 1961 nos reunimos en el hotel Bahía de Santander un grupo de periodistas españoles y extranjeros que visitábamos el Centro y Norte de España. Coincidimos en aquella ocasión con los componentes de un curso de verano que se celebraba en la Universidad Internacional y que versaba sobre problemas culturales de integración europea. El anfitrión representativo de nuestra expedición, hombre culto, de gran inteligencia y apasionamiento, invitó al profesor Bonacina, participante activo del mencionado curso, e ignoro si director, a cenar y tomar café en nuestra compañía. Con este motivo se improvisó en un amplio salón del hotel una tertulia somnolienta en la que se pasaron revista a los problemas que afectaban a España respecto a una posible integración cultural europea. Aquello era una especie de mercado común pero de talentos, no mercantil. Como consecuencia de la charla se habló, que no profundizó, sobre los aspectos mínimos de nuestra cultura e intelectualidad, jugando con la hipótesis, ya que otra cosa no se podía hacer, frente a la postura cerrada e histérica de nuestros amigos de allende las fronteras.
El profesor Bonacina, confeso amante de España, hablaba invariablemente en italiano o francés con esa contumacia propia de su pueblo. Cuando más ajeno me encontraba a lo que se había convertido en un diálogo à trois compuesto por la exquisita cultura de un periodista turco, la brillante intervención de nuestro anfitrión y la locuacidad del profesor italiano, me asombré al escuchar de boca de este último que Lorca y Hemingway habían creado la España de pandereta. Si esto era cierto para los italianos de cultura media, tan alejados de nuestras manifestaciones artísticas o humanas como nosotros de las suyas, la aseveración no era irreverente, pero tal afirmación en boca de un profesor que urgía la integridad intelectual europea, y delante de un grupo de periodistas internacionales que llevaban ya algunos años en España, me parecía más que osado, un poco impertinente por falso y gratuito.
Pero antes de seguir adelante con el hilo de nuestra argumentación es forzoso preguntarse: ¿qué es la España de pandereta? Explicarlo es muy difícil para un español —adhesión al tópico que han creado otros— pero no imposible. Si nos atenemos a los cánones que se han establecido universalmente sobre el typical Spanish, la España de pandereta son los gitanos, los cantes flamencos, la reja y la mujer, el clavel y el toreador. Moldes ya un poco anticuados, pero moldes. Algo así como el bel canto, la mafia y los espaguetis además de la Italia —¡bendita Italia!— de alpargata del neorrealismo barato, que es menos pandereta de lo que parece.
La mujer del panderetismo español es necesariamente andaluza para sus clásicos. Pero a la mujer andaluza le ocurre un poco lo que a Manolete, que no ha sido analizada en profundidad sino en afectividad superficial que raya con lo melodramático. Siempre vestida de pasión, con una característica muy latina, que es menosprecio en Carmen o en Sangre y arena, por ejemplo, y que más allá de las fronteras constituye el prototipo de la mujer española. Yo esto lo considero como un insulto para la mujer andaluza y española, como lo es para los bilbilitanos “La Dolores”. No obstante, este defecto, que no el costumbrismo, sigue aferrándose geográficamente a Andalucía y, lo que es más deplorable, a Sevilla, casi capital de España en el XVI, cuando se conquistaba el Nuevo Mundo recientemente alumbrado. Corrochano, en el libro que tanto citamos y citaremos, 1 sigue aferrándose a este hecho que padece mucha literatura extranjera y bastante de la nuestra y escribe:
Quisiera llevarte, mujer, a la feria de Sevilla, porque si es verdad que estuve muchas veces, no sabré decirte cómo es. Para escribir de la feria de Abril no es suficiente ser escritor; es necesario saber pintar — Hemingway veía con el lenguaje, como un escritor—, saber montar a caballo con un garrochista, y quizás también saber tocar la guitarra. Y después de todo esto tampoco te haría sentir lo que los andaluces llaman duende, que es algo así como el espíritu de las cosas que nos rodean y que al parecer vive en la feria. La feria de Sevilla hay que verla. Si no la has visto, si no la has vivido, por mucho que leas de la feria, nunca sabrás cómo es la feria de Sevilla.
En aquella clasificación que hemos interrumpido al hablar de la mujer española y de la feria de Sevilla, si la miramos con lupa desde luego que entran Lorca y Hemingway. Hay gitanos, hay mujeres, hay toros. Pero nos hemos olvidado del lugar en que toma carta de naturaleza el panderetismo español, nos hemos olvidado de Andalucía, es algo así como el neorrealismo del cine italiano. Ahora bien ¿podría afirmarse por esta misma regla que don Antonio Machado había creado la sociología del campesino? ¿Podría también asegurarse que Falla o Albéniz, pongo por caso, habían puesto la música de fondo al panderetismo?
Yo observaba que se hacían concesiones gratuitas, exentas de profundidad. Cualquier tema literario, si no, está manido por el tópico, y cualquier folklore es auténtico si no está abaratado por el lugar común de la procedencia y no de la autenticidad local. Lorca había romanceado al gitano en muy pocas ocasiones. Se había dedicado más a la tierra. Pero nunca había cantado el gitanismo andaluz, se había referido al ser humano con su paisaje de fondo y su tragedia personal que a veces es la de la familia, el clan o el lugar. Acaso en su obra primera hubo bastante dramatismo y algún abuso del coro-romance, pero siempre escapando con finura al guiño campesino. Lorca ceceaba en granadino, que no es ninguna tontería, y habló del duende con definición exacta capaz de ser entendida universalmente. Veámoslo:
El que está en la piel del toro extendida entre los Júcar, Guadalete, Sil o Pisuerga (no quiero citar a los caudales junto a las ondas color melena de león que agita el Plata), oye decir con medida frecuencia: “Esto tiene mucho duende”. Manuel de Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba: “Tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca, porque tú no tienes duende”.
En toda Andalucía, roca de Jaén y caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantaor El Lebrijano, creador de la debla, decía: “Los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo”; la vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach: “¡Ole!, ¡eso tiene duende!”; y estuvo aburrida con Gluck y con Brahms y con Darius Milhaud. Y Manuel de Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo escuchando al propio Falla su Nocturno del Generalife esta espléndida frase: “Todo lo que tiene sonidos negros, tiene duende”. Y no hay verdad más grande.
Esos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega qué es sustancial en el arte. Sonidos negros dijo el hombre popular de España, y coincidió con Goethe que hace la definición del duende al hablar de Paganini diciendo: “Poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica”.
Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: “El duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde las plantas de los pies”. Es decir, no es cuestión de facultades, sino de verdadero estilo vivo: es decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura de creación en acto.2
Sobre todo, en la obra de Lorca está campeando el intelecto que crea sus poemas de color —que son pureza andaluza en Alberti—, esas obras de teatro que gimen y alcanzan universalidad, y como muestra ahí están sus Impresiones y paisajes; y en las prosas póstumas la descripción de Granada y su Semana Santa, donde no hay ni un atisbo “pandereteño”; y esa descripción magistral del duende que es la antítesis de la andaluzada. Y en consecuencia con esta universalidad, con la misma factura fácil del poeta que escribe sus poemas de Nueva York, trazaba aquellos versos cadenciosos que se convertían en son cubano, en ritmo puro de las Antillas:
Cuando llegue la luna iré a Santiago de Cuba,
iré a Santiago,
en un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Cantarán los techos de palmera.
Iré a Santiago.
Y en última instancia ¿qué me decían mis amigos de Gautier, de Mérimée o de cualquiera de los letristas de los cuplés en boga? Yo creo que buscar tres pies al gato, si es por ignorancia, se puede disculpar, pero si es con malicia hay que reprobarlo. En cualquier caso, enseñar y responder. La verdad está impresa en el corazón o en el papel, del uno pasa al otro. Cuando hay duende, en el sentido lorquiano, hay arte. Y entonces la pandereta se queda para la zambra, pero no para la debla.
Hemingway y la pandereta
Hemingway llegó un poco tarde a la creación de la España de pandereta, pero llegó demasiado pronto a la creación de la nueva Europa, y aunque perteneció a la generación perdida no faltó a su papel en la historia literaria. Tachar a Hemingway de creador de la España de pandereta, porque le gustaban y porque habló de toros, es como tildar a Ortega de los mismos fines por escribir la Teoría de Andalucía. Porque ni Andalucía encierra el ciclo con gitanos, rejas, morenas, claveles y toreros; ni el mundo taurino, al revés, encierra el mismo engranaje. Buena prueba de ello es Fiesta, y nada más lejos de Andalucía, si exceptuamos a Pedro Romero o Juan Belmonte, que descansaban entonces por Biarritz.
No encuentro otro justificante al capítulo de Gregorio Corrochano en Cuando suena el clarín, dedicado a la Feria de Abril, que aquella frase —frase que puede abrir la luz— de Hemingway en El verano sangriento, que dice:
A ninguno de los dos [se refiere al “Negro”, Hugh Davis 3] nos importaba realmente Sevilla. Esto es una herejía en Andalucía y en los círculos taurinos. Se supone que la gente interesada en los toros, debe abrigar un sentimiento místico por Sevilla. Pero después de muchos años me convencí de que, proporcionalmente, allá había más corridas que en cualquier otra ciudad.
Y no obstante, si hemos de buscar cola a la cometa, nada más lejos de la pandereta que esta referencia rotunda que puede desviar la polémica dormida sobre Manolete por otros derroteros. Es decir, el premio Nobel acaba con el mito —que no con Andalucía: leed El verano sangriento en la descripción de la carretera de Gibraltar a Málaga— de manera concluyente. Ya sólo le quedan los toros… y los toreros. Y venga lo clásico, que no es la admiración de los antiguos. Recuerdo en este momento un artículo del maestro don Ramón Pérez de Ayala, recogido en el libro El país del futuro (Biblioteca Nueva, 1959), donde se dice a propósito de El arte de los toros:
Que no se alboroten los aficionados y discutidores de café porque he calificado de clásico el “toreo” de Bombita. Yo no puedo llamar clasicismo a la manera de torear de toreros que yo no he visto. El pasado no es siempre clásico, ni lo clásico es necesariamente la mutación de lo antiguo. He usado la palabra clasicismo en el sentido general del arte, y quiere decir coordinación perfecta de la emoción y la expresión, supresión aparente del esfuerzo, mutilación de toda superficialidad o pegolete, como dice “Claridades”; en una palabra, serenidad. El clasicismo es lo contrario del adorno. El adorno es tan abominable y vitando que, aun siendo el arte de buena ley, lo corrompe; la Venus de Medicis, con medias, sería una imagen sensual, pornográfica.
En consecuencia, podemos gritar sin histerismo en la cuerda de lo elementalmente serio: fuera la pandereta y seriedad o serenidad, que eso es profundidad, cultura, duende, civilización y en definitiva clasicismo, incluso en los toros. De ahí, como veremos en Fiesta, la abominación de Hemingway por el adorno. El adorno es al modo del adjetivo en literatura; muy difícil cuando no es espontáneo. Fácil, aparentemente, porque buscarlo es lo fácil y lo falso. Hemingway lo sabía desde muy joven, lo había leído, respecto al periodismo, en la redacción del Star:
No utilices adjetivos. Desecha en parte los más inútiles: espléndido, suntuoso, grande, magnífico, etc…
Escribe frases breves.
Sé concreto, no abstracto…
Hemingway en España
Esta misma teoría es aplicable al estilo literario, puede referirse al toreo y, ¿por qué no?, a la España de la pandereta. En ambos casos la cargazón no deja ver el clasicismo y el casticismo. La realidad —científicos tiene la etnografía— es que la raza española no es gitana. El pueblo, por tradición y no por naturaleza y sí caballerosidad, se inclina a la suerte del toreo, que encierra agilidad, valentía y gracia en orden al arte; y en definitiva a enfoque tremendo de la muerte en el juego de la vida. Existe por tanto una justificación, pero no una identificación de nación y afición. Como tampoco todos los italianos son tenores, ni todos los americanos vaqueros del Far West, boxeadores, o gangsters.
Hemingway no era muy amigo de lo sevillano, “del bordado sevillano en los toros”, porque éste no dejaba ver bien la materia del paño que es sustento de la labor. No es abominación de Andalucía, sino destrucción del mito que toma carta de naturaleza, porque sí, en Andalucía precisamente, y que se constituye en alimento de la España de pandereta por gracia de una aristocracia que se divierte con ello. ¿Qué otra cosa que amor a Andalucía son esas descripciones de Hemingway cuando habla de Málaga y de los toreros de Ronda, desde Fiesta a El verano sangriento?
En toda su obra está el paisaje español en tono mayor de plenitud, desde Algeciras a Málaga como prodigio de luz y blancura. Desde Málaga hasta los montes protohistóricos de Irati —recuerdos de juventud—. Es decir, España de Norte a Sur, de Este a Oeste. Con Aranjuez como un remanso. Con El Escorial como un sueño. La España de Hemingway tan cierta, tan nuestra como él la vio. La España a la que volvió después de un largo paréntesis y en la que se sorprendió, no ya de que le dejaran entrar —manos limpias, corazón entero—, sino de que en la misma frontera, donde dicen los mendaces que empieza África —aunque a veces sería preferible—, encontrara quien conocía su obra y le admiraba como ningún detractor lo ha reconocido, tácita o solapadamente, y que este ser —que se le ocurrió fuera de serie— perteneciera al cuerpo de Carabineros.
Porque no es broma en Hemingway la consideración del gesto por la autoridad de unos gendarmes, sino que es producto de una prensa internacional que, con sus dicterios, obnubila la mente de los extranjeros y la suposición de muchos españoles al miedo de éstos. En ambos casos es producto del odio, y el odio está reñido no sólo con la caridad, sino con la consideración que se debe al ser humano. Cuanto más sensible el ser humano, mayor caridad; que el juego no anda entre pillos, sino entre artistas, y el que no sabe jugar es porque trampea o pertenece a los primeros.
España empieza en los Pirineos
La primera vez que Ernesto llegó a España —si hemos de creer las cronologías apresuradas que se hicieron a su muerte— lo hizo al desembarcar en Vigo, camino de Francia, como corresponsal del Star de Toronto. Hay pocas noticias concretas, casi ninguna, sobre este primer viaje. Pero imagino que el entonces bisoño periodista tuvo que acercarse a Madrid —por un principio de comodidad que nunca despreció (era un señor), pese a su afán aventurero que le hizo amigo del suelo de cuatro continentes—, para seguir vía Irún-Hendaya hasta la douce France. Debió de acontecer esto en los primeros años de la década de los 20 —o quizás antes—, ya curado de guerra y heridas. Pero hay un hecho incontrovertible y decisivo para nuestra consideración y es que España le atrae desde el primer momento.
Según referencias, y no documentos, se le ve por primera vez en los Sanfermines de Pamplona el año 1924. Considere el lector no ya la fecha sino el lugar, muy lejos de la Feria de Abril de Sevilla; lo cual puede tener un significado sociológico si analizamos el panderetismo como consecuencia del atractivo que ejerce el colorido andaluz para los extranjeros, y que va desde la Carmen de Mérimée hasta El Barbero de Sevilla. Hemingway pasa el vigesimosexto aniversario de su natalicio en Valencia, justo el 12 de julio de 1925. En 1926 aparece en Norteamérica Fiesta, ya corrida la alternativa del que dijo Corrochano en frase feliz: “Se llama Cayetano y es de Ronda”.
No hay duda de que para Ernesto Hemingway España empieza en los Pirineos. Donde dicen los franceses, pese al Camino de Santiago, que acaba Europa. Y es curioso que para el más europeo de los novelistas americanos de la “Generación perdida”, gustador de lo europeo hasta el extremo de conquistar en la última guerra el hotel Ritz de París antes que los aliados, España empieza precisamente por ahí, por donde Europa empieza a tener significado como entidad política universal tras el alumbramiento del Nuevo Mundo —antítesis de viejos sistemas—; es decir, que por Roncesvalles, camino tradicional del medioevo —románico y gótico—; por Burguete —muy cerca de Irati, pura prehistoria—; y finalmente por Pamplona. Este Hemingway está resultando más europeo y español de lo que parece.
Fiesta
Fiesta no es un tratado de tauromaquia, ni un folleto sobre los Sanfermines. Fiesta es una novela que empieza en París y que acaba en Madrid. Pero hay un hecho insoslayable y es que Fiesta pasa por Pamplona, donde todo es cogollo a fuerza de vida, y toma forma en esa maravillosa kermese espontánea que es la fiesta. Para la obra que me ocupa, en consecuencia, lo más interesante de ...