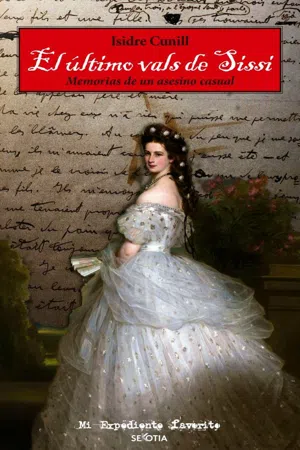![]()
Segunda Parte
Luigi Lucheni.
Las memorias manuscritas
del asesino de Sissi Emperatriz
La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos
(Cicerón)
Mis recuerdos de infancia
Es a partir de mi sexto año que empiezo el relato de mis recuerdos. Yo me encontraba a esa edad entre los cónyuges Monici. Ellos vivían en la ciudad de Parma, calle de Neville, nº 20. En esa época, los Monici eran mayores, él 62 años, ella 59. De su matrimonio, ellos habían tenido 3 hijos, 2 hijos y una hija. Los tres, en la época de la que hablo, estaban casados y tenían su hogar separado en otras calles. Mi vida en su casa no tiene nada que pueda permitirme reprenderles. Al contrario, de lo poco que recuerdo, ellos me querían como si yo fuera —y como yo creía ser— uno de sus propios hijos. Ellos me enviaban a la escuela todos los días. Ellos me tenían limpio y bien vestido. Yo podía picar pan cuando quería, ya que el armario estaba siempre abierto y siempre tenía dentro. Dormía en una pequeña cama frente a ellos.
Monici era zapatero de profesión, aunque no lo he visto nunca hacer zapatos nuevos, sino solo arreglar viejos, lo que se conoce, en italiano, como “ciabattino”. Aunque era pequeño podía ayudar, bien yendo a buscarlos o bien llevando el trabajo acabado a la clientela.
La Monici era lavandera, y permanecía fuera de la casa casi todo el día, excepto el domingo. Monici, como todos los hombres, tenía también su defecto: el de imitar a Noé (otro amigo de los dioses), concienzudamente. Me acuerdo de haberlo visto a menudo entrar en casa borracho, y varias veces ser llevado allí por sus compañeros, un poco más moderados. Este recuerdo se me ha quedado muy vivo porque Monici, todas las veces que llegaba a la casa en este estado, tenía la costumbre de cogerme entre sus brazos para frotar sus largos bigotes en mi cara, diciendo que él quería verme a mi también con barba, y que, por eso, era necesaria la semilla; semilla que, según el vapor de sus , solo su barba era capaz de producir — a mi me toca germinar y a los ginebrinos la siega—. Inútil decir que los gritos que emitía durante la siembra eran suficientes para despertar a todos los vecinos de la calle, pues me crean o no, en esa época, mi piel era más delicada… Sin embargo, no se debe creer que el defecto de Monici habría impedido a este último interesarse por el bienestar del hogar. Diferente, en este sentido, de sus colegas, Monici tenía la costumbre antes de satisfacer su afición, de entregar a su mujer la mitad de todo lo que él ganaba. Por el resto era un buen trabajador que se cansaba casi nunca, excepto algunos lunes.
Me parece verlo aún sentado en su puesto de trabajo frente a la única ventana que daba luz a la habitación. Siempre ha vivido en la misma casa, esto me prueba que Monici no descuidaba pagar su alquiler.
La escuela que yo frecuentaba, el asilo infantil, proporcionaba a los padres que enviaban a sus hijos una comodidad especial. Estaba abierto todos los días, excepto el domingo; acogía a los niños a las 8 de la mañana para no dejarlos hasta las 5 de la tarde. Gratuitamente los escolares recibían, al mediodía, la comida: una sopa. Inútil decir que esta escuela solo estaba abierta para los niños más necesitados, o, y este era mi caso, para los que habían pertenecido al hospicio. La edad mínima que debían tener los niños para ser admitidos en esta escuela era de 4 años; el tiempo máximo que podían quedarse era justamente hasta el final de su octavo año.
¿Fue porque llegué a esa edad que la escuela me cerró sus puertas, y también porque a esta edad la suma mensual que les pagaban por criarme no era más que 5 francos al mes en lugar de 8, que los Monici me devolvieron al hospicio? Lo ignoro.
El hecho es que el día que cumplí 8 años ellos me devolvieron al hospicio. Algunos días antes de llevarme, Monici había tenido cuidado en explicarme el motivo que les obligó a actuar así. Como él solía decir, solo era por el interés que él tenía en mi futuro. “En la casa donde te llevaré, me dijo, podrás ir a la escuela hasta el duodécimo año; será llegada esta edad cuando te preguntarán el oficio que quieres aprender y tú empezarás tu aprendizaje. Como ves, mis cabellos son ya blancos, ya tengo 64 años; es una edad en la que, un día u otro, la muerte podrá privarte de mi ayuda; ¿qué harás tú si yo muero? En la casa donde te llevo encontrarás esta ayuda”. Tal es el lenguaje que el borracho Monici mantenía frente a un ser que, a fin de cuentas, no debía ser nada. ¿Dónde se encontrará un miembro de la sociedad con esa templanza, admitiendo incluso que fue el más fanático bebedor de sirope, que hubiera mantenido ese lenguaje, yo no digo hacia un niño encontrado, pero hacia su propio hijo? No obstante, el que dijo eso parecía un borracho. Yo respondí a Monici con las respuestas que podía tener un niño de esa edad. Yo le dije, por ejemplo, de tener cuidado de no descubrirse nunca porqué la muerte no tiene que ver con el cabello blanco, y de responder a los que le preguntaran por su edad, que tenía 10 años. Así que el 22 de abril de 1881, el día que yo cumplía 8 años, los Monici me llevaron al hospicio donde me prometieron que todos los domingos, uno u otro vendrían a verme. Esta promesa ellos la mantuvieron hasta el día en que solicitaron ver a su Louis y se les respondió que él ya no estaba en el hospicio (¡ay, por desgracia!).
Convendremos fácilmente que mi edad no era lo suficientemente avanzada para que yo comprendiera si el cambio que iba a tener mi vida sería lo mejor para mi o perjudicial para mi futuro. Sin embargo, debo confesar que no obstante el poderoso calmante que los Monici se habían provisto rellenando mis bolsillos de regalos para que no llorara, fue llorando mucho que hice el trayecto de una hora que nos separaba del hospicio.
Ciertamente yo era pequeño; pero me resultó fácil adivinar que una vez entrara en esa grande casa, los Monici, que hasta entonces habían respondido a mis llamadas de papá y mamá, no estarían allí para responderme. ¿Quién los reemplazará?, me decía yo. Esperando que la dirección del hospicio buscara un número que debería añadirse a mi nombre, trataré de decir algunas palabras sobre su administración. Cada una de las capitales de provincia, en Italia, posee un hospicio para los niños abandonados. Se ignora si todos están administrados bajo el mismo reglamento o cada capital dirige el suyo con sus propias reglas. Yo estoy, no obstante, inclinado a creer en esta última hipótesis; habiendo tenido la ocasión de ver el uniforme que los niños de otros tres hospicios llevaban, yo puedo remarcar que eran diferentes, como se diferenciaban del que yo llevé en el hospicio de Parma.
Por tanto, es de la administración de este último hospicio que hablaré aquí. Debo decir que hablo de una administración que tiene 25 años. Yo quiero creer, sobre todo porque me alegra, que durante este espacio de tiempo esta administración habrá blanqueado algunas de las sombras que, en mi opinión, se ha ganado y las justas culpas que yo le atribuí en lugar de los elogios que ella esperaba recibir de mi. Todos los padres indigentes que pertenecen a esta provincia que querían desembarazarse de sus hijos, podían, desde el día que nacieron hasta la edad de 12 años, traerlos o conducirlos al hospicio. Más allá de esta edad el niño no puede ser recibido, excepto a quienes, abrumados por una enfermedad incurable, hubieran podido verse privados de aquellos que eran su apoyo y ayuda. Si recuerdo bien, el hospicio recibe a estos desafortunados que no han pasado los 18 años.
El hospicio de Parma está dividido en cuatro barrios que dependen de la misma dirección. Llamémoslos, en honor del querido amigo que me hospeda en el presente, A, B y C.
En el A son recibidos los recién nacidos de los dos sexos y todos los que no pasan de los 5 años. En el B, las niñas de más de 5 años. En el C, los niños que no tengan menos de 5 años. Llegados a la edad de 5 años, los que se encuentran en el A pasan, según su sexo, al B o al C. Si tienen la suerte de no ser tomados para ser criados fuera del hogar (por encima de los 12 años, el hospicio ya no confía a sus residentes a los particulares), el máximo de edad que pueden permanecer allí es: para los niños, hasta el final de sus 18 años; para las niñas, hasta el final de los 20 años. En el hospicio todos los niños, sin distinción de sexo, empezaban a ir a la escuela a la edad de 5 años hasta el final de los 12 años, y eso en su barrio respectivo. Las escuelas para los niños están en el barrio respectivo. Para ir a la de fuera, que es una dependencia del hospicio solo frecuentada por residentes, el niño debía llegar a la edad de 8 años, salvo alguna excepción, por ejemplo: si su inteligencia es precoz, se le permitirá dejar la preparatoria del hospicio e ir, antes de la edad de 8 años, con los mayores; si, al contrario, el niño no conseguía progresar, se quedaría aún en la del interior con los pequeños. Porque si los niños son llevados al hospicio absolutamente analfabetos es en el preparatorio donde comenzaban su instrucción. Las clases para los niños, en la escuela de fuera, estuvieron atendidas por dos maestros de escuela. Éramos llevados allí, en columna de dos filas y bajo la vigilancia de los guardianes, cada uno con su grupo, a las 8 de la mañana; a las 11,30h venían a buscarnos para la comida en el hospicio; a las 13,30h nos volvíamos de nuevo hasta las 5 de la tarde. Cada uno de los vigilantes entregaba a los maestros una hoja de papel que contenía los nombres de los escolares. Todas las tardes, antes de terminar la clase, los maestros escribían al lado del nombre una B, una M o una C. Significaba buena conducta para la B, mediocre para la M y mala para la C. Todos los niños a los que se les había puesto la C debían, durante el recreo del mediodía del día siguiente, barrer los cursos y los pasillos del barrio C. Si pasara — y esto ocurría a menudo— que un niño obtenía una C tres días seguidos, le hacían dormir durante una noche en el suelo de una habitación que se utilizaba como “prisión”. En broma, a esta habitación la conocíamos como “la abuela”. Diré más adelante los premios que estaban reservados a los otros.
Algunos días antes de cumplir los 12 años, el niño es conducido a la dirección. Allí se le pregunta el oficio que desea aprender. Las dos letras O—A son el lema del hospicio y servían de insignia en nuestras gorras, indicando que en el hospicio hay suficientes oficios, ya que estas dos letras significaban Ospizio delle Arte (Hospicio de las Artes). Sin embargo, si algún niño manifiesta el interés por un oficio que no existe en el hospicio, la dirección se las arregla para ponerlo en aprendizaje en casas particulares del pueblo.
Yo he conocido, por ejemplo, quienes aprendían la tipografía, la encuadernación y la mecánica, profesiones que no existían en el hospicio. De estos aprendices los había que se quedaban fuera del hospicio toda la semana, salvo el domingo; otros que volvían todas las tardes, dependía del contrato que la dirección hacía.
A partir del día que el niño empezaba su aprendizaje de un oficio, la dirección, para animarlos e incentivarlos, les concedía un pequeño salario. Ese salario que, en general, es de 60 céntimos por semana, aumenta poco a poco hasta 2 ó 3 francos. Sólo en el último año, o los dos últimos, según su capacidad, pasa al hospicio como peón y se llega a ganar 25 céntimos ó 1 franco por día. Yo gané el máximo. Todos los domingos por la mañana el niño recibe, en dinero, la mitad de lo que ha ganado durante la semana transcurrida; la otra mitad es depositada en la caja de ahorros y registrada en un libro con el nombre del niño. Este libro se queda en la dirección hasta el día en que el niño deja definitivamente el hospicio.
En cuanto a las niñas, aunque ignoro lo que les enseñan del día que dejan la escuela, hay razón para creer que no es para aprender la actitud (tan necesaria para sus hermanas) con que van a pasar los últimos ocho años en el hospicio. Al contrario, ellas aprenderán todo lo que puede serles útil si, más tarde, ellas quieren casarse o, en su defecto, poder ganarse la vida honestamente. Decir que son ellas, las mayores, las que prestan los servicios en los tres barrios, especialmente en el A, los servicios adaptados a su sexo, como peinar, aseo, lavandería, costura, por ejemplo, y otras cosas de la edad. Pues el día que se cumplía 18 años, el joven recibió 2 libretas (o cartillas) de la caja de ahorros que contenían lo ganado, sirviéndole como pasaporte; también, depositando su gorra en el hospicio, la dirección le da un sombrero de civil como regalo. En general, los que abandonan el hospicio a esa edad quieren hacer el servicio militar enseguida porque se les ha enseñado a amar a su país y están agradecidos por lo que le deben al país, por lo que el país ha hecho por ellos.
Es también la dirección que entre todos los consejos que ella les da para la vida que deberán llevar a partir de ese momento, les da la oportunidad de alistarse voluntariamente antes de la edad establecida. En esto hace bien porque, acostumbrados a una cierta disciplina, ellos encuentran esto del regimiento menos severo. Por otra parte, en lugar de verse abandonados a los 18 años no ocurre hasta los 20 o 21 años; es importante.
Como vemos, la sociedad fue la cómplice de esos padres, el día en que estos habían abandonado a su niño y sin el consentimiento del desafortunado que no pidió habitar en esta tierra, y es la sociedad que le obliga a vivir allí. Ella ha tenido la atención de proporcionar a la vida del niño un valor lo suficientemente alto como para no despreciarla. En efecto, ¿no se encuentran en una situación deseable el mayor número de niños criados por sus propios padres? Saben leer y escribir, conocen un oficio que les permitirá ganarse la vida honorablemente; se incorporan a la sociedad a una edad que aun ignoran gran parte de los vicios que los jóvenes de su edad ya poseen. No es sobre él, ciertamente, que la semilla populista podría enraizar. ¿Y cómo podrá ser de otro modo?, ¿no sería, de su parte, ingrato si se encontrara en desacuerdo con las leyes a las que les debe todo lo que es, y eso gracias a la exactitud con la que fueron obedecidas? Pero, ¿cuántos son los que tienen la suerte de ser criados de esta manera que es la reglamentaria? Serán un 20%. Entre este número hay que tener en cuenta a los ciegos, los sordomudos, los jorobados, en fin, todos los que la naturaleza, a pesar de su pesada carga, habrá añadido otros puntos. Esos desafortunados pueden quedarse tranquilos; nadie les sacará del hospicio. Debo decir que para ellos no hay límite de edad para quedarse en el hospicio. Yo recuerdo muy bien haber visto ancianos de al menos tres veces 18 años, un cierto Liborio, entre otros, nombre que nunca he olvidado, porque él me tomó en amistad. Todos los demás, todos, fueron cogidos para ser criados en casas de particulares, ya sea en el pueblo ya sea en el campo. ¿Es por el precio que paga el hospicio por criar a los niños por lo que encuentra un gran número de voluntarios para hacerlo? No, sin duda, porque esto es lo que cobraban: si eran niños de 0 a 5 años, 12 francos al mes; niños de 2 a 5 años, 10 francos al mes; niños de 5 a 8 años, 8 francos al mes; niños de 8 a 12 años, 5 francos al mes. Si al llegar a los 12 años el niño sabe leer y escribir, los que lo han criado reciben una prima de 100 francos. Para las jóvenes es lo mismo, salvo la prima, al menos para los que las criaron, porque ellas recibían la prima personalmente, supieran leer o no, pero no a los 12 años sino a los 20 o antes si ellas encontraban esposo. Los 100 francos eran la única dote que el hospicio da a sus desafortunadas. Vean, en comparación, lo que el país paga a los que crían a un niño en su hospicio: niños de 0 a 1 año de edad, 25 francos al mes; niños de 1 a 2 años de edad, 20 francos al mes; niños de 2 a 3 años de edad, 15 francos al mes; niños de 3 a 13 años de edad, 13 francos al mes. Si hacemos los totales de lo que la ciudad de Parma (ya no digo Italia por la razón que ya expliqué) y Francia pagan por criar a un niño asistido o encontrado: en Parma 1276 francos (prima incluida), en Francia 2280 francos. Casi el doble si contamos la pr...