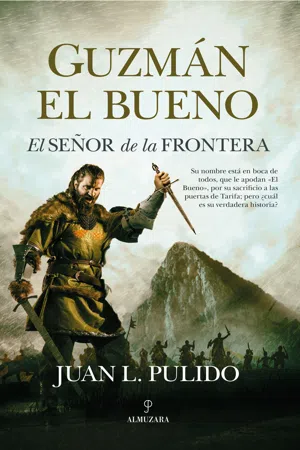![]()
PRELUDIO
Sevilla la vieja. Junio de 1318
Ilustre rabino, don Zulema Susán, hijo de Elí ben Daniel, corona y diadema, nagid del pueblo elegido, príncipe de los príncipes, rab excelente, grande y santo, nasi de Toledo, maestro de saberes que evita disputas, rosh ha-seder ha-gadol. Que la bendición de Dios, el que suspendió la tierra sobre las aguas, caiga sobre vos.
Mi nombre es Zag ben Yuçaf Barchilón y escribo por venganza. Como pastor de almas, ya sé que vos debéis amonestarme por tomar el cálamo alentado por tan bajo sentimiento. Os ruego paciencia. Espero que después de leer esta crónica logréis entenderme y perdonarme.
Quizás me recordéis: nos conocimos en Toledo, en los días de los funerales del rey Sancho, cuando se suscitó el odio contra nosotros y los judíos nos encerramos en la aljama en previsión de desmanes y matanzas. Allí pude comprobar vuestra calidad, buen juicio y altura de miras. Fue vuestro ejemplo, don Zulema, el que nos dio consuelo y esperanza en aquel tiempo de tribulación, llevando nuestras mentes hacia lo divino, para despreocuparnos del espantoso destino de los hebreos. Y fue vuestra palabra la que nos infundió fuerza para perseverar con la tenacidad de los mansos. Pese al miedo, rememoro cada uno de los días que pasé en Toledo en vuestra compañía como los más plenos de mi vida. No camina hoy sobre la tierra otra persona en la que confíe, por eso os dirijo este memorial.
Me encuentro encerrado en el Monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla la Vieja. Corro un grave riesgo redactando esta misiva. Si mi señor don Juan Alonso, procurador de mis pesares, da con ella, me espera una lenta agonía. No temo a la muerte; es más, sumido ya en la vejez la espero como a una amiga. Pero sí me aterra el dolor, esa llama voraz, viva y ardiente que nos engulle y nos despoja de nuestra humanidad, convirtiéndonos en pobres bestias. Y el señor de Sanlúcar cuenta en su hueste con expertos en prolongar el suplicio hasta extremos inimaginables. Ese pavor tan tenaz al padecimiento físico, a la tremenda humillación que supone verse reducido a un amasijo de carne sanguinolenta que apenas logra articular ruegos de clemencia, o que llama a la muerte a gritos, me ha paralizado durante años. ¡Han sido tantas las veces en que he presenciado un tormento! Hasta el más recio de los hombres habla bajo suplicio, dice lo que quieran sus verdugos: gritando como una parturienta, inventará fechas, nombres, se acusará de los peores crímenes con tal de que los carniceros acaben con sus maniobras. El olor a piel quemada y las imágenes de miembros retorcidos, del suelo rezumante de sangre, de cuerpos horadados y huesos rotos, se han grabado en mi pensamiento y acuden puntuales, cada noche, en mi insomnio, en mis momentos de terror y decaimiento. Por eso me he dejado arrastrar tanto tiempo por una cobardía contentadiza. Al final, sin embargo, ha podido más este pujante deseo de dar luz y crédito a la verdad y, también, no lo oculto, un ansia hirviente de desquite contra quien me lo ha arrebatado todo: no solo el futuro, sino el pasado y hasta el presente, pues me mantiene cautivo. Ya no tengo nada más que perder, salvo esta vida esclava que llevo, preso entre estas tapias de fría piedra y más frío vacío humano. Este resto atormentado de mí mismo es lo que me queda. Aun así, lo arriesgo, en un último acto de libertad.
Antes que nada, para que podáis comprenderme, debo contaros la historia de mi vida, siquiera sea en breves trazos, porque bien sé cuanto fastidio engendra la prolijidad. Nací en Arjona, en el año de 1265 según el cómputo de los cristianos, el 4367 desde el diluvio, el 5035 en la era de Adán y de la creación del mundo. A esa villa acababa de llegar nuestra pequeña comunidad, liderada por mi padre como rabino, después de que quedara vacía de moros como consecuencia de las guerras del rey Fernando. Todas las familias judías que se habían afincado allí, alentadas por las promesas y las cartas-pueblas del soberano, procedían de diversas poblaciones del valle del Tajo. Pero su solar ancestral se encontraba al sur de los puertos, en las riberas del Guadalquivir, del Río Grande, de donde debieron salir cien años antes para eludir la persecución de los almohades, que convertían en un infierno el lugar por donde pasaban. Según me contaba mi madre, que tenía un corazón cálido y un entendimiento claro, sus mayores nunca lograron adaptarse a los secarrales de la meseta y añoraban el verdor y la frescura de al-Ándalus. Todos los nacidos en nuestra estirpe crecían acunados por los ecos de un pasado de esplendor en los solares del Mediodía. Por eso, cuando a los míos les ofrecieron morada, protección y franquía de pechos durante cinco años en la tierra de promisión de sus antepasados, la mayoría aceptó sin dudarlo. A Arjona fueron y allí prosperaron. Y al sur de los puertos, en las Andalucías, nací yo.
Mas apenas dura la dicha de los hombres en este valle de lágrimas. El Altísimo, que con su inescrutable designio nos muestra su amor poniéndonos a prueba, dispuso que cambiaran pronto las tornas. Un día, nunca se supo por qué, comenzaron las persecuciones de judíos en las tierras bajo señorío del Arzobispado de Toledo en la Alta Andalucía. Primero fueron meros rumores que alcaides, alguaciles y regidores desmintieron con desgana. Más tarde empezó el lento reguero de refugiados. Por ellos constatamos de primera mano que la turba había acabado con los hebreos de Jódar; durante varias jornadas interminables vivimos aterrorizados, sin salir apenas de los límites de nuestras casas, esperando lo peor, aunque poco a poco, ante la ausencia de acontecimientos, se retomaron las actividades cotidianas. Pero algunas semanas más tarde acudieron a Arjona, medio muertos, exhaustos después de atravesar a pie los más altos pasos de Sierra Mágina, dos mozos judíos de Úbeda, los únicos supervivientes de la judería de esa ciudad. Los cristianos habían empezado a propalar una mañana el infundio de que un padre hebreo había arrojado a un horno ardiente a su propio hijo por haberse convertido al cristianismo. Ni tiempo hubo de explicarse o defenderse. Esa misma tarde, la aljama ardía por los cuatro costados y los judíos, todos ellos, sin importar la edad, sufrieron las peores sevicias: violaron a las mujeres para después enterrarlas vivas aún, a los hombres les arrancaron los ojos y a los niños los desnucaron a golpes contra las paredes de sus propias casucas.
Ya sé que no es menester que me extienda en esto. Bien sabéis vos que Toledo y su alfoz, como tantos otros lugares de la vieja Castilla, han conocido las calamidades que con regularidad sufrimos los hebreos cuando los frenos que atan los bajos instintos del populacho embravecido se desatan y se comienza a gritar por las calles «Muerte a los judíos que crucificaron al Salvador», «Los amigos del diablo contaminan las fuentes y contagian las bubas de la peste», «Vamos a la judería, a castigar a la raza maldita», «No dejéis un solo judío. Matadlos a todos». Vociferan sus excusas piadosas, pero piensan en el oro y la plata que podrán robar de nuestras casas, o en las blancas carnes de nuestras doncellas. Tras abrirse las puertas de la infamia, ni a los difuntos respetan los incircuncisos, pues supimos que la caterva abría los vientres de los cadáveres medio calcinados para buscar el oro o la plata que pudieran haberse tragado.
La noticia de lo ocurrido en Úbeda selló nuestro infortunio; cuando uno ha de ser desventurado no hay nada que pueda evitarlo. Sabíamos por larga experiencia que el ansia de sangre no se calmaría hasta que acabaran con la totalidad de los judíos de las proximidades. Si nos quedábamos en Arjona, correríamos de seguro la misma suerte. Con cada nuevo día esperábamos la llegada de la muerte; el miedo no nos dejaba ni un minuto de descanso, nos mantenía en suspenso, nos oprimía la garganta. Al cabo, la incertidumbre y el pavor se volvieron intolerables y unas cuantas familias decidimos escaparnos, dejando las mieses a medio segar. Con apenas unas pocas pertenencias, de tapadillo, una noche sin luna mucho antes del amanecer, nos descolgamos de las murallas y emprendimos rumbo al sur, hacia Granada, buscando la salvación en tierras de los Banū Áhmar.
Algunos lo logramos, aunque al más alto precio. Nada más llegar a la frontera, los granadinos nos apresaron y, entre mofas, golpes, amenazas e insultos, nos escupieron que solo conservaríamos la vida a cambio de nuestra libertad. Nos vimos enfrentados a una encrucijada diabólica: o permanecíamos en Granada como esclavos, resignados a una vida infame, o regresábamos a Castilla a morir. Unos pocos tornaron y se hundieron para siempre en el olvido, dispersos por los senderos, como ovejas sin pastor. Pero toda mi gente decidió quedarse y nos convertimos en cautivos. Formando parte de una desolada caravana de presos engrillados, seguimos una ruta hacia el sur, caminando en silencio, perplejos ante la oscuridad inconcebible que había caído sobre nosotros.
A las pocas jornadas llegamos a Málaga, a la lonja del puerto, donde nos compró un tratante por unas cuantas doblas. Con él cruzamos el mar, comenzando así un periplo infernal por tierras del África, de una ciudad a otra, con el resto de su cargamento de carne humana, atados en una vara larga con colleras al cuello, roñosos, desastrados, sin apenas comida ni bebida.
Quizás para ahorrarles esos sufrimientos, quiso el cielo que mi madre y mis hermanas se vendieran nada más llegar a Ceuta. A Él suplico cada día, desde entonces, para que cayeran en manos de un amo de corazón bondadoso. Nunca he sabido más de ellas. Mis hermanos, más jóvenes y fuertes que yo, encontraron comprador con facilidad, en Tánger y en Salé. Me quedé solo con mi padre y otros cuantos esclavos de exigua valía. Por el camino de Fez, el autor de mis días no pudo soportar más padecimientos y regresó con la Roca, nuestro Creador. Rindió su espíritu a Dios entre mis brazos, sin una señal de reproche, con la gozosa paciencia de las personas devotas y dulce sumisión a la fatalidad que había caído sobre nosotros de manera tan incomprensible, dando gracias al Altísimo por sus dones… Incluso en nuestra desesperada situación, su amor por Dios y por la vida eran tan grandes que luchaba por cada pequeña alegría y había sabido hallar placer en los colores de un atardecer, en el frescor del agua, o en un mendrugo menos hediondo que de costumbre. ¡Cuántas veces he anhelado su fe indestructible! Mi padre pasó los días que el Altísimo le concedió absorbido por la vida del espíritu, bendiciendo Su Nombre en el bien y en el mal…, incluso acosado por las peores tribulaciones, confiado, feliz, sabedor de que las acciones del hombre quedan guardadas para el día del Juicio, que ese día Adonai, como padre amoroso, le juzgaría para bien, con el mismo rasero que a todos los humanos, en un tribunal que a pobres y a príncipes iguala, que los males y las dolencias que nos aquejan no son sino avisos divinos, amonestaciones con las que un padre sabio castiga con dulzura a su hijo para enseñarle mejor.
Aunque tuviera la sabiduría de Salomón no encontraría palabras adecuadas para representar mis tormentos. Cada día traía un nuevo horror. Solo, maltrecho por las penurias del viaje y la escasa alimentación, acabé en la vieja Casba de Fez, en el año cristiano de 1280, expuesto en la lonja junto a un viejo desdentado y calvo al que le quedaban escasos días en el mundo, hermano ya de los gusanos y la muerte. Nadie quería comprarme. Mi aspecto debía ser espantoso, la viva imagen de la debilidad. Nunca fui membrudo; mi padre, convencido de que la sabiduría es lo que en realidad encumbra a las almas, me educó para ser rabino, para buscar la luz de la verdad, y pasé mi infancia en la segura penumbra de la sinagoga, escrutando los libros sagrados y aprendiendo hebreo, arameo, árabe, latín, historia, disertando con él sobre la relación entre Yahvé y el hombre, o acerca de la polémica suscitada por las obras de Maimónides entre los hebreos de Provenza, que ya salpicaba las aljamas de la península. Mi tiempo se repartía entre las lecturas y las plegarias; ni siquiera cuando me llegaron los fuegos de la pubertad me dejó mi padre salir a la vida, con los demás muchachos, para observar con ojos anhelantes cómo campea la belleza en las doncellas que entran en sazón. Mancebo destinado al cultivo del alma y el intelecto, siempre encorvado sobre los libros sagrados, mi cuerpo joven enflaqueció a la par que mi padre fecundaba mi inteligencia y alentaba mi amor al estudio: hombros estrechos, brazos escuálidos, con unos huesos tan salientes que parecían querer romper la piel. Mis piernas frágiles parecían ramas secas, mi rostro se veía grisáceo y demacrado por el estudio y el encierro. Por si fuera poco, de la desazón se me encanecieron los cabellos, que desde entonces he lucido siempre blancos. ¿Quién querría comprar a un esclavo que parecía más muerto que vivo?
El desánimo se me aposentó en el alma y llegué a perder la noción del tiempo; solo de vez en cuando la llamada del almuédano a la oración me sacaba de mi ensimismamiento para arrojarme a un mar de recuerdos y presagios. Demasiado endeble para intentar siquiera la fuga, ya me veía abandonado en un despoblado, estragado por el hambre… pues los cautivos comen, como de continuo repetía mi amo, y la comida hay que pagarla, aunque sea de la peor calidad; en todo el tiempo que viví bajo su propiedad, apenas ingería más que pedazos de duro panizo y, solo alguna vez, las zarandajas de las reses de los zocos de la carne, que los chiquillos descalzos arrebataban a los perros para vendérselas por unos cuartos a mi dueño. Debo confesar, con vergüenza, que cometí la osadía de pedirle a Dios que se acordara de mí y me mandara la muerte.
Sin embargo, el milagro se produjo de la mano de mi señor, don Alfonso Pérez de Guzmán, excelso varón y bien afortunado capitán, el mejor de su tiempo. Porque no hubo bajo la capa del cielo otro más diestro en la guerra y de mejor consejo en la paz. Un modelo de caballero, sin parangón sobre la vasta tierra; aunque, como todo varón nacido de mujer, no exento de máculas, pues era también rijoso y colérico, pronto para la ira, tardo para el perdón y obsesivo con cuestiones de honra. Pero esos vicios no pueden empequeñecer sus méritos, antes bien, los realzan por ser indicio de humanidad, pues todos los hombres tienen su haz y su envés. Mi amo, pobre por su origen bastardo, alcanzó la cima de la nobleza gracias a su acendrado valor, su carácter indómito y a su astucia política. A él debo la vida, ¿cómo no he de narrar los hechos de mi señor, si tengo boca y estoy dotado de razón? Y no os parezca, amado nagid, obsequioso mi relato. No dispongo de elocuencia bastante para alabar a don Alfonso. Debéis dar crédito a cuanto escribo. Me atengo a la recta verdad, sin torcerla por increíble que parezca, y lo demás es mentira. ¡Hasta el mismo Abraham podría salir fiador de mis palabras! Por eso todavía hoy sigo guardando íntimo luto por él.
Como os decía, amado rabino, en esa lonja de esclavos, en plena canícula estival, expuesto como animal para el sacrificio y aplastado bajo el peso de tanta calamidad, sentí un desaliento infinito. La esclavitud es peor que la muerte, pero algo dentro de mí se resistía a claudicar. Amaba el fuego de la vida y quería seguir respirando. Como mozalbete barbiponiente apenas había empezado mi camino, pero había vislumbrado las pacíficas comodidades de la existencia que saboreaban mis padres: la felicidad y la fe confiada, el placer de los buenos alimentos, el amor de hijos temerosos de Dios, el sueño reparador de quien tiene la conciencia sosegada y el estómago lleno, las risas en el Rosh Hashaná…, yo también quería eso para mí... No, no podía morir, no tan pronto, sin haber vivido… y entonces le vi.
La bochornosa luz difuminaba las formas, pero pude contemplar a un hombre en la primavera de sus años, de gallarda presencia: alto, robusto de cuerpo, el tórax y el cuello anchos, de espeso cabello y barba retinta. Lucía una cara morena, rota y recosida en varias partes. Por la abertura de su camisola se dejaba ver un bosque de vello tostado, que también poblaba sus fuertes antebrazos y hasta el dorso de las manos. Su porte y sus maneras delataban que se trataba de un guerrero, de un poderoso guerrero. Discutía a gritos con un tratante de esclavos muy cerca de donde me encontraba, a un trecho de apenas cuatro astas de lanza, al parecer sobre el precio de una muchacha, y sus voces atrajeron mi atención. Durante un rato contemplé el regateo, un rito habitual en esos mercados que se había producido ya cientos de veces a mi alrededor. Él quería a la cautiva, aunque intentaba ocultar con torpeza su interés; el tratante no accedía a bajar el precio, alegando que se trataba de una virgen, algo que el otro dudaba mientras hacía grandes aspavientos. Lo que empezó como discusión de negocios acabó en pleito de honor, pues el tratante se decía ofendido por las dudas del comprador, que amenazaba con acudir a los alamines del mercado para que le sancionaran con severidad por tentativa de vender como doncella a una moza usada. Hablaba con mucha gesticulación en buena algarabía, pero plagada de giros romances, y sus actitudes me llevaron a pensar que quizás se tratase de un castellano, acaso cristiano, así que cuando pasó por mi lado, como movido por impulso inconsciente o empujado acaso por la mano divina, reuní el arrojo para hablarle en la lengua de mi tierra.
—Mi señor... Os lo imploro... Compradme. Me venderán por poco…. Soy lenguaraz: sé leer y escribir en árabe y en el ladino de Castilla, y también en latín y en hebreo… puedo seros de utilidad. Apenas necesito comer..., casi nada... Con un mendrugo de panizo aguanto todo el día... Por favor, señor, escuchadme, por Dios os lo pido, tened pi...