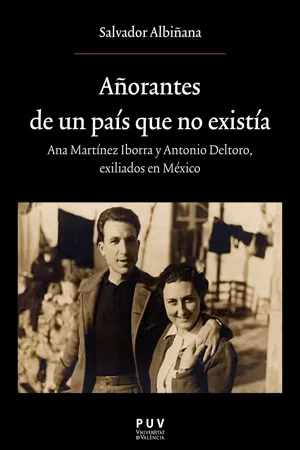![]()
DOS CONVERSACIONES
CON ANTONIO DELTORO FABUEL
(1978-1979)
De la guerra todo el mundo te va a contar lo mismo, poco más o menos. A mí lo que me importa de la guerra es que fue la culminación de un proceso, un proceso que se inició precisamente en mi juventud, con la Dictadura que viví, con los largos años de la Dictadura. Fui de la generación de la República. Y después de los enemigos de la República, bueno, no de la República en sí, sino de cómo era esa República. La guerra fue la culminación de todo ese proceso vital. Y otra cosa, aunque voy a ser un poco pedante. Recuerdo siempre una frase de Gracián que para mí es la definición mejor de la dialéctica. Decía –creo– que todo el mundo se compone de contrarios y se concierta de desconciertos. A mí me parece una magnifica definición. Hay gente que ha seguido una línea recta, y yo he ido a brincos de conciertos y desconciertos, por el medio en que nací, por mi formación familiar, por mi evolución histórica.1
1. UNA INFANCIA ENTRE CHULILLA Y VALENCIA
Nací el 28 de diciembre de 1907, pero tengo que hacer cálculos para saber cuántos años tengo. Estoy seguro de que era el día de los Inocentes porque me pusieron de nombre Antonio Fernando Inocencio. Nací en un pueblo cercano a Valencia, Chulilla, el nombre es precioso. Mis padres se llamaban Vicente Deltoro Rodrigo y Patrocinio Fabuel Clemente; fuimos seis hermanos de los cuales solo quedamos cuatro, fui el quinto. Se llamaban, Patrocinio, la mayor, Alfredo, Vicente, Adelina, yo, y Consuelo, la última. Mis padres eran campesinos adinerados, a todos nos dieron carrera. Fuimos la primera generación de universitarios, incluso mis hermanas, cosa rara en aquella época y dada la mentalidad de mis padres, estudiaron la carrera de maestras. Fueron a la Normal de Maestras, imagínate en esa época lo que suponía darle una profesión a una hija, era una cosa revolucionaria.2
Apenas salí de Valencia en la época formativa. Hablo el valenciano, aunque en mi pueblo se habla castellano, un castellano con giros y arcaísmos que muchas veces ya no se usan en el lenguaje común. Casinos es el último pueblo de lengua valenciana y Villar del Arzobispo y Chulilla son los primeros pueblos de habla castellana. Toda esa zona se llama Los Serranos y una de las puertas que todavía quedan de la muralla de Valencia es la de Serranos, donde desembocaba la carretera que llegaba de esa zona montañosa.
Valencia está a cincuenta y seis kilómetros de mi pueblo y para ir a Valencia tenía que tomar primero un caballo para ir a Losa del Obispo, por donde pasaba –así lo llamaban– el Camino Real, y después esperar las diligencias. Había allí una venta, la Venta del Hambre, que era un cruce de caminos. Una venta magnífica donde hacían el cambio de tiro de caballos; venían diligencias en sentido contrario, del Rincón de Ademuz. En fin, íbamos a Liria. Liria era el segundo pueblo de habla valenciana, un pueblo precioso. Recuerdo que para mí de chiquillo la idea de eternidad era una recta que había desde la Venta del Hambre hasta Liria, una recta que tendría como quince kilómetros, y en la distancia se veía el campanario, serían como dos horas con el tintineo de los cascabeles. En Liria bajábamos y tomábamos un ferrocarril de vía estrecha para llegar a Valencia. Desde mi pueblo castellano, Valencia era un contraste tremendo.
Mi pueblo es una maravilla. Vivir y haber nacido en un pueblo así es tener una cultura que difícilmente puede tener un hombre de la ciudad y llamo cultura al conocimiento de las cosas elementales y al paladeo de estas. Salir de la casa, encontrar un río, el Turia, que se abre paso entre una hoz que muchos geógrafos consideran que tiene la misma estructura que el Cañón del Colorado, aunque de menor tamaño. Por ejemplo, Martín Echeverría, Tormo, y Cavanilles, historiador de la geografía de Valencia en el siglo XVIII, establecen un parangón entre el río Turia y el Cañón del Colorado. Ver cómo se cruzan los animales y ver florecer distintos árboles es una cosa que no se aprende en los libros. Doy gracias al cielo por haber nacido allí. No aprendí en los libros estas cosas tan elementales, en los libros no existen, y menos en la televisión. No me atiborré de datos, pero viví la naturaleza. Pasaba los tres meses de verano en Chulilla y el resto en Valencia. Incluso ahora, siempre que vuelvo a España, vuelvo a Chulilla.3
En mi casa no solamente conservaban la religión, la petrificaban. Todas las noches se rezaba el rosario. Ya habían desaparecido la mayor parte de las monarquías y se rezaba un padrenuestro y un avemaría para que hubiese paz y concordia entre los príncipes cristianos. No creo que hubiera muchos príncipes cristianos. Francisco José, que era la única dinastía católica, había desaparecido, y solamente quedaba en España Alfonso XIII.
No se hablaba allí de nada, solo de lo que el catecismo del padre Ripalda dictaminaba. No se leía absolutamente nada, solo lo que editaba el apostolado de la buena prensa. Mi pan espiritual eran El Pan de los Pobres, La Montaña de San José, otra revista, y la más amena de todas, La Hormiga de Oro, una publicación católica y tradicionalista. El periódico, Las Provincias. Hay estampas de La Hormiga de Oro que tengo todavía latentes. Recuerdo en uno de los números el retrato del pope Gapón muerto. Un individuo que para el público era un agitador rojo que en un momento determinado conjuró a los obreros de San Petersburgo y organizó lo que llamaban los siete domingos rojos. Y en el séptimo domingo salieron los cosacos e hicieron una masacre tremenda. Una de las imágenes espeluznantes era del pope que ahorcaron colgado del techo al ser descubierto como agente de la Ojrana, la policía secreta zarista. La Hormiga de Oro fue mi primer contacto con el mundo, era la única revista que tenía información porque en El Pan de los Pobres, excuso decirte, siempre había un cuento en el que el niño bueno lograba un premio y el niño malo…4
Todo eso era por parte de la familia de mi padre, por parte de la de mi madre era muy diferente. Mi abuelo Baltasar, apodado Carrerillas, era un chaparrito que siempre iba muy deprisa, siempre llevaba buenos caballos. Lo recuerdo con saco de pana y pantalones de pana, con coderas de piel, como ahora se estila. Estábamos distanciados porque mi abuelo Carrerillas, que era una especie de hidalgo, tenía su barragana, y mi madre no podía tolerar ni entrar en su casa mientras la barragana, que era la tía Francisca, estuviera, de modo que yo me veía con mi abuelo a hurtadillas.
Mi abuelo Baltasar tenía una magnifica casa, con buenos muebles de estilo isabelino. Era un hombre de gusto, no sé de dónde le venía y tuvimos pocas relaciones por imposición de mi madre, pero al final las cosas se fueron puliendo, y yo iba a su casa porque a él le gustaba, le dibujaba cosas, le escribía con letra redondilla, con letra inglesa, en fin, hubo unas afinidades entre los dos. Me atraía mucho la figura de mi abuelo, porque era todo lo opuesto a la familia de mi padre, y además era un hombre, pues, hasta cierto punto un bon vivant, un tipo que sabía vivir. Diversificó su economía, tenía buenos caballos, buen ganado, conducía maderas desde los pinares de Cuenca.
Para mí era una imagen estupenda ver la bajada de los pinos por el río Turia. Era la fantasía. Los madereros procedían de un pueblo que estaría a veinte kilómetros que se llamaba Chelva. Estaban especializados en la conducción de madera en todos los ríos europeos. He oído hablar por primera vez del Danubio a estos tipos que iban y venían organizados en cuadrillas a la manera un poco militar, venían por el cauce del Turia que allí se estrecha. Es una hoz tremenda y cuando se enclavaba un tronco los gancheros se descolgaban con cuerdas y empezaban a subir los troncos, y aquello era un caos, de locura. Todo esto desapareció con la llegada de una compañía de electricidad valenciana que en torno a 1920 hizo una presa, precisamente en la estrechez del río Turia, que pasa por debajo del pueblo, y por lo tanto la conducción de maderas de esa forma ya no era rentable, tenía que ir por otros caminos.5
Esto fue determinante. Un pueblo eminentemente católico cambió de la noche a la mañana por la llegada de los obreros de la presa; la mayoría eran asturianos, mineros que taladraron la montaña. Eso cambió todo. Los sábados había grandes juergas, traían a sus putas de Valencia, se ganaban buenos jornales, empezaron a ser descreídos, la gente ya no iba a misa. Todo esto lo he vivido. Luego, cuando se terminó la presa –recuerdo imágenes de mi infancia–, llegó una misión de franciscanos, de capuchinos por ser más concreto, para atraer al seno de la Iglesia a todas aquellas ovejas descarriadas. Y hubo una semana de ejercicios, se organizó una liga contra la blasfemia; con lo que es el pueblo español de blasfemo se habían acumulado blasfemias de leoneses, asturianos, de todas partes. Uno de los franciscanos nos aleccionó a los niños en esa liga contra la blasfemia de la cual era presidenta mi tía Consuelo y el leitmotiv era: «Cuando oigáis blasfemar, decid todos a una voz: ¡Jesús mío, quiero amar. Alabado sea Dios!». Es precioso.
Me acuerdo de uno de los jornaleros de mi casa, que ese sí merece una biografía, llamado Tisera, una corrupción de tijera. Trabajaba toda la semana a jornal nuestro y el fin de semana, el sábado por la tarde y el domingo, se dedicaba a esquilar burros y caballos, y de esquilar y esquilador viene lo de Tisera. Era un blasfemo barroco, se cagaba en los aparejos de decir misa, en fin. Recuerdo que un día venía de la era con tres mulas, eran carros pesados, y en un bache se enclavó el carro y empezó a cagarse en Dios por todo lo alto. Y en la ventana, mi tía: «Por Dios, Tisera». Y nosotros debajo: «Jesús mío». «Me cago en Dios». «Jesús, quiero amar. Alabado sea Dios». «Me cago en la puta madre». «Jesús mío, quiero amar». Y mi tía nos dijo: «Por favor, es peor el remedio que la enfermedad, dejad que blasfeme». Para mí en aquella época una blasfemia era un tiro en la nuca.
Otro de los que intervinieron en la misión esta era un boticario que se llamaba Ginés, era de Albatera, el pueblo que se hizo célebre después por el campo de concentración. En aquella época, por el comercio, venían los quincalleros, los santeros que vendían rosarios, etcétera, etcétera. Y unos quincalleros que eran de Albatera llegaron en el momento de las misiones y se encontraron con el paisano este. –«Es un cabrón –dijeron–, dejó a la mujer con dos hijos». Allí en Chulilla, Ginés era el prototipo de las buenas costumbres, tanto es así que aleccionaba a los chiquillos, y el día que se hizo la procesión tenía que ir con una cruz delante cantando: «Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir», pero el Tisera, que era el trovador del pueblo, nos reunió a todos los chiquillos y nos aleccionó y nosotros íbamos detrás. «Si al cielo quieres ir, confiésate primero y dile los pecados al padre misionero. Al cielo no irás, Ginés, el boticario, al cielo no irás porque estas amigado». Dejó la cruz y hasta la fecha, desapareció. La influencia de un poeta popular, de un juglar, en la vida de un pueblo, los chiquillos en una procesión, toda la gente del pueblo, el cura, los franciscanos aquellos con sus barbotas. Un espectáculo tremendo.
Este Tisera se enamoró de una medio riquilla que llamaban –allí siempre ponían apodos– Tona la Manrupa. No sé lo que significa. Le llevaba serenatas y aquella nada; un tipo que se dedicaba a esquilar burros y que iba a jornal, ¿cómo podía casarse con el Tisera? Era un tipo estrafalario y decía las mayores barbaridades. «Le he compuesto una copla para este sábado», me dijo. Recuerdo aquello: «Tona la Manrupa segando hierba se clavó una paja por donde mea, fue a arrancarse la paja y se arrancó un pelo, y se hizo sangre en el mochuelo». «Pero no seas bestia –le decía yo–, cómo te va a querer con esas canciones». Esto lo heredó de otro individuo que estuvo en casa de mi abuelo, era el trovero del pueblo.
En toda esa parte y en el Rincón de Ademuz, limítrofe con Cuenca y Aragón, había una festividad el primer domingo de mayo, «Los Mayos». Los clavarios y las clavariesas son adolescentes, es la llegada de la primavera y en ese día primero el tío Pascual, a quien aún conocí, y luego el Tisera, hacían una especie de crónica de lo que había ocurrido en el pueblo y cantaban unas coplas en alabanza a las clavariesas: «Tu frente espaciosa es campo de guerra donde el dios Cupido plantó su bandera, tus ojos serrana son dos fuentes de agua…, ahí, se abrevará tu boca», y de ahí iban bajando y al final acababa como el Rosario de la Aurora. Este Tisera era un tipo inesperado.6
Cuando llegaba a Chulilla me encontraba como pez en el agua. Me reunía con un grupo de mozos de estos que leían La Traca, que era el periódico valenciano anticlerical por excelencia. Había muchas ilustraciones de monjas con muchas tetas y mucho culo perseguidas por frailes sedientos y hambrientos de carne. Y cuando llegó Franco a Valencia fusiló a Carceller, que era el director y propietario de La Traca. Tiraba doscientos cincuenta mil ejemplares; era la publicación de mayor tiraje de España.7
Pues este grupo, fíjate en la influencia que puede tener un maestro… Llegó un maestro muy joven a Chulilla y todos los que habían estudiado con don José sabían leer y escribir. Leían, tocaban instrumentos musicales y cuando venían los bañistas –hay un balneario allá–, pues hacían sus pininos. Este grupo era con el que me relacionaba cuando llegaba. A los veintitantos años de exilio, cuando volví a Chulilla, me dijeron que alguno había muerto en la cárcel.8 Después de perdida la guerra, el Partido organizó las guerrillas y una de las acciones guerrilleras de más trascendencia se hizo en Losa del Obispo, este pueblo que te decía que se ve a cuatro kilómetros. Hicieron una acción guerrillera para escabecharse a todo el puesto de la Guardia Civil en Losa del Obispo. Y todos estos amigos míos que había perdido de vista –habían pasado muchos años–, tuvieron que salir, entre ellos Tisera, que se había marchado a Barcelona. A mí me interesaba mucho la vida de Tisera, juglar pueblerino. Era mayor que yo. Estos eran jornaleros de mi casa, tendrían veinte años y yo doce; cuando yo tenía veintitrés ellos ya se habían casado. Las relaciones cordiales se mantenían. Por el mero hecho de leer y escribir el horizonte se les había abierto, y estos fueron durante nuestra guerra del Frente Popular, algunos se hicieron del Partido Comunista. Todo un proceso.9
En un pueblo de mil quinientos habitantes había un ejemplar de todo: Paco, el Manco; José, el Cojo; Genaro, el Pelotero, que era el tonto declarado del pueblo, después, una puta donde iban los recaudadores de contribuciones a pernoctar. Había dos republicanos ateos, que es precioso eso, pues curiosamente eran gentes de buen pasar. Uno era el tío Lorencico y el otro el tío Ponciano, que vivía frente a mi casa, y su mujer, la tía María –allí todos eran tío y tía– estaba espeluznada porque en vez de tener en la cabecera de la cama un Cristo tenía una litografía con los de la Primera República, Salmerón y Pi y Margall. Los domingos la procesión pasaba por delante de nuestras casas y este buen señor, cuando la procesión se acercaba a su casa sacaba el burro con los aparejos –y todo eso en dirección contraria a la procesión– y se iba a trabajar, no sé por qué, porque el resto de la semana no trabajaba. Era un hombre de cierta edad, republicano y anticlerical, y de ese modo hacía una demostración semanal de su anticlericalismo. Y el tío Lorencico era lo mismo, pero era un hombre de más letras, todo lo centraba en las ruinas de Palmira que era un folletón y cuando hablabas de cualquier cosa decía: «Ya en las ruinas de Palmira…». Y con eso quedaba todo liquidado.
La organización era semifeudal. Por ejemplo, el horno del pueblo era un horno comunal. La gente iba al horno como iba al lavadero, un horno gótico que luego han destruido. Se reunían allí las mujeres a hacer el pan, llevaban la masa y tenían el derecho a la cocción del pan únicamente dejando una hogaza por equis hogazas. Era una cosa comunal, no se pagaba ningún impuesto, el Ayuntamiento tenía sus propios medios de recaudación. Uno de ell...