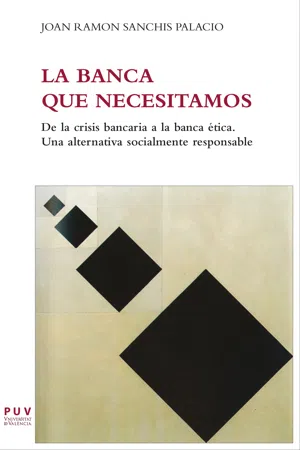![]()
1.
LA BANCA QUE TENÍAMOS
El modelo bancario español, denominado de intermediación financiera o de banca continental, se ha caracterizado por poseer una banca que se ha dedicado a desarrollar principalmente las funciones clásicas de captación de los recursos financieros de las unidades excedentarias (las que les sobra financiación) para asignarlos a las deficitarias (las que les falta financiación). Se ha tratado de un modelo fuertemente regulado (por el Banco de España como autoridad monetaria reconocida por el Ministerio de Economía) y en el que han primado ampliamente las relaciones directas con las empresas no financieras y la economía real (empresas y particulares). Ha sido, en definitiva, un modelo de banca muy arraigada en las necesidades de la economía real, con la cual ha establecido fuertes vínculos empresariales.
Este modelo bancario está formado por tres tipos diferentes de entidades de crédito (o entidades bancarias): los bancos comerciales, que toman la forma jurídica de sociedad anónima; las cajas de ahorros, que toman la forma de fundaciones participadas por los poderes públicos; y las cooperativas de crédito, que toman la forma de empresas cooperativas.
Además, y aunque las tres clases de bancos generalmente han ofrecido un sistema de banca universal dirigido a todo tipo de cliente, cada una de estas entidades se ha especializado en ofrecer un tipo de producto y servicio bancario dirigido a unos segmentos concretos de la economía real. Los bancos se han dirigido principalmente a las grandes empresas y fortunas, las cajas de ahorros se han centrado en el pequeño ahorrador urbano y las cooperativas de crédito han enfocado su negocio al sector agrario y a los pequeños ahorradores rurales. Este hecho ha favorecido la existencia de un sistema bancario vinculado a las necesidades reales de la sociedad, canalizando el crédito bancario hacia las empresas y los particulares. Bancos y cajas de ahorros presentan unas cuotas de mercado similares en torno al 45%, mientras que las cooperativas de crédito tienen una cuota que apenas llega al 8% del total del sector, si bien su importancia social las convierte en organizaciones relevantes en determinados sectores económicos y localidades a pesar de su escasa cuota de mercado. Sin embargo, la vocación de banca comercial al servicio de las empresas y los particulares se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, siendo sustituida por una banca más preocupada por la obtención de beneficios económicos fáciles y rápidos a través de la especulación inmobiliaria y el abuso en el cobro de comisiones y cláusulas crediticias, como iremos analizando a lo largo de estas páginas.
Los bancos comerciales, en forma de sociedades anónimas, han operado en España en una cantidad próxima al centenar, y además de existir bancos de capital español (que son los que han dominado el mercado financiero), también operan bancos extranjeros (de otros países de la Unión Europea, principalmente) que han ido incorporándose al mercado bancario español desde que se liberalizara el sector a finales de los años setenta del siglo XX. Tres grandes grupos bancarios lideran, con más del 80% de los activos, los depósitos y los créditos totales, este subsector: el Santander, el BBVA (Bilbao-Vizcaya-Argentaria) y el Popular; aunque también existen otros bancos de mediano y pequeño tamaño que compiten en el mercado bancario con los grandes y con el resto de entidades financieras. Hasta principios de los años noventa existió también una banca pública liderada por el Instituto de Crédito Oficial ICO, las llamadas entidades oficiales de crédito, dedicadas a financiar actividades específicas de la economía como el mercado hipotecario, el sector exterior, las Administraciones Locales o la industria, y que como veremos en el capítulo siguiente, desapareció tras una fuerte concentración y su posterior privatización y fusión con el BBV (Banco Bilbao-Vizcaya).
Las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito presentan diferencias significativas en relación con los bancos, tanto en sus estructuras organizativas como en su manera de hacer negocio bancario. Estas diferencias son debidas a sus orígenes, los cuales se enmarcan dentro de fines claramente sociales, que han regido su funcionamiento durante bastantes años. Sin embargo, como se verá más adelante, estas diferencias han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, a través de un proceso de transformación que se ha conocido como la «bancarización» de las cajas de ahorros y en menor medida también de las cooperativas de crédito; proceso que las ha igualado con los bancos en la manera de hacer negocios, e incluso han llegado a superar a los bancos en su carácter especulador, como ha sucedido por ejemplo en el caso de la financiación de los promotores inmobiliarios y constructores, donde mientras los bancos han ido abandonando en parte dicho negocio, las cajas de ahorros se han lanzado desenfrenadamente, asumiendo riesgos excesivos y sin ningún tipo de control por parte de sus Consejos de Administración.
A continuación se analizan los aspectos que han caracterizado históricamente a las cajas de ahorros y cooperativas de crédito y que las han hecho diferentes, mientras se han mantenido intactos, frente a la banca agresiva y especuladora. Se hace necesario conocer con cierto detalle estos aspectos, para entender mejor el enorme cambio que se ha producido durante las dos últimas décadas en el sistema bancario español; cambio que lejos de ser positivo, ha supuesto una regresión en los valores sociales de la banca, perjudicando los intereses generales de la sociedad española.
Orígenes sociales de la banca en España: pósitos, secciones de crédito y montes de piedad
Los orígenes del crédito en España se remontan al siglo XV con la creación de los Pósitos. La finalidad de los pósitos era regular los cereales panificables mediante la concesión de préstamos de granos para la siembra, los cuales se reintegraban con un incremento denominado «creces», que servía para atender los gastos de administración y de incobrables de dichos préstamos. De facto, funcionaban como un pequeño banco agrario, a través del cual se intentaba defender a los agricultores de la usura, práctica que estaba muy arraigada en aquella época, sobre todo en el campo. El primer pósito se creó en Molina de Aragón (Guadalajara) en el año 1478, aunque comienzan a ser regulados a partir de 1588, año en el que se calcula que existen unos 12.000 pósitos en toda España. Tenían ámbito municipal y surgían por convenios de los vecinos o de fundaciones que eran propiedad de personas con ánimo caritativo.
La mayor parte de los pósitos eran administrados por los Ayuntamientos hasta que en el siglo XVII empiezan a desaparecer para dar lugar a otras formas organizativas del crédito más avanzadas. Hasta el siglo XIX subsistirán junto con los Montes de Piedad, los cuales nacen en el siglo XVIII y son los antecedentes de las cajas de ahorros. De los pósitos que subsistieron hasta el siglo XIX, surgieron las primeras cajas rurales, cooperativas de crédito dedicadas a financiar a los pequeños agricultores que comenzaron a agruparse en cooperativas. Muchas de estas cajas rurales nacen como la solución a un problema de financiación por parte de una cooperativa agraria: la cooperativa agraria necesita financiación a la medida para atender las necesidades de inversión de sus socios agricultores, ante lo cual decide crear una cooperativa de crédito que actúa como un banco propio al servicio exclusivo de la cooperativa y de sus socios. Así aparecieron numerosas cajas rurales locales, que atendían las necesidades de financiación de la cooperativa agraria del pueblo y de sus socios. El arraigo al territorio donde nacen y el fin social que persiguen, son las características primordiales de este tipo de entidades financieras.
Algunas cooperativas agrarias, en vez de constituir una cooperativa de crédito (lo que exigía la petición de la clave bancaria a las autoridades económicas competentes), decidieron crear una sección de crédito. La sección de crédito es un instrumento financiero al servicio de la cooperativa agraria y de sus socios que no tiene personalidad jurídica propia (forma parte de la cooperativa agraria) y que solamente puede realizar operaciones financieras con los socios de la cooperativa.1 Es una manera de internalizar la actividad financiera de la cooperativa, con todas las ventajas que esto supone: no hay costes de transacción (no tienen que negociar las condiciones de los préstamos y créditos con una entidad externa) y los recursos crediticios que capta la sección están pensados para financiar a los socios y a la cooperativa.
Solamente las cooperativas pueden tener secciones de crédito, lo que tradicionalmente les ha supuesto una gran ventaja, dado que han podido contar con un instrumento financiero interno al servicio exclusivo de la cooperativa y de los socios. En Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña, han llegado a existir más de un centenar de estas secciones de crédito, lo que demuestra lo necesarias e importantes que han sido para el cooperativismo agrario. En la actualidad siguen subsistiendo, pues la legislación continua contemplando su constitución, pero se encuentran en un proceso de desaparición, dado que muchas de ellas están siendo adquiridas por las entidades bancarias, principalmente por cajas de ahorros y cooperativas de crédito. Las secciones de crédito estorban a la banca, pues son competencia directa sobre todo en las pequeñas poblaciones rurales, y a las autoridades monetarias, que ven en ellas una complicación en su gestión, por lo que han decidido apostar claramente por su desaparición, a través de la aprobación de una legislación muy restrictiva (superior a la exigida a las entidades bancarias) y mediante medidas que favorecen la compra de la sección por parte de la cooperativa a una entidad de crédito.
El pequeño tamaño en el mundo empresarial está mal visto por muchos políticos e ideólogos del neoliberalismo, sobre todo en el sector financiero, por lo que las secciones de crédito suponen una «aberración» que hay que eliminar cuanto antes. Y ello a pesar de que son entidades rentables y eficientes, no sólo social sino económicamente, incluso más que muchas entidades bancarias. Pero eso parece que no importa, lo importante es crear verdaderos monstruos con pies de barro, como Bankia, aunque ello suponga un coste económico desmesurado para el Estado. En todo caso, si esos monstruos no funcionan, siempre se podrán vender por un valor simbólico, después de sanearlos con dinero público, a los omnipresentes grandes bancos, que son los que realmente van a salir beneficiados de esta crisis.
Los Montes de Piedad o Montepíos tenían la finalidad de prestar dinero a los pobres a cambio del empeño de sus pertenencias para que pudieran cubrir sus necesidades básicas (comida y ropa). Sus fines eran claramente caritativos y benéficos. Sus orígenes se remontan al siglo XV cuando surgen en el norte y centro de Italia (Monte di Pietà) a iniciativa de los franciscanos, con el objeto de combatir la usura de la época. Los primeros montes de piedad se desarrollan entre los años 1462 a 1490. En España surgen en el siglo XVI; el primero, el Monte de Piedad de Dueñas, se crea en el año 1550.
Desde los mismos montes de piedad comenzaron a surgir las cajas de ahorros, con el fin de fomentar el ahorro entre las clases populares. Estas surgen en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII a partir de los ideales de Jeremy Bentham, basados en la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de manera que a través de este instrumento financiero se consigue un nivel mínimo de seguridad económica con la remuneración que las personas recibían de sus ahorros. Las primeras cajas de ahorros nacen en Alemania entre 1765 y 1768, sustituyendo a los montes de piedad.
En la actualidad aún existen, aunque con carácter testimonial, algunos montes de piedad, que se dedican a ofrecer un servicio de crédito prendario a través de las actividades del empeño, el reembolso y la venta en subasta.2 En el año 2010 existían 25 montes de piedad que daban empleo a 140 trabajadores, 132 a tiempo completo y 8 a tiempo parcial. Casi las tres cuartas partes de los préstamos que conceden son de un importe no superior a los 600 € y siempre van dirigidos a las personas más necesitadas.
Se puede observar, por consiguiente, que tanto las cooperativas de crédito como las cajas de ahorros surgieron con la finalidad de atender las necesidades de crédito de las clases populares, ofreciéndoles instrumentos a la medida de sus capacidades. Las cooperativas de crédito lo hicieron en gran medida en el ámbito rural, acudiendo a las necesidades de financiación de los agricultores; y las cajas de ahorros lo hicieron en el ámbito urbano, apoyando el ahorro de las clases trabajadoras. Esta característica identitaria de estas dos clases de entidades de crédito perduró durante el siglo XIX y una parte importante del XX, hasta que a partir de finales de la década de los ochenta y sobre todo, durante la década de los noventa, en gran medida las cajas de ahorros pero también en parte las cooperativas de crédito, empiezan a dar prioridad a los rendimientos empresariales y a la expansión de sus negocios bancarios sobre las necesidades de sus clientes.
En la actualidad, estas entidades bancarias son prácticamente irreconocibles. Las diferencias entre las cajas de ahorros de hoy en día y aquellas cajas surgidas de los montes de piedad son abismales. De ofrecer unos intereses a los pequeños ahorradores para garantizar su subsistencia económica han pasado a desahuciar a quienes no pueden pagar las cuotas mensuales de sus hipotecas; de garantizar los ahorros de los particulares han pasado a entrampar a sus pequeños accionistas (generalmente los mismos ahorradores) con títulos participativos cuyo capital es prácticamente irrecuperable; y de facilitar de manera gratuita el acceso a una cuenta bancaria de ahorro han pasado a cobrar comisiones cada vez más cuantiosas por todo. Se ha pasado de una banca comprometida y responsable socialmente a una banca depredadora y especuladora; y de una banca en la que ganaban todos a una banca en la que solo ganan los grandes directivos y consejeros y algunos políticos que han sabido posicionarse.
La banca al servicio del cliente: el crédito cooperativo mutualista
Las cooperativas de crédito, que se han mantenido en un número próximo a 90 entidades durante bastantes años, tienen una doble condición de entidades de crédito (reguladas por el Banco de España y pertenecientes al sector bancario) y de sociedades cooperativas (entidades de la Economía Social). Esta última condición, la de sociedades cooperativas, es la que las diferencia de manera significativa del resto de entidades de crédito (bancos y cajas de ahorros).
Desde el punto de vista del negocio bancario se caracterizan por operar en un ámbito geográfico restringido (más incluso que el de las cajas de ahorros) y por dirigir su actividad a determinados sectores económicos con necesidades de financiación muy específicas. Precisamente, se dividen en tres clases de cooperativas de crédito según el tipo de cliente al que financian: cajas rurales, que se dedican a financiar al sector agrario, principalmente a las cooperativas agrarias y a los socios de éstas (banca especializada agraria); cajas populares, que se dedican a financiar las actividades de los pequeños empresarios de los sectores industriales y de servicios (banca local); y cajas profesionales, que financian a profesionales liberales (abogados, arquitectos, ingenieros), los cuales crean su propio banco.3
Pero la característica determinante de este tipo de entidades de crédito es que sus clientes son a la vez los socios (propietarios) de la cooperativa de crédito. Esta característica es exclusiva de este tipo de entidades y determinante de su condición...