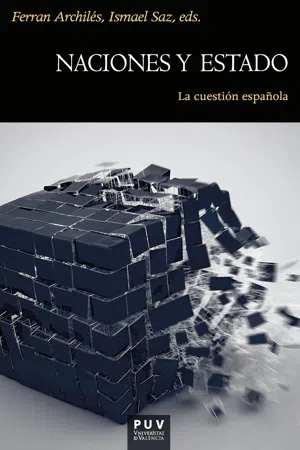![]() TERCERA PARTE
TERCERA PARTE
FRANQUISMO Y DEMOCRACIA![]()
PENSAR CATALUÑA DESDE EL FRANQUISMO
Carles Santacana
Universitat de Barcelona
No cabe duda de que atribuir algún significado –local, regional, nacional; arcaico, moderno; territorial, literario, político…– a alguna noción de lo que era Cataluña en el franquismo significaba al mismo tiempo (y dependía) de la idea de España subyacente. O dicho de otra manera, que en la época contemporánea no es posible deslindar una y otra concepción. Ismael Saz1 ya ha explicado con detalle los procesos de definición nacional en esos años, más complejos de lo que parecería ante un régimen que hacía de la afirmación españolista una de sus señas de identidad. Obviamente nuestro objetivo no es volver sobre ello, sino focalizar la atención en dos coyunturas clave en las que desde el poder franquista se formulan proyectos y se definen estrategias explicativas –de pasado y de presente– de una Cataluña regional cómodamente inscrita en un relato cultural y político de la nación española. En definitiva, cómo se pensaba que debía ser Cataluña. La primera de ellas se refiere a la más inmediata posguerra, y pone el énfasis en la definición que los intelectuales catalanes franquistas hicieron de Cataluña y de su legado cultural.2 En la segunda parte nos referiremos a los inicios de los años sesenta, precisamente porque las interpretaciones establecidas en la primera posguerra habían mostrado ya todas sus limitaciones, y la persistencia de usos significativos de la catalanidad planteaba nuevos retos a las autoridades, que se debatían entre grandes dudas en la dialéctica prohibiciones/permisividad, que reflejaba en realidad la necesidad de nuevas definiciones ante la «cuestión regional».
CATALUÑA REAL VERSUS CATALUÑA IDEAL
De forma machacona, en 1939 el discurso oficial omnipresente insistía en la reincorporación de Cataluña a la Nueva España. El significado de la Nueva España no ofrecía dudas, especialmente en lo referente a la concepción nacional. Sin embargo, la definición de la Cataluña que se reincorporaba era más compleja, porque no se trataba solo de distinguir entre una Cataluña democrática y otra autoritaria, o de una distinción clásica entre derechas e izquierdas, sino que estaba pendiente de aclarar hasta qué punto podrían integrarse aspectos de la cultura y la tradición catalanas en los discursos culturales e identitarios del régimen. En este contexto adquirió enorme fuerza la contraposición entre dos imágenes de lo que había sido y debería ser Cataluña. La distinción era nítida y fundamental y contraponía una Cataluña real a una Cataluña ideal. Aunque pueda parecer tópico referirse a algunos artículos muy conocidos, es imprescindible mencionar algunos publicados a los pocos días de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona para observar la fuerza que adquiría la dicotomía anunciada. Dos de los más significativos son el conocido artículo del historiador de dilatada trayectoria catalanista Ferran Valls i Taberner, cuando afirmaba que «Cataluña es una realidad viva y no un prejuicio tendencioso»,3 y el del joven periodista Carlos Sentís, que explicó con meridiana claridad el argumento, también en La Vanguardia Española, en su artículo «Finis cataloniae», al afirmar que la derrota de la Cataluña republicana no significaba el fin de Cataluña, sino simplemente de una determinada concepción:
Los últimos días de Cataluña […] la de Durruti […]. Las últimas horas de Cataluña […] la de Companys… la de Negrín… ¡Perfecto! Pero Cataluña es algo más y algo más eterno que eso. Eso no ha sido más que «The End», el cartelito de «Fin» de esta gigantesca ampliación de Scarface o de El imperio del crimen. Aquella Cataluña acabó; pero la Cataluña real, que diría vuestro y nuestro caro Charles Maurras, hoy, precisamente, empieza a amanecer.4
En consecuencia, se trataba de reelaborar los referentes que daban sentido a la Cataluña real y denunciar a los que habían construido la Cataluña idealizada por el catalanismo, que se identificaría con el artefacto cultural que se había ido poniendo en pie desde la Renaixença. Así las cosas, se trataba de confrontar las imágenes de una Cataluña real y naturalmente integrada en una concepción unitaria de la nación española a la Cataluña interpretada por la cultura catalanista, que naturalmente habría distorsionado la realidad histórica. Resulta obvio que en estos procesos los elementos culturales tenían un enorme peso en la definición política, y de ahí las graves consecuencias de las deformaciones culturalistas catalanistas, que devenían base argumental de peligrosos y disolventes proyectos políticos. De hecho, Valls ya había dicho que se había empezado con la reivindicación de la lengua catalana y de la tradición y se había acabado poco menos que en el comunismo y la revolución. En el mismo sentido, Ignacio Agustí5 revisaba todo el proceso iniciado en la Renaixença en su libro Un siglo de Cataluña (1940), que iniciaba con una declaración precisa: «explícita o tácticamente, los capítulos que siguen como en tropel postulan, desordenada pero férvidamente, por la liquidación lógica y rigurosa de este siglo de Cataluña».6 Y es que para Agustí el romanticismo y el liberalismo estaban en el origen de todos los males, que en Cataluña habían tomado cuerpo en el catalanismo. Por eso se debía denunciar un largo recorrido, que unía a personajes tan dispares como Aribau y Macià: «Desde Buenaventura Carlos Aribau, aquel a quien el corbatín romántico le estrangulaba la amplitud de voz para hacerle balbucear, “En llemosí li parl, que llengua altra no sent…”, hasta la estrella solitaria del presidente Macià, todo ha sido, en este siglo de historia catalana, tentativa de suicidio entre turbios tendales románticos».7 Para liquidar ese siglo de Cataluña se debían identificar los elementos más peligrosos, y en este sentido los intelectuales catalanistas tenían un papel relevante, puesto que se consideraba que eran los que habían hecho posible el engaño de una Cataluña idealizada que se habría convertido en un peligro para una concepción unitarista española. Los intelectuales, pues, devenían los elementos más peligrosos porque se habrían aprovechado de su preeminencia social para elaborar y difundir un discurso alejado de la realidad. Además, se establecía una distinción clara entre los conflictos de clase subyacentes a la crisis de los años treinta y los de tipo identitario. En los primeros existía un elemento objetivo de contraposición de intereses, mientras que en los segundos era fundamental el relato sobre la cultura y la identidad, y en estos aspectos el papel de los intelectuales era fundamental como creadores de relatos colectivos. Por eso los intelectuales que habrían engañado a un pueblo de buena fe debían ser desacreditados igual que los políticos de la Cataluña republicana. Uno de los mejores ejemplos de su ridiculización fue la serie de artículos publicados en Solidaridad Nacional, órgano de Falange, en la sección «Fantasmones rojos»8 durante 1939 y 1940. La descalificación colectiva pretendía mostrar a los escritores, intelectuales y artistas comprometidos con la República como personas de escasa talla profesional, una gente mediocre que solo podía subsistir apoyándose en la politización, razón por la cual hablaban del fracaso de la «pseudo intelectualidad catalana». En palabras de Miguel Utrillo, inspirador de la serie periodística:
En la zona roja se aliaba tan fuertemente lo pintoresco con lo grotesco, que es extraordinariamente difícil deslindar una cosa de otra y establecer una frontera fundamental que las separe. Lo verdaderamente fantástico, en cuanto a este aspecto de la vida se refiere, es que esa mezcolanza se ofreciese, con mayor claridad y precisión que en ningún otro sector, en el que, por fuerza, hemos de llamar intelectual […]. Es en lo que hay que llamar altas esferas de la intelectualidad –y ustedes dispensen el mote– en donde basta con escarbar levemente para tropezar, de pies a cabeza con el espécimen que enunciamos.9
Pau Casals, Pompeu Fabra, Carles Riba, Pere Bosch Gimpera, Eugeni Xammar, Gabriel Alomar, Pere Coromines, Lluís Nicolau d’Olwer o Antoni Rovira i Virgili eran los nombres elegidos para significar esa intelectualidad tan perniciosa a ojos de los falangistas. Por ejemplo, Rovira «falseando la Historia, desfigurando y adulterando las grandes aunque, en ocasiones dolorosas, verdades históricas, contribuyó, como nadie, a intensificar ese abominable separatismo –que es antiespañolismo y antimilitarismo– considerado para la vida de los pueblos como un maligno epitelioma en el cuerpo político-social».10
Dejados de lado, pues, esos pseudo intelectuales condenados al exilio, el discurso oficial quedaba en manos de una nómina en la que figuraban jóvenes que podían presumir de no tener nada que ver con la tradición catalanista, sobre todo por su temprana edad, y otros que intentaban alejarse e incluso redimirse de su pasado. El caso más notorio es el del ya citado Ferran Valls i Taberner, que acumularía un poder cultural casi absoluto desde 1939 hasta su muerte en 1942: director del Archivo de la Corona de Aragón, presidente de la Real Academia de Buenas Letras, miembro de la junta del Ateneu Barcelonès, catedrático de la depurada universidad, entre otros relucientes cargos ganados gracias a su explícita renuncia a su pasado, no solo formulado en la famosa «falsa ruta», sino también en Reafirmación espiritual de España (1939), verdadero libro de referencia en la cultura franquista barcelonesa del momento. Junto a él cabe señalar a Ignasi Agustí, el promotor de la revista Destino en Burgos y factótum cultural de la inmediata posguerra, tanto desde la dirección de la revista instalada ya en Barcelona, como a través del universo de ficción que creó con novelas como Mariona Rebull, que retrataba una cierta visión de la Barcelona conflictiva, o en su ensayo Un siglo de Cataluña (1940), ya citado. Valls i Agustí eran los dos principales exponentes de los que, proviniendo de una cultura fundamentada en la catalanidad, ahora abjuraban para construir el relato de la Cataluña real que había sido engañada por los intelectuales del catalanismo.
En la restauración de ese viejo paradigma confluían también escritores e intelectuales de cultura castellana situados en una posición preeminente que insistían en un discurso de integración de Cataluña en España utilizando pocos referentes de la tradición catalana. Nombres como José María Pemán o Ernesto Giménez Caballero serían exponentes destacados de esta corriente, a los que se recurría frecuentemente desde instancias culturales y periodísticas barcelonesas, en las que destacaba la propia Universidad o el Ateneu Barcelonès,11 que en los primeros años tenía una absoluta dependencia de la Delegación de Prensa y Propaganda de la Falange barcelonesa, una instancia desde la que actuaban jóvenes como Juan Ramón Masoliver o Martí de Riquer. Como ejemplo de los relatos fabricados en estos espacios podríamos citar algunas intervenciones en el Ateneu Barcelonès. Giménez Caballero inauguró la nueva época con una conocida conferencia titulada «Cataluña en el amor de un español», en la que explicaba que cuando se acercó a Cataluña en 1928 se encontró «un desvío. Un divorcio. Aquella Cataluña se marchó con franceses, rusos y algo peor; los hombres del 14 de Abril». De esta manera identificaba Giménez esa Cataluña desviada, extranjerizante y republicana. De manera parecida se manifestarían en aquellos momentos al pasar por la tribuna del Ateneu gentes como Antonio Tovar o Pedro Laín Entralgo. Son significativos también algunos nombres que protagonizaron los discursos centrales en la «Fiesta de las Letras» que organizaba la Asociación de la Prensa, entre los que destaca por su eco y repercusión el de José María Pemán en 1943. En ese discurso el poeta valoró la aportación catalana a la síntesis española en los ámbitos de la fe, el amor y la patria. Sintéticamente, esas aportaciones se concretaban en el monasterio de Montserrat, el escritor Juan Boscan, y acababa con una poética apelación a la integración entre variedad y unidad en estos términos:
El día que las estrofas catalanas de mosén Cinto, cabalgando sobre los ritmos gaditanos de Falla, se levanten y vuelen juntos, la cruz que trazará sobre el atril la batuta del maestro será como una sombra lejana de la Cruz de Alfonso VIII en las Navas, de la Cruz de Isabel en Granada, de todas aquellas cruces que exorcitaron la variedad con la unidad. Vosotros no sois una gacetilla de sucesos locales; sois un capítulo de la Historia del Mundo.12
La elección de Pemán no tenía nada de extraño, por el papel de Montserrat en aquellos momentos y la elección de Boscán, el escritor catalán que había dado el paso de convertirse en escritor en lengua castellana en el siglo XVI. Verdaguer, en cambio, comenzaba a ganar operatividad cultural y política, como veremos más adelante. Otro de los discursos significativos fue el del carlista Esteban Bilbao, presidente de las estrenadas Cortes españolas en 1943. Bilbao se encargó del discurso de 1944. Una intervención en que señalaba...