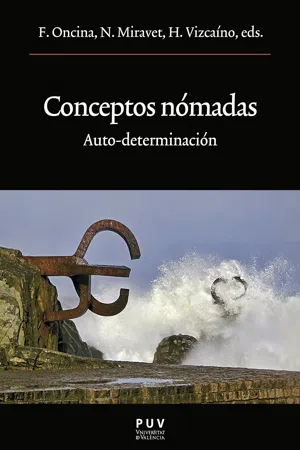![]()
GOBIERNO, AUTOGOBIERNO Y AUTONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XX
Manuel Ángel Bermejo Castrillo
Universidad Carlos III de Madrid
1. EL MODELO LIBERAL
Desde sus orígenes medievales, las universidades han constituido un objeto de apetencia de las pretensiones de control de diversos poderes laicos y eclesiásticos que, deseosos de encauzar hacia la satisfacción de sus propios intereses su trascendental función como centros de creación y transmisión de ideas y de conocimientos, han buscado someterlas a su tutela y convertirlas en eficaz vehículo de adoctrinamiento político, ideológico y religioso. Una permanente injerencia de agentes externos que, también desde siempre, ha alentado en el seno de las universidades intentos de evitarla o de limitarla, logrando cuajar en distintos momentos a lo largo de las sucesivas épocas en la posibilidad de reservarse algunas parcelas, a veces muy importantes, de autogobierno y de libertad de gestión, principalmente en lo concerniente a su soporte económico y patrimonial. Sin embargo, la relevancia de estas conquistas no justifica la pertinencia de hablar de la existencia de cierta autonomía, pues dicho concepto resultaba todavía ajeno a las categorías y la mentalidad vigentes con anterioridad a la iniciación del proceso de implantación del modelo educativo liberal.1
Se impone, no obstante, precisar que, paradójicamente, la dirección marcada por este decisivo giro hacia un nuevo sistema universitario será, justamente, la contraria a la del progreso hacia cotas más altas de autonomía, ya que los rasgos más característicos de este periodo son la intensificación de las políticas uniformadoras y el reforzamiento del intervencionismo del poder central.2 Una tendencia que halla su culminación en la famosa ley Moyano de 1857, próxima al esquema napoleónico y de muy amplia vigencia posterior, en cuya aplicación la Universidad quedaba convertida en un mero apéndice gubernativo, supeditado a la autoridad del ministro de Fomento, con el asesoramiento del Consejo de Instrucción Pública, incluso en aspectos tan esenciales como la designación de profesores, la elaboración de los planes de estudio, la organización de las clases y los horarios y la fijación, mediante un sistema de listas, de los textos de enseñanza.3 Situación de completa dependencia, agravada, además, con la concesión a las autoridades eclesiásticas de una sofocante potestad de supervisión de la estricta observancia de la doctrina católica.
No tardaron, sin embargo, en aflorar corrientes de oposición frente a esta envolvente intromisión ministerial. Colocándose a su vanguardia, un destacado grupo de intelectuales afines al krausismo, que mostrarán su descontento con ocasión de la denominada primera cuestión universitaria,4 generadora de varios graves incidentes y –en respuesta– de algunas medidas represivas contra sus reclamaciones de apertura y de una superior cuota de independencia. Estas demandas recibirían, empero, renovado impulso al abrigo del estallido revolucionario de 1868, que dio aliento a la propagación de una refrescante atmósfera de libertad y de reforma en los círculos universitarios. Un cli ma que pronto se manifestaría en el conocido decreto de 21 de octubre de 1868, por el que se proclamaba la más absoluta libertad de cátedra5 en el marco de un radical proyecto de liberalización de la enseñanza propulsado a través de una serie de medidas de hondo calado: desagregación de los poderes ministeriales, supresión del Consejo de Instrucción Pública, sustituido por las juntas universitarias, ampliación de las atribuciones de los rectores y de las funciones del claustro, habilitación general para la fundación de centros educativos, abandono de la fijación de manuales y programas de utilización obligatoria, mayor participación de la Universidad en los procedimientos de selección del profesorado, autofinanciación y administración de los bienes y fondos propios, extensión a todas las universidades de la potestad de otorgar el grado de doctor, supresión de las facultades de teología y, finalmente, una notable intensificación de la presencia de las bibliotecas, las academias y las sociedades científicas, artísticas y literarias, como reflejo de una decidida apuesta en favor del avance de la educación y de la ciencia.6 No obstante, las posibilidades de consolidación de este valiente intento de regeneración eran muy remotas ante la persistente fortaleza de otros factores de signo adverso tan firmemente arraigados como la escasa permeabilidad social y académica respecto a los cambios e innovaciones, el irrelevante peso de la tradición científica, la perenne precariedad de los recursos materiales y el deplorable nivel cultural general imperante.7
Por causa, principalmente, de estas carencias estructurales, ninguna de estas reformas, como tampoco las ensayadas por Eduardo Chao durante la Primera República,8 lograría permanecer tras la restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XIII, pues también en el terreno educativo este nuevo viraje político trajo como consecuencia una vuelta a la situación anterior. Palmaria prueba de esta regresión la ofrece la restitución de la cartera de Fomento a su último titular del periodo isabelino, el marqués de Orovio, que tan negativo recuerdo había dejado en su anterior mandato, y que sería el responsable directo de la explosión de la llamada segunda cuestión universitaria, provocada por su pretensión de imponer como única doctrina admisible en la enseñanza la estrictamente concorde con el dogma católico, el sistema político monárquico y la moral oficial defendida por el partido gobernante, y por la persecución sufrida por algunos destacados catedráticos de afiliación krausista, empujados a la separación forzosa o a la renuncia voluntaria a sus plazas.9 Y aunque la caída de Orovio permitió calmar la situación, el sesgo continuista del frustrado proyecto de ley de bases para la Instrucción Pública de su sucesor, el conde de Toreno,10 demostró la inviabilidad del quebradizo equilibrio entre la tolerancia y la confesionalidad religiosa propugnado en la Constitución de Cánovas de 1876, llevando a los damnificados por esta política conservadora al convencimiento de que sus afanes en favor de la libertad científica y educativa no podían prosperar dentro del sistema vigente, lo que los condujo a la fundación de la Institución Libre de Enseñanza.11
Es verdad que la pactada mecánica del turno de partidos pondría pronto freno a esta política restrictiva, pues la llegada al ministerio del progresista Albareda comportó la inmediata derogación de las principales medidas de su impopular predecesor, otorgando una más amplia cobertura a la libertad de cátedra y propiciando el retorno a sus plazas de muchos de los profesores que habían sido apartados de ellas. No obstante, que la contienda seguía latiendo muy presente quedó en evidencia con la vuelta al poder, en 1884, de los conservadores, y el rescate de las antiguas directrices por parte del nuevo ministro, Alejandro Pidal y Mon. Estos constantes vaivenes tampoco contradicen, sin embargo, el efecto neutralizador de desviaciones radicales derivado de la alternancia pacífica en el Gobierno de las dos formaciones políticas dominantes en estas décadas, lo que creará una coyuntura de relativa estabilidad, facilitada, además, por la creciente tendencia de los conservadores a trasladar la localización preferente de sus nichos de reproducción ideológica a las diversas instituciones educativas privadas que comenzaban a proliferar. Aunque ello sin perjuicio de la fuerte confrontación, siempre existente, ligada a la cerrada pugna desatada por el control del acceso a las cátedras.12
Anclado, por tanto, en esta adormecedora inercia, no exenta, además, de vestigios de la esclerotizada tradición preliberal, el ineficaz régimen de organización y funcionamiento del sistema universitario español no será verdaderamente puesto en cuestión hasta que la dramática convulsión suscitada por la pérdida de las últimas posesiones coloniales, y la consecuente toma de conciencia sobre la consumación de un secular proceso de decadencia, diese aliento a una profunda reflexión, entre cuyas conclusiones comenzaban a aflorar las llamadas a la revisión de tan provecto e inoperante modelo13 y la creciente apelación a la necesidad de la concesión a las universidades de un mayor nivel de autogobierno. Una emergente demanda en la que, curiosamente, iban a coincidir voces vinculadas a muy diversos, o incluso antagónicos, planteamientos. En primer lugar, las de quienes, desde posiciones cercanas a la Institución Libre de Enseñanza, asociarán la idea de autonomía a una reforma de impulsión endógena y orientada a construir un espacio científico sustraído a la atosigante intervención del Estado, de la mano del reconocimiento de las libertades de cátedra y de enseñanza. En el extremo opuesto, un sector, liderado por Menéndez Pelayo, que alineado en la militancia neocatólica creerá factible la utilización de esa ampliación de la esfera de autogobierno para lograr para sus ideologizados centros de enseñanza privados una cobertura legal y un apoyo financiero estatal equiparables a los dispensados a las instituciones educativas públicas; pretensión que, además, se impregna de una apenas disimulada añoranza de la vieja Universidad corporativa medieval.14 El tercer cauce por el que discurrirá su reclamación será, finalmente, el que medrará al calor de los nacientes movimientos nacionalistas que, principalmente en Cataluña, convierten esta reivindicación en instrumento capital de las aspiraciones descentralizadoras. Llegándose al extremo de adoptarse como meta la creación de un sistema universitario propio,15 si bien, luego, su proyección se contraerá hacia el más realista propósito de realizar una honda remodelación de las estructuras existentes: organización de los estudios por cada facultad, carácter liberal y práctico de la enseñanza, derechos de los estudiantes, libre reclutamiento de profesores y reforzamiento del sello de catalanidad.16 Un elenco de insólitas propuestas que, irremediablemente y generando tanta alarma como rechazo, acabarían siendo interpretadas como indicativas de una voluntad separatista, lo que a la postre levantará una poderosa barrera frente a la futura aparición de corrientes centrífugas en la órbita universitaria. En cualquier caso, se hace patente que solamente en esta última vía de formulación de la petición de autonomía anidaba un verdadero anhelo de mayor independencia en la ordenación y la articulación de los estudios y en la promoción y el cultivo de la investigación.
2. PRIMERAS PROPUESTAS DE REFORMA Y UNA GRAN OCASIÓN FRUSTRADA: EL DECRETO DE SILIÓ DE 1919
Sin perjuicio de su recurrente invocación en el seno de las propias universidades, acentuada con la celebración de sucesivos congresos y reuniones pedagógicas,17 la conquista de un mayor grado de autonomía será también ondeada como bandera de sus ansias de reforma por los regeneracionistas, que la inscribirán dentro de un vasto programa de cambios que identificaba la educación como instrumento indispensable para la realización de su proyecto de recuperación del deteriorado prestigio nacional.18 Un ambicioso plan de reconstrucción que, en este terreno educativo, encontraría una insospechada complicidad entre las autoridades políticas a raíz del desgajamiento,19 en el año 1900, del antiguo Ministerio de Fomento –ahora comprensivo de la agricultura, la industria, el comercio y las obras públicas– de un nuevo ministerio, el de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyo primer titular será Antonio García Alix, un decidido partidario de la renovación y propulsor de una notable serie de actuaciones orientadas hacia su materialización.20 Merece asimismo ser subrayado que, apartándose de la línea seguida por los gobiernos conservadores precedentes, caracterizada por el apoyo y los privilegios dispensados a los centros privados, desarrollará una política claramente favorable a la enseñanza oficial y pública, adoptando, al efecto, una amplia batería de medidas dirigidas a reactivarla; las más importantes: la retribución de los maestros por el Estado, la reorganización de la educación secundaria y la regulación de las funciones de los rectores, así como de los requisitos de acceso, los exámenes, los grados y la disciplina universitaria. No obstante, la iniciativa de mayor calado emprendida durante su mandato sería su frustrado proyecto de ley sobre la organización de las universidades,21 que después rescataría como propio su sucesor en el cargo, y adversario político, el liberal conde de Romanones, prescindiendo, eso sí, de aquellos aspectos que más difícil encaje tenían con su ideario, pero dotándolo de un impulso más enérgico y sostenido.22 La escasa inclinación del Gobierno a permitir una distensión de las firmes ataduras con las que, mediante el dominio de los mecanismos de selección del profesorado, la intervención en la elaboración de los planes de estudio, la fijación de los programas y de los manuales y la provis...