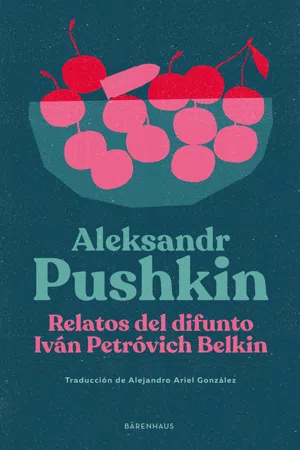La señorita campesina
Con cualquier atuendo eres hermosa, Dúsheñka
Bogdanóvich
En una de nuestras lejanas provincias se hallaba la hacienda de Iván Petróvich Bérestov. De joven había servido en la guardia; pidió el retiro a comienzos de 1797, se marchó a su aldea y desde entonces no había vuelto a salir de ella. Se casó con una noble de familia pobre que murió durante un parto mientras él se encontraba en un campo apartado. Las tareas de administración pronto lo consolaron. Construyó una casa según sus propios planos, instaló una fábrica de paños, triplicó sus ingresos y empezó a considerarse el hombre más inteligente de toda la comarca, cosa que no objetaban los vecinos que iban a visitarlo con sus familias y sus perros. Los días de trabajo llevaba una chaqueta de felpa; los festivos, una levita de paño de fabricación casera; él mismo llevaba la cuenta de los gastos y no leía otra cosa más que «Noticias del Senado». En general era querido, si bien lo tenían por orgulloso. El único que no se llevaba bien con él era Grigori Ivánovich Múromski, su vecino más cercano. Era este un auténtico noble ruso. Tras despilfarrar en Moscú una parte importante de sus bienes y quedar viudo, se instaló en su última hacienda, donde siguió haciendo de las suyas, pero ya de otro modo. Mandó plantar un jardín inglés en el que gastaba casi todo el resto de sus ingresos. Sus mozos de cuadra vestían como jockeys ingleses. Su hija tenía una institutriz inglesa. Labraba sus campos según el método inglés, «pero el trigo ruso no crece a la manera extranjera», y, pese a la considerable reducción de sus gastos, sus ingresos no aumentaban; en la hacienda se las arregló para contraer nuevas deudas; a pesar de todo ello, se lo consideraba un hombre nada tonto, ya que fue el primer terrateniente de su provincia a quien se le había ocurrido hipotecar su propiedad al Consejo Tutelar, operación que por entonces parecía sumamente compleja y osada. Entre los que lo censuraban, Bésterov era quien se expresaba con mayor severidad. El odio a las innovaciones era el rasgo distintivo de su carácter. No podía hablar con indiferencia de la anglomanía de su vecino, y a cada momento encontraba una ocasión para criticarlo. Si le mostraba a un visitante sus posesiones, en respuesta a los elogios por su buena administración decía con una sonrisa irónica y astuta: «¡Sí! No es como en lo de mi vecino Grigori Ivánovich. ¡Como si pudiéramos arruinarnos a la inglesa! Suficiente con que comamos a la rusa». Gracias a la diligencia de los vecinos, estas y otras bromas, con agregados y explicaciones, llegaban a oídos de Grigori Ivánovich. El anglómano era tan intolerante a las críticas como nuestros periodistas. Se enfurecía y llamaba a su Zoilo oso y provinciano.
Tales eran las relaciones entre los dos propietarios cuando el hijo de Bérestov vino a verlo a la hacienda. Había estudiado en la universidad de *** y se disponía a ingresar en el servicio militar, pero el padre no daba su consentimiento. El joven se sentía absolutamente incapaz para el servicio civil. Ninguno cedía al otro, así que el joven Alekséi, mientras tanto, empezó a vivir como un señor, dejándose crecer el bigote por si acaso.
Alekséi, en efecto, era un muchacho apuesto. En verdad habría sido una lástima que el uniforme militar nunca llegara a ceñir su esbelta figura y que, en lugar de pavonearse a caballo, tuviera que pasar su juventud encorvado sobre papeles de oficina. Al ver que en las cacerías era siempre el primer jinete, sin importar el camino, los vecinos decían en forma unánime que jamás llegaría a ser un jefe de despacho. Las señoritas lo miraban, y algunas lo admiraban; pero Alekséi les prestaba poca atención, y ellas atribuían esa indiferencia a algún vínculo amoroso. De hecho, circulaba de mano en mano la copia de la dirección de una de sus cartas: «Para Akulina Petróvna Kúrochkina, Moscú, frente al monasterio Alekséievski, casa del calderero Savéliev; le ruego humildemente que entregue esta carta a A. N. R.».
Aquellos de mis lectores que no hayan vivido en una aldea no pueden imaginarse qué encantadoras son esas señoritas de provincia. Criadas al aire libre, a la sombra de los manzanos de su huerto, abrevan de los libros su conocimiento del mundo y de la vida. La soledad, la libertad y la lectura desarrollan tempranamente en ellas sentimientos y pasiones que nuestras distraídas beldades desconocen. Para esas señoritas, el tintineo de una campanilla ya es una aventura; un viaje a la ciudad más próxima supone todo un acontecimiento en la vida, y la visita de un invitado deja un recuerdo duradero, a veces eterno. Por supuesto, cada cual es libre de burlarse de algunas de sus extrañezas, pero las bromas de un observador superficial no menoscaban sus virtudes esenciales, en especial la «singularidad del carácter», la «originalidad» (individualité), sin lo cual, en opinión del escritor Jean Paul, no existe tampoco la grandeza humana. En las capitales las mujeres reciben, acaso, una mejor educación; pero el hábito de frecuentar el gran mundo pronto suaviza el carácter y vuelve las almas tan homogéneas como los tocados. Esto se dice sin ánimo de juzgar ni condenar, aunque nota nostra manet, como escribe un antiguo comentarista.
Es fácil imaginar qué impresión debía causar Alekséi en el círculo de nuestras señoritas. Fue el primero en aparecer ante ellas sombrío y desilusionado, fue el primero en hablarles de las alegrías perdidas y de su juventud marchita; además, llevaba un anillo negro con la imagen de una calavera. Todo eso era extraordinariamente nuevo en aquella provincia. Las señoritas se volvían locas por él.
Pero la más interesada en él era la hija de mi anglómano, Liza (o Betsy, como solía llamarla Grigori Ivánovich). Los padres no se visitaban; ella aún no había visto a Alekséi, mientras que todas sus jóvenes vecinas no hacían más que hablar de él. Liza tenía diecisiete años. Unos ojos negros animaban su rostro moreno y agradable. Era hija única y, por tanto, mimada. Su vivacidad y constantes travesuras provocaban la admiración del padre y la desesperación de su institutriz miss Jackson, una circunspecta solterona de cuarenta años que usaba blanquete y se pintaba las cejas, releía Pamela dos veces al año, ganaba por ello dos mil rublos y se moría de aburrimiento «en esta bárbara Rusia».
Liza tenía una doncella llamada Nastia; era algo mayor que su señorita, pero tan frívola como ella. Liza la quería mucho, le contaba todos sus secretos, pergeñaba con ella sus travesuras; en una palabra, Nastia era en la aldea Prilúchino un personaje mucho más importante que cualquier confidente de una tragedia francesa.
—Permítame que hoy haga una visita —dijo Nastia un día mientras vestía a su señorita.
—Por supuesto. ¿Adónde vas?
—A Tuguílovo, a casa de Bérestov. La esposa del cocinero celebra su santo y ayer me invitó a almorzar.
—¡Vaya! —dijo Liza—. Los señores están peleados, pero los criados se agasajan.
—¡Y a nosotros qué nos importa de los señores! —repuso Nastia—. Además yo soy criada suya, no de su padrecito, y usted todavía no ha discutido con el joven Bérestov; que los viejos se peleen si eso los divierte.
—Trata de ver a Alekséi Bérestov, Nastia, y cuéntame bien qué aspecto tiene y qué clase de hombre es.
Nastia prometió hacerlo y Liza pasó todo el día esperando con impaciencia su regreso. Nastia apareció al anochecer.
—Pues bien, Lizaveta Grigórievna —dijo entrando en la habitación—, he visto al joven Bérestov; he podido observarlo a gusto; hemos estado todo el día juntos.
—¿Eso cómo? Cuéntame, cuéntame en orden.
—Como guste. Salimos con Anisia Iegórovna, Nenila y Duñka…
—Bien, eso ya lo sé. ¿Y después?
—Permítame contarle todo en orden. Llegamos justo a la hora de comer. La habitación estaba llena. Había gente de Kólbino, de Zájarievo, la mujer del administrador con sus hijas, los de Jlúpino…
—¡Bueno! ¿Y Bérestov?
—Espere. Nos sentamos a la mesa, la mujer del administrador a la cabecera y yo a su lado… las hijas pusieron cara de enfado, pero a mí me importa un comino…
—¡Ay, Nastia, qué aburrida eres con tus eternos detalles!
—¡Pero qué impaciente es usted! Pues bien, nos levantamos de la mesa… habíamos estado unas tres horas, la comida era exquisita: un pastel blanc-manger azul, rojo y a rayas… Pues bien, nos levantamos de la mesa y fuimos al jardín a jugar a la mancha, y ahí apareció el joven señor.
—¿Y, qué tal? ¿En verdad es tan apuesto?
—Es la mar de apuesto; una belleza, diría. Alto, esbelto, las mejillas coloradas…
—¿De veras? Y yo que pensaba que era pálido. ¿Y? ¿Qué te pareció? ¿Triste, pensativo?
—¿Qué está diciendo? Nunca he visto a un hombre tan desaforado. Se le ocurrió jugar a la mancha con nosotras.
—¡Jugar a la mancha con ustedes! ¡Imposible!
—¡Como se lo digo! ¡Y lo que se le ocurrió! ¡Si te atrapaba, te besaba!
—Como quieras, Nastia, pero estás mintiendo.
—Como quiera, pero no miento. A duras penas me lo saqué de encima. Y así ha pasado todo el día con nosotras.
—Pero ¿cómo?, si dicen que está enamorado y no mira a nadie.
—No sé, pero a mí me miró más de la cuenta, y también a Tania, la hija del administrador; y a Pasha, la de Kólbino. Pecado es decirlo, pero el muy pillo no ofendió a nadie.
—¡Asombroso! ¿Y en la casa qué dicen de él?
—Que es un señor magnífico, muy bueno y muy alegre. Tiene un solo defecto: le gusta demasiado perseguir a las muchachas. Pero, para mí, eso no es nada grave; con el tiempo sentará cabeza.
—¡Cómo me gustaría verlo! —dijo Liza lanzando un suspiro.
—¡Ni que fuera algo tan difícil! Tuguílovo está aquí cerca, a no más de tres kilómetros; puede dar un paseo en esa dirección o ir a caballo; seguro que se lo encuentra. Todas las mañanas sale temprano con una escopeta a cazar.
—No, no está bien. Podría pensar que lo ando siguiendo. Además, nuestros padres están peleados, así que por ahora no puedo conocerlo… ¡Ay, Nastia! ¿Sabes qué? ¡Me disfrazaré de campesina!
—¡De veras! Póngase una camisa gruesa, un sarafán y vaya tranquila a Tuguílovo; le aseguro que Bérestov no la dejará pasar.
—Además, sé hablar a la perfección como la gente del lugar. ¡Ay, Nastia, querida Nastia! ¡Qué buena ocurrencia! —Y Liza se fue a dormir con la firme intención de llevar a cabo su divertido plan.
Al día siguiente no perdió un minuto: mandó comprar en el mercado una tela gruesa, mahón azul y botones de cobre; con ayuda de Nastia cortó la camisa y el sarafán, puso a coser a todas las criadas de la casa y, hacia la noche, todo estaba listo. Liza se probó la prenda recién hecha y tuvo que confesarse ante el espejo que nunca se había visto tan bonita. Ensayó su papel, iba y venía haciendo profundas reverencias y varias veces meneó la cabeza como los gatos de arcilla; hablaba al modo de las campesinas, tapándose la cara con la manga cuando se reía, y se ganó la plena aprobación de Nastia. Solo había una dificultad: quiso atravesar el patio descalza, pero el pasto le pinchaba sus tiernos pies y la arena y las piedrecitas le producían un dolor insoportable. Nastia también la ayudó con eso: tomó la medida del pie de Liza, fue corriendo al campo a ver a Trofim, el pastor, y le encargó un par de alpargatas trenzadas. Al día siguiente, al despuntar el alba, Liza ya estaba despierta. En casa todos dormían. Nastia esperaba al pastor detrás del portón. Sonó el cuerno y el rebaño de la aldea pasó por delante de la casa del señor. Trofim, cuando llegó hasta Nastia, le entregó unas alpargatas pequeñas y abigarradas y recibió cincuenta cópecs de recompensa. Liza se vistió en silencio de campesina, le susurró a Nastia sus instrucciones respecto de miss Jackson, salió por la puerta trasera, cruzó el huerto y corrió hacia el campo.
La aurora resplandecía en el este, y par...