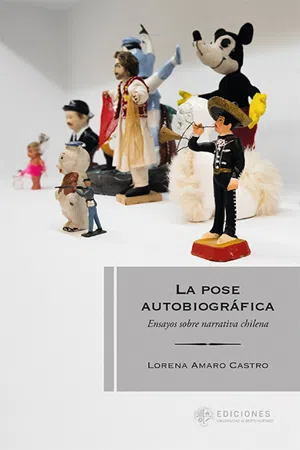
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
¿Puede la crítica literaria trazar la cartografía sensible de un país, de su historia, moralidad, costumbres, ritos, subjetividades? ¿Y puede hacerlo a partir de la "pose" autobiográfica, es decir, del modo en que toman cuerpo en la escritura las innúmeras máscaras del yo? Ese es el desafío y el don de este libro, que invita a recorrer borgeanamente senderos que se bifurcan, descubrir nuevos paisajes, escuchar otras voces, atisbar escenas a contrapelo, o, como dice esa intraducible expresión francesa, sous un autre jour.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a LA POSE AUTOBIOGRÁFICA de Amaro Castro, Lorena en formato PDF o ePUB. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Año
2018ISBN del libro electrónico
9789563571578POSTALES DE INFANCIA
Las caras de la infancia en Chile
Contrario a lo que se pudiera pensar, el relato de infancia, tan evocador para los lectores contemporáneos, no ha sido siempre un hito obligado de la escritura autobiográfica. Este argumento, válido para la literatura europea (en que la dilatada narración de la niñez rousseaniana es más una marca autoral que un hábito), funciona sobre todo para la literatura hispanoamericana, donde la aparición de los niños y niñas demora incluso un poco más. Como argumenta Sylvia Molloy, “la importancia dada a la niñez en literatura, autobiográfica o no, es, como se sabe, relativamente reciente” (Acto de presencia 109). Ella hinca su argumento en una amplia revisión bibliográfica, que fija el relato de infancia europeo en el siglo XIX y, en nuestro ámbito cultural, prácticamente en el XX. Como se explicó en los primeros capítulos, la razón de este lapsus se halla en el carácter público de una escritura que busca validar socialmente el ejercicio del poder: “La revalorización de la infancia y la adolescencia que Rousseau lleva a cabo en sus Confesiones provoca en Hispanoamérica reacciones diversas y, al menos en público, siempre negativas” (Acto de presencia 112), dado que la autobiografía se percibe “como una tarea didáctica no del todo desinteresada” (Acto de presencia 114), una forma memorialística, histórica, que no puede estar contaminada de ficción. “Los autobiógrafos tienden más a registrar que a evocar”, precisa Molloy (116). En esas vidas la añoranza infantil puede parecer, dice, un lujo, de cara a otras tareas más importantes, vinculadas con la construcción de las nacientes repúblicas.
Un escenario diametralmente opuesto al que ofrece la literatura hispanoamericana actual, en que la infancia aparece recurrentemente en autobiografías y autoficciones, y la vida política se proyecta necesariamente en una operación de construcción y deconstrucción de la novela familiar (en el sentido freudiano), ya sea al interior del hogar o desplazada definitivamente de todo territorio de acogida, como apuntan por ejemplo Andrea Jeftanovic y María José Punte en dos ensayos que perfilan el problema de la infancia en la narrativa conosureña actual1. El stop motion de la infancia en la literatura hispanoamericana del siglo XX muestra las relaciones entre la vida privada y la vida política en un amplio arco de representaciones, que van desde el texto autobiográfico convencional que la incorpora tardíamente, a la novela, la poesía y otros relatos de carácter más bien ficcional.
La cuestión social
A propósito de la tardía aparición de la figura infantil en la literatura chilena, habría que preguntarse si esto no será también un eco de las relaciones entre lo social y lo simbólico y de la lenta incorporación de los derechos del niño en el tramado nacional, una minoridad política que aun hoy alarma con imágenes despiadadas y dolorosas a las sociedades latinoamericanas.
La preocupación por la infancia emerge a comienzos del siglo XX con la llamada “cuestión social”, crisis sanitaria que un integrante de la élite social, Ismael Valdés Valdés, describía en 1915 poniendo el acento en la creciente mortandad infantil. Las cifras eran alarmantes: morían niños de los cités, pero también de los grandes salones y los campos, afectados de enfermedades contagiosas y mortales2. Esto, si no eran esclavizados por el trabajo o incluso masacrados: en la matanza de Santa María de Iquique (1907) murieron hombres, mujeres y niños, bajo las órdenes del general Roberto Silva Renard. Hacia 1950, doscientos de cada mil niños nacidos vivos morían, la mayor parte de ellos antes de los cinco años. Como consta en el documental Desnutrición infantil (1969), hacia 1968 eran 22.807 niños los que morían cada año: 1.900 cada mes. Un niño cada treinta minutos. Cifras que el documentalista Álvaro Ramírez esgrime para denunciar el problema de la subalimentación de los niños y el subdesarrollo chileno. El actor Héctor Noguera narra en off las manifestaciones de la catástrofe social, la que impacta directamente en esos cuerpos a los que se aproxima la cámara, exhibiendo las moscas sobre los cuerpos y sus malformaciones, así como también los rostros de las madres, que no cesan en su trabajo, tratando de darles a sus hijos alimento. “La desnutrición llega también con su propia cara”, sentencia Noguera, mientras examinan a un lactante en el límite de sus fuerzas, la piel suelta sobre los huesos, las piernas y los brazos frágiles como hilachas. “Nuestros niños juegan en la basura”, remata la voz perpleja de un narrador que parece atravesar el tiempo, fijando esta imagen endémica del subdesarrollo latinoamericano.
Según relata el historiador Jorge Rojas, a partir de 1964 las campañas presidenciales pusieron creciente atención en la figura del niño, que llegó a ocupar un lugar central del imaginario político. Desde los años 50, se daba una progresiva intervención del Estado en materias sociales. La Reforma Educacional de 1965 fue un punto de inflexión importante, buscando tener una mayor cobertura y la ampliación de la escolaridad (Rojas 483). Se vivió en el país un proceso democratizador que incidió en la crianza de los niños incluso al interior de los hogares, en que comenzaron a diluirse las tradicionales jerarquías familiares que distanciaban a padres e hijos, en consonancia además con la difusión internacional de los derechos del niño. En los años 60, como sostiene Claudio Guerrero, “los imaginarios de infancia alcanzan quizá su más alta cumbre en el cine, la música y la literatura” (15), de la mano de la protesta social y un creciente desarrollo de las políticas públicas vinculadas a la niñez.
“En mi gobierno, los únicos privilegiados serán los niños”, prometía la campaña de Allende de 1964, promesa que buscó canalizar años más tarde a través de la famosa política del medio litro de leche diario. “La felicidad de Chile comienza por los niños”, decía el lema de la Unidad Popular en 1970, en continuidad con el eslógan de un afiche del Comité Nacional de Navidad organizado treinta años antes por el Frente Popular: “El futuro de Chile comienza por los niños” (1939). Promesas de cambio social que involucraban la alimentación, la situación de trabajo de muchos niños aún y su educación, y que se vieron quebrantadas en 1973. Según el listado de la Comisión Rettig (1991), 307 fueron los niños asesinados o desaparecidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet. La mayoría de sus victimarios ha quedado impune.
Quizás uno de los hechos más relevantes en los últimos años sea la integración de los niños a la economía de mercado como consumidores. Se erigen nuevas promesas de felicidad, y sin duda, nuevas y más férreas formas de esclavitud, de servilismo, de fragilidad social. Nuevas caras de la infancia chilena: la criminalización de la infancia, como ocurrió hace algunos años con “Cisarro”, quien desde pequeño vivió en centros del Servicio Nacional de Menores, sin que cambiara en nada su condición; la muerte Lissette Villa también al interior de uno de estos recintos asistenciales, sofocada bajo el peso y la violencia de quienes debían ser sus cuidadoras, con tan solo once años; los suicidios de otros muchos niños y niñas en las instalaciones dependientes de ese servicio público y los espantosos testimonios que hemos conocido en los últimos años, que muestran la necesidad de cambiar por completo el actual sistema de asistencia a la infancia en riesgo social, sin mencionar otros ámbitos, como la circulación de los niños en las redes pornográficas locales e internacionales y los abusos y los casos de pedofilia expuestos cotidianamente por la prensa. En este cruce de fuerzas, niños y niñas aparecen no solo como consumidores privilegiados del mercado, sino que también se transfiguran ellos mismos en mercancías, en objetos vigilados y también, en el cebo de los discursos y los manejos más crueles de la biopolítica.
Todas estas imágenes integran lo que vendría a ser nuestro álbum nacional, saturado de imágenes cuya denuncia y figuración se inicia junto con el despertar político de los movimientos sociales y que la literatura fijará en figuras, en postales de infancia, una “infancia indigente” que domina los primeros cincuenta años del siglo, como plantea Andrea Jeftanovic en el prólogo de Hablan los hijos y que para María José Punte “resulta corroborada por la historiografía” (25), para dar paso, “en la segunda mitad del siglo, sobre todo a partir de las posdictaduras latinoamericanas, a un tipo de representación de lo infante en donde se delinean los aspectos contestatarios y de denuncia contra el autoritarismo, la represión y la censura” (Punte 25-26).
Las postales, hoy inútiles, decorativas, antes se acompañaban de palabras y mensajes para viajar, generalmente, largas distancias geográficas. Colocadas en este álbum de la historia y la literatura chilena, las postales de infancia atraviesan el tiempo de la nación a una velocidad cada vez más acelerada, muchas veces portando conceptos y temas de extraordinaria contemporaneidad.
El hermetismo de la infancia
La infancia es un signo denso, una metáfora que arrastra metáforas. Al niño desasistido y violentado que recorre las páginas anteriores se superponen otras figuras que ponen de relieve ya no el aspecto fragilizado, sino más bien el misterio de la niñez y su fuerte impronta queer en la cultura: “El infante está allí en donde no lo buscamos. No es que se esconde. Es el resultado de un anamorfismo” (27), escribe María José Punte para relevar esta rareza o anomalía de la infancia, que surge en el período victoriano, de la mano de autores del sinsentido como Lewis Carroll y Edward Lear:
El término “queer”, originado en el siglo XVI para denotar cosas o personas raras, que tanto emerge de las páginas de Alicia en el País de las Maravillas (más de veinte veces), expresa el asombro de esta niña frente al mundo y plantea el cuestionamiento a una identidad fija (27).
La figura de la infancia se imprime aquí cargada de otredad, anómala y fluida. En nuestra literatura esa infancia indomable, hermética, se revela en la literatura de numerosos escritores, en la línea de José Donoso, Diamela Eltit, Eugenia Prado. En las ávidas niñas cuchilleras de Lina Meruane del cuento “Hojas de afeitar”, se superponen el inquietante con...
Índice
- Portada
- Título
- Créditos
- Portadilla
- Índice
- Presentación
- Introdución
- Autorías y herencias
- Postales de infancia
- Autobiografías, Autoficciones
- Agradecimientos
- Bibliografía