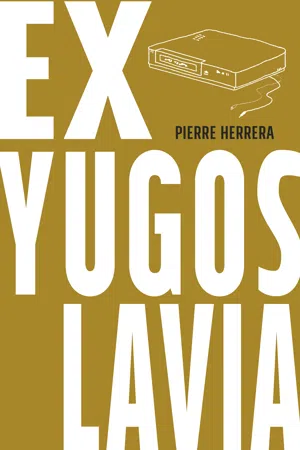lo que estuvo fragmentado
IMPOSTURA DEL FRAGMENTO
Algo se desgarra y hace evidente mi insuficiencia al escribir. No importa si es un texto de corte personal, el hilvanado de ideas llega a conclusiones que parecen rotas.
Estamos profundamente inseguros, divididos, y el ensayo se alimenta de la duda, escribió Phillip Lopate.
Profundamente rotos, pienso.
Como dos personas acostadas dándose la espalda.
Una serie se determina no por los elementos sucedáneos, sino por los intervalos entre ellos. Los silencios marcan la disposición y distancia de las presencias.
El espacio entre esa pareja, supongamos. Acaso insalvable ya.
Mi madre conserva, con devoción porque nunca aprendió esa técnica, un juego de carpetas tejidas que mi abuela confeccionó hace años. Las manos de mi madre toman esas carpetas; sus manos parecen doblemente vacías. Han perdido mucho; han resistido.
Al levantar paredes, un zimmermann, a diferencia de un arquitecto, no separa lugares: crea habitaciones. Desearía usar las palabras con la incidencia necesaria para conformar extravíos habitables: bloques en una construcción que siempre permanezca inconclusa y, por lo tanto, abierta.
En ese caso los muros, como las palabras, no dividen: permiten habitar el interior.
Interrumpo el discurso, a manera de desviación.
En 1789, Horace Bénédict de Saussure inventó un artefacto para prescribir el tono del cielo. El cianómetro consiste en un disco con cincuenta y tres gradaciones de azul de Prusia, con una oquedad al medio para ver el cielo a través de ésta y así comparar todos los tonos con el color que se tiene arriba. Tal vez dentro de ese círculo interior el cielo tiene diferentes matices y es posible tener más de un tono al mismo tiempo.
Como forma de alterar la narrativa lineal de los argumentos.
He querido volver a los párrafos explicativamente largos, a argumentos que, a base de destejerlos en elementos básicos, sea posible volver a ensamblar como disquisiciones sencillas y complejas, no unidireccionales.
Para detener el hilvanado momentáneamente y contemplar el cielo, y dudar, y pensar en las cosas minúsculas e inadvertidas que nos han llevado hasta ahí.
Tal vez Montaigne ya había vislumbrado este aspecto en sus textos cuando escribió: Me aventuraría a tratar a fondo alguna materia si no me conociera tan bien: esparciendo una frase aquí, otra allá, pequeñas muestras desgajadas de un bloque, aisladas, sin designio ni promesa; no estoy obligado a hacer de ellas algo válido, ni a ceñirme yo mismo a lo dicho sin variar cuando me apetezca, dándome así a la duda y a la incertidumbre, y a mi forma dominante, que es la ignorancia. Quizá esa discontinuidad de la que habló Montaigne permita desarrollar interrogantes como argumentos.
¿En qué circunstancias preferimos omitir palabras para que éstas vibren con mayor fuerza?
Dos personas comparten la cama. Acaban de discutir, están de espaldas y callan.
Me imagino el derrumbe de una casa. Imagino el intervalo entre la casa habitada y la casa siendo demolida para volver a construir en el mismo lugar: imagino las ruinas y su posibilidad de ser habitables y, al mismo tiempo, ser algo inútil.
Las construcciones que pretenden una completa funcionalidad me parecen sospechosas; me recuerdan el particular gris del granito soviético y los edificios seriados en México. Cuando ocurrió el temblor de 1985 —yo aún no había nacido; nací cuando se acababa de instaurar la Perestroika y los últimos países socialistas comenzaron a balcanizarse— un tío estaba en la Ciudad de México y al momento de los múltiples derrumbes viajaba en metro. Al emerger, la ciudad había dejado de ser habitable y el polvo se confundía con las nubes.
Hace poco entré a las ruinas de un inmueble. Era una casa probablemente construida a mediados o comienzos del siglo pasado que tras inundaciones y temblores conservó apenas una tercera parte. Al entrar, aunque el verbo entrar es inexacto, percibí que la distancia entre lo habitable y las ruinas, lo privado y lo público, estaba difuminado. El espacio quebrado me hizo oscilar entre el miedo y la inseguridad y la fascinación por la idea de intersticio.
Después ocurrió el temblor de 2017 y ya no pensé nada de eso.
Cuando comencé a escribir y tenía la torpe ilusión de volverme escritor, nunca pensé en el ensayo; desconocía su existencia. De hecho, de niño no pensaba escribir; leer era un ejercicio ligado a las actividades escolares que en mi casa me estaban impuestas.
Cuando tenía diez años deseaba ser arquitecto. Levantar ruinas.
A los quince disfrutaba jugar, pero sobre todo deambular por el espacio ficticio de Raccoon City en Resident Evil 3. Una ciudad de caos, cielo negro y zombis.
Me pregunto si ensayar implica un tipo de perturbación. Entre quiénes. Entre qué. Una búsqueda de relaciones desestabilizadoras. Con suerte para descubrir que las fisuras siempre han estado ahí, en el interior de las cosas más simples, sosteniéndolas, como escribió Fabio Morábito sobre el Muro de Berlín.
La relación de la pareja en la cama, supongo, está rota.
He estado en la situación en la que dos personas se dan la espalda. Me he sentido triste, pero me he sentido más harto que triste y con más ganas de huir que de permanecer. La cama como la fisura de una relación desesperadamente fragmentada.
Cuando no palpitan armónicamente, los elementos entramados de un texto requieren a alguien que se permita unir fragmentos.
Una figura geométrica disonante es aquella que no es regular o discrepa de aquello con que debería ser conforme.
Los recuerdos de mi infancia son inconsistentes.
Ricardo Piglia escribió que Joyce con su parcial ceguera se acercaba tanto a las palabras para entenderlas que a cada una la cargaba de más sentido que el explícito. Ante la ilegibilidad nos acercamos para percibir mejor, para tratar de comprender.
Supongo que a cada uno de los azules del cianómetro le corresponde un sentimiento diferente, o el mismo sentimiento gradado en diferentes matices. Ahora sólo puedo pensar en un sentimiento triste pero no puedo pensar qué me hace sentir un cielo oscuro y marino, y qué me hace sentir un azul claro y alto, o un color profundo semejante al mar, pero estático.
Si los colores de los textos determinan de cierta forma la manera en que se leen, imagino que con la literatura sucede algo inverso y cada obra proyecta un color y un sentimiento cromáticamente único.
Bartleby, el escribiente: un interminable azul agrietado.
Moby Dick: un...