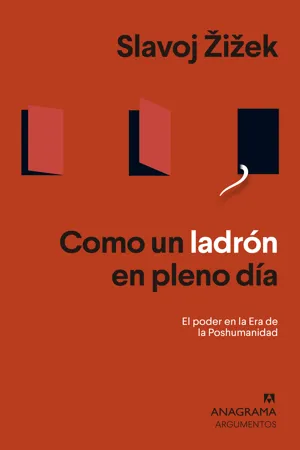![]()
1. EL ESTADO DE LAS COSAS
EL MUNDO AL REVÉS DEL CAPITALISMO GLOBAL
Para cambiar realmente las cosas, deberíamos aceptar que, en realidad, nada puede cambiar dentro del sistema existente. Jean-Luc Godard expresó el lema: «Ne change rien pour que tout soit différent» («No cambiar nada para que todo sea diferente»), una inversión de «Algo debe cambiar para que todo siga igual». En nuestra dinámica consumista del capitalismo tardío se nos bombardea todo el tiempo con nuevos productos, pero este cambio constante se vuelve cada vez más monótono. Cuando solo la constante autorrevolución puede mantener el sistema, aquellos que se niegan a cambiar nada son los auténticos agentes del cambio: un cambio del mismísimo principio del cambio.
O, por decirlo de otra manera, el verdadero cambio no consiste tan solo en derrocar en el viejo orden, sino, por encima de todo, en establecer un nuevo orden. En una ocasión Louis Althusser improvisó una tipología de los líderes revolucionarios digna de la clasificación que hizo Kierkegaard de los seres humanos en funcionarios, criadas y deshollinadores: los que citan refranes, los que no citan refranes y aquellos que se los inventan. Los primeros son unos bribones (es lo que Althusser pensaba de Stalin), los segundos son grandes revolucionarios condenados al fracaso (Robespierre) y solo los terceros comprenden la verdadera naturaleza de una revolución y triunfan (Lenin, Mao). Esta tríada deja constancia de tres maneras distintas de relacionarse con el gran Otro (la sustancia simbólica, el dominio de las costumbres no escritas y la sabiduría que mejor se expresa en la estupidez de los refranes). Los bribones simplemente reinscriben la revolución en la tradición ideológica de su país (para Stalin, la Unión Soviética era la última fase del desarrollo progresivo de Rusia). Los revolucionarios radicales como Robespierre fracasan porque solo representan una ruptura con el pasado que no consigue imponer una nueva colección de costumbres (recordemos el absoluto fracaso de Robespierre a la hora de reemplazar la religión con un nuevo culto al Ser Supremo). Líderes como Lenin y Mao triunfaron (al menos durante un tiempo) porque inventaron nuevos refranes, lo que significa que impusieron nuevas costumbres que regulaban la vida cotidiana. Una de las mejores frases de Samuel Goldwyn la escribió cuando, tras ser informado de que los críticos a veces se quejaban de que en sus películas había un exceso de viejos clichés, anotó en un memorándum que mandó a su departamento de guionistas: «¡Necesitamos más clichés nuevos!» Tenía razón, y esa es la tarea más difícil de una revolución: crear «nuevos clichés» para la vida cotidiana habitual.
Ahora deberíamos dar un paso más. La tarea de la izquierda no consiste solo en proponer un nuevo orden, sino también en cambiar la perspectiva de lo que parece posible. La paradoja de nuestra compleja situación es, por tanto, que mientras la resistencia al capitalismo global al parecer fracasa una y otra vez a la hora de detener su avance, tampoco consigue reconocer las numerosas tendencias que señalan claramente la progresiva desintegración del capitalismo. Es como si las dos tendencias (la resistencia y la autodesintegración) se movieran a distintos niveles y nunca se encontraran, de manera que nos encontramos a la vez con fútiles protestas y con una decadencia inmanente, y no hay modo de juntar ambas en un intento coordinado de emancipar al mundo del capitalismo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Mientras que casi toda la izquierda intenta desesperadamente proteger los derechos de los trabajadores contra el azote del capitalismo global, son casi exclusivamente los propios capitalistas progresistas (desde Elon Musk a Mark Zuckerberg) los que hablan del poscapitalismo, como si el mismísimo concepto del paso del capitalismo tal como lo conocemos a un nuevo orden poscapitalista se lo hubiera apropiado el propio capitalismo.
En una entrevista para The Atlantic que le hicieron en noviembre de 2017, Bill Gates afirmó que el capitalismo no está funcionando y que el socialismo es nuestra única esperanza para salvar el planeta. Su razonamiento se basa en un simple cálculo ecológico: hay que reducir drásticamente la utilización de combustibles fósiles para evitar una catástrofe global y, como el sector privado es demasiado egoísta para producir alternativas limpias y económicas, la humanidad tiene que actuar fuera de las fuerzas del mercado. El propio Gates anunció su intención de gastar dos mil millones de dólares de su propio dinero en energía verde, aunque no vaya a ganar dinero con ello, e invitó a sus colegas multimillonarios a que lo ayudaran a convertir Estados Unidos en un país libre de combustibles fósiles para el año 2050 con una muestra parecida de filantropía.1 Desde la oposición de la izquierda ortodoxa, resulta fácil burlarse de la candidez de la propuesta de Gates. Puede que esos reproches sean acertados, pero suscitan la siguiente pregunta: ¿tiene la izquierda alguna propuesta realista? En los debates públicos, las palabras son importantes: aun cuando Gates no estuviera hablando del «verdadero socialismo», sí estaba hablando de los fatídicos límites del capitalismo; y pregunto de nuevo: ¿nuestros autoproclamados socialistas actuales tienen alguna idea seria de lo que debería ser ahora el socialismo?
El habitual reproche izquierdista radical a la izquierda que ha estado en el poder es que, en lugar de socializar de manera eficaz la producción y desplegar una democracia auténtica, no ha sabido salir de los límites de las políticas izquierdistas convencionales (nacionalizar los medios de producción o tolerar el capitalismo de una manera socialdemócrata, imponer una dictadura autoritaria o seguir el juego de la democracia parlamentaria). Quizá haya llegado el momento de formular una pregunta brutal: muy bien, pero ¿qué se podría o qué se debería haber hecho? ¿Qué aspecto habría tenido en la práctica un modelo auténtico de democracia socialista? ¿No es este Santo Grial –un poder revolucionario que evita todas las trampas (el estalinismo, la socialdemocracia) y desarrolla una auténtica democracia popular en términos sociales y económicos– una entidad puramente imaginaria, algo que por definición no se puede llenar de auténtico contenido?
Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, no era tan solo un populista que iba por ahí lanzando dinero. En gran medida ignorados por la prensa internacional, encontramos unos esfuerzos complejos y a menudo inconsistentes para superar la economía capitalista experimentando con nuevas maneras de organizar la producción, maneras que pretenden ir más allá de las alternativas de la propiedad privada o estatal: cooperativas agrícolas y obreras, participación de los trabajadores, control y organización de la producción, distintas formas híbridas entre la propiedad privada y el control y la organización social, etc. Las fábricas que los propietarios no utilizaban se podrían entregar a los trabajadores para que estos las dirigieran, por ejemplo. Fue un camino con muchos fallos y aciertos: por ejemplo, después de varios intentos, se abandonó el plan de entregar las fábricas nacionalizadas a los trabajadores, repartiendo las acciones entre ellos. Aunque constituyeron verdaderos esfuerzos por integrar las iniciativas populares con las propuestas estatales, no se nos deben pasar por alto los muchos fallos e ineficacias económicas, ni la corrupción generalizada que tuvo lugar. Es la historia de siempre: después de medio año de trabajo entusiasta, todo se va a la porra. En los primeros años del chavismo, sin duda presenciamos una amplia movilización popular. No obstante, sigue vigente la gran pregunta: ¿cómo afecta al funcionamiento del gobierno el hecho de basarse en una autogestión popular? ¿Podemos imaginar hoy en día un auténtico poder comunista? Lo que se da, en cambio, es el desastre (Venezuela), la capitulación (Grecia) o un pleno retorno al capitalismo (China, Vietnam).
En China, la teoría social marxista oficial intenta ofrecer una imagen del mundo actual que, por expresarlo de manera sencilla, sigue siendo básicamente la de la Guerra Fría: la lucha a nivel mundial entre el capitalismo y el socialismo no ha remitido, el fiasco de 1990 no fue más que un revés temporal, de manera que las grandes potencias de hoy en día ya no son Estados Unidos y la Unión Soviética, sino Estados Unidos y China, que continúa siendo un país socialista. La eclosión del capitalismo en China se considera un caso monumental de lo que al principio de la Unión Soviética se denominó la Nueva Política Económica, de manera que lo que tenemos en China es un nuevo «socialismo con características chinas», pero que sigue siendo socialismo: el Partido Comunista sigue en el poder y controla y dirige con mano férrea las fuerzas del mercado. Desde este punto de vista, el éxito económico de China en las últimas décadas se interpreta como una prueba no del potencial productivo del capitalismo, sino de la superioridad del socialismo sobre el capitalismo. Para sostener este punto de vista, que también incluye Vietnam, Venezuela, Cuba e incluso Rusia como países socialistas, hay que darle al socialismo un poderoso giro socialmente conservador. No es esta la única razón por la que la rehabilitación del socialismo es abiertamente no marxista e ignora completamente el punto básico marxista de que el capitalismo se define por las relaciones de producción capitalistas, no por el tipo de poder estatal.2
Todos aquellos que han depositado alguna ilusión en Putin deberían observar el hecho de que ha convertido en filósofo oficial a un tal Ivan Ilyin, un teólogo político ruso que, tras ser expulsado de la Unión Soviética a principios de la década de 1920 en el famoso «barco de los filósofos», defendía, en contra del bolchevismo y el liberalismo occidental, su propia versión del fascismo ruso: el Estado como una comunidad orgánica liderada por un monarca paternal. No obstante, hay que admitir que esta postura china al menos tiene parte de verdad: incluso en el capitalismo más salvaje, importa quién controla el aparato estatal. El marxismo clásico y la ideología del neoliberalismo tienden a reducir el Estado a un mecanismo secundario que obedece a las necesidades de la reproducción del capital; ambos, por tanto, subestiman el papel activo desempeñado por los aparatos estatales en los procesos económicos. Hoy en día no deberíamos fetichizar el capitalismo como el Lobo Feroz que controla los Estados: los aparatos estatales están activos en el mismísimo núcleo de los procesos económicos y su actividad va mucho más allá de simplemente garantizar las condiciones legales y otras (educativas, ecológicas) de la reproducción del capital. De muchas maneras distintas, el Estado está activo como agente económico directo (ayuda a los bancos que quiebran, apoya algunas industrias escogidas, encarga material de defensa y equipamientos diversos): a día de hoy, en Estados Unidos, el Estado hace de mediador en alrededor de un cincuenta por ciento de la producción (mientras que hace un siglo, el porcentaje era entre un cinco y un diez). Los marxistas deberían haber aprendido esta lección del socialismo de Estado, en el que el Estado era agente y regulador económico directo, de manera que, fuera lo que fuera, se trataba de un Estado en el que no existía una clase capitalista, aunque ciertos analistas marxistas utilizan el sospechoso término «capitalismo de Estado» para explicarlo. Pero si podemos tener un Estado capitalista sin una clase capitalista, ¿hasta qué punto podemos imaginar un Estado no-capitalista en el que los capitalistas jueguen un papel importante en la economía? El modelo chino sin duda es inadecuado –pues combina la explotación de las desigualdades sociales con un fuerte Estado autoritario–, pero no deberíamos excluir a priori la posibilidad de un Estado fuerte no-capitalista que recurra a elementos del capitalismo en algunos de los dominios de la vida social. Es posible tolerar elementos limitados del capitalismo sin permitir que la lógica del capital se convierta en principio sobredeterminante de la totalidad social.
Tal como expresa Julia Buxton, la revolución bolivariana «ha transformado las relaciones sociales de Venezuela y ha tenido un enorme impacto en la totalidad del continente. Pero la tragedia es que nunca se institucionalizó debidamente, con lo que acabó siendo insostenible».3 Muy bien, pero ¿cómo institucionalizarlo de una manera auténtica? También resulta demasiado fácil afirmar que la auténtica política emancipadora debería mantener las distancias con el Estado; el problema fundamental es qué hacer con el Estado. ¿Podemos incluso llegar a imaginar una sociedad fuera del Estado? Debemos abordar estos problemas aquí y ahora: no tenemos tiempo para esperar a que llegue una solución futura mientras mantenemos una distancia de seguridad con el Estado. En otras palabras, ¿por qué la izquierda venezolana no presentó ninguna alternativa radical auténtica a Chávez y Maduro? ¿Por qué la iniciativa opositora a Chávez quedó en manos de la extrema derecha, que triunfalmente se arrogó la hegemonía de la lucha opositora, afirmando ser la voz de la gente corriente que sufría las consecuencias de la mala gestión económica de Chávez?
A principios de marzo de 2008, una breve noticia pasó casi desapercibida entre los «grandes» acontecimientos: en Sudáfrica, el partido del gobierno (el Congreso Nacional Africano) decidió desposeer a los granjeros blancos de sus tierras sin ninguna compensación. Esta decisión –si llega a llevarse a cabo– volverá a enfrentar a la izquierda con un gran dilema. Evidentemente, hay que hacer algo, puesto que la minoría blanca sigue poseyendo casi toda la tierra de cultivo como resultado del apartheid. Sin embargo, ¿cómo podría implementarse una medida como esa sin provocar otra catástrofe económica como la de Zimbabue, que permitiría a los liberales afirmar que los negros no están capacitados para dirigir la economía y desacreditaría además las medidas izquierdistas radicales en general?
Resumiendo, ¿y si la búsqueda de una auténtica Tercera Vía –más allá de la socialdemocracia, que nunca llega lo bastante lejos, y el «totalitarismo», que siempre va demasiado lejos– es una pérdida de tiempo? La estrategia de la izquierda radical consiste en demostrar, sin una gran sofisticación teórica, que la radicalización «totalitaria» enmascara su opuesto: el estalinismo fue en realidad una forma de capitalismo de Estado, etc. En el caso de Venezuela, los izquierdistas radicales culpan del fiasco del chavismo al hecho de que transigió con el capitalismo, no solamente ahogándose en la corrupción, sino llegando a acuerdos con empresas multinacionales para que explotaran los recursos naturales de Venezuela. Una vez más, siendo esto en principio cierto, podríamos volver a preguntarnos: ¿qué debería haber hecho el gobierno? En Bolivia, el gobierno de MoralesLinera sorteó todos estos escollos, pero ¿acaso hicieron algo más que permanecer dentro de los confines de una forma «democrática» y más modesta de hacer política?
Quizá, a fin de salir de este impasse, el primer paso debería ser abandonar nuestra obsesión con el progreso y centrarnos en aquellos a los que los dioses y el mercado dejan atrás. En la narrativa de las últimas décadas ha surgido un tema inesperado, desde la basura fundamentalista más miserable (Tim LaHaye et consortes) hasta series de televisión (The Leftovers): el tema de los que «se dejan atrás». Se acerca el Armagedón y, para salvarlos de los horrores que se avecinan, Dios se ha llevado con él algunos privilegiados. Pero ¿y si proponemos una vulgar lectura económica del atractivo popular de esta idea? Como suele ser el caso, parece que el propio Dios ha escuchado la voz del Capital, por lo que la cuestión de los que se quedan atrás tiene que ver con nuestra difícil situación económica en el capitalismo global. ¿Los que «se quedan atrás» no son aquellos que no consiguen unirse al flujo de refugiados y tienen que permanecer en el caos que reina en su país?
Son pocos los refugiados que quieren vivir en Europa, pues lo que en realidad desean es una vida decente en su país. En lugar de trabajar para conseguirlo, las potencias occidentales abordan el problema como una «crisis humanitaria» cuyos extremos son la hospitalidad y el miedo a perder nuestro modo de vida. Lo que se crea, por tanto, es un antagonismo seudo«cultural» entre los refugiados y la población local de clase baja, de manera que ambos acaban enzarzados en un conflicto que transforma la lucha político-económica en un «choque de civilizaciones».
Deberíamos evitar cualquier idealización simplista de los refugiados. Algunos izquierdistas europeos afirman que los refugiados son el proletariado nómada que podría actuar como núcleo de un nuevo movimiento revolucionario europeo, una afirmación profundamente problemática. Para Marx, el proletariado se compone de trabajadores explotados controlados mediante el trabajo y la creación de riqueza y, aunque el precariado actual puede contar como una nueva forma de proletariado, la paradoja de los refugiados es que casi todos pretenden convertirse en proletariado. No son «nada», no ocupan ningún lugar dentro de la jerarquía social del país que los acoge, pero de ahí a convertirse en un proletariado en el sentido estricto marxista hay un gran paso, de manera que en lugar de celebrar a los refugiados como el nuevo proletariado nómada, ¿no sería más apropiado afirmar que son la parte más dinámica y ambiciosa de la población de su país, aquellos que poseen una voluntad de triunfar, y que los auténticos proletarios son más bien aquellos que han permanecido, los que se han quedado atrás como extranjeros en su propio país (con todas las connotaciones religiosas que conlleva: «leftovers» –sobrantes–, aquellos que Dios se ha llevado extasiados).
La tendencia del capitalismo global consiste en «dejar atrás» al 80 por ciento de nosotros. Hace un siglo, Vilfredo Pareto fue el primero en identificar la así llamada regla del 80/20: ...