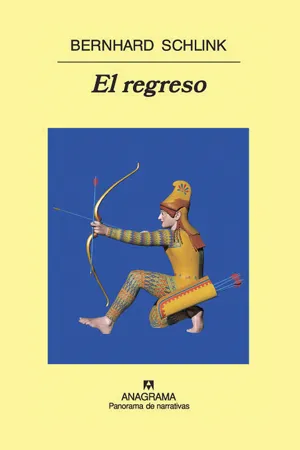![]()
Quinta parte
![]()
1
En Nueva York lloviznaba. Los limpiaparabrisas trazaban estrías sobre el cristal del taxi amarillo, y en las ventanillas laterales se acumulaban las gotas. A veces el viento hacía emigrar a una que dejaba un rastro hasta que se deshacía o se fusionaba con otra. Los coches encendieron temprano los faros y los rayos de luz se multiplicaban al chocar contra esas estrías y esas gotas. La lluvia arreciaba. Ya apenas se veía. Pero al cruzar un puente la ciudad se alzó brillante ante el cielo oscurecido por la lluvia y la noche.
Barbara me había encontrado una habitación barata con un par de llamadas. En Riverside Drive. Aunque me había comunicado que la habitación daba al patio, mi fantasía se aferró a una habitación con vistas al río hasta que, ya en la puerta, divisé por la ventana un muro a escasos metros de distancia. Deshice el equipaje y me instalé. En Alemania era más de medianoche, y yo estaba cansado pero desvelado. Me dirigí a pie a la universidad. La lluvia había cesado. La gente se apresuraba en las aceras intentando recuperar el tiempo perdido por culpa de la lluvia. También en la entrada de la universidad había estudiantes y profesores deseosos de entrar y salir, repartidores de propaganda y vendedores de paraguas. El campus estaba oscuro y tranquilo; los edificios circundantes lo protegían del estruendo de las calles, el césped estaba vacío y las personas se perdían por los senderos y los amplios peldaños que ascendían hasta un edificio con columnas y cúpula. A la luz de las farolas, escudriñé con atención a todo aquel que se cruzaba en mi camino. ¿Sería él?
Sabía que el departamento de ciencias políticas estaba detrás del campus, en un edificio alto y moderno. Lo encontré, al igual que el piso de los despachos de los profesores. John de Baur..., ¿por qué me afectó leer su nombre en el letrero? ¿No había venido para encontrarlo? Al abrirse una puerta me marché sin esperar la llegada del ascensor ni de la persona cuyos pasos resonaban en el pasillo. Utilicé la escalera.
De regreso a casa comí en un chino e hice algunas compras. De repente me sentía tan cansado que todo se me antojó irreal: los múltiples pasillos, estantes y productos del supermercado, las ruidosas conversaciones de los clientes en la cola delante de la caja, el aire del exterior húmedo, caliente, pesado, que me envolvía como un manto, los anuncios desconocidos, las señales de tráfico y los letreros de las calles, los enormes camiones y los aullidos de las sirenas de la policía y de las ambulancias. Delante de la puerta de mi casa alcé la vista al cielo. Estaba claro, divisé las estrellas y los aviones, que se sucedían tan pegados titilando en rojo y blanco que aún no había desaparecido uno cuando se presentaba el siguiente. Aquella hilera de aviones también tenía algo de irreal. ¿Adónde iba toda aquella gente? Y yo, ¿qué hacía allí? ¿Qué fantasma buscaba?
![]()
2
Al día siguiente se sentaba ante mí no un fantasma, sino un hombre con la camisa azul desabrochada, traje arrugado de lino claro, alto, delgado, de pelo blanco, ojos azules, nariz y boca grandes, y expresión resuelta, generosa y relajada. Se acomodaba en un sillón junto al escritorio, los pies encima de una silla y un libro sobre las rodillas. Lo contemplé unos instantes por la puerta abierta de su despacho antes de que él levantara la vista y me mirase.
No vi ningún parecido. Ni con el niño de sombrero de papel y caballito de madera, ni con el adolescente en bicicleta, ni con el joven con traje de pantalón bombacho. Tampoco conmigo..., mis ojos no son azules, sino pardos, mi nariz y mi boca pasan inadvertidas y no soy resuelto, aunque me habría encantado serlo. Mi madre había querido reconocer sus ojos rasgados en los míos, pero sus ojos no me parecieron muy rasgados.
Ninguna semejanza me impresionaba, aunque su personificación me subyugaba. Hasta entonces había sido una idea, una representación construida a partir de las historias que había oído y de pensamientos suyos que había leído. Había sido un ser omnipotente e impotente a la vez; había marcado mi vida sin siquiera relacionarse conmigo, y yo me había formado una imagen suya en la que él no había ejercido influencia alguna. Ahora era un cuerpo tangible, vulnerable, a todas luces más viejo y seguramente más débil que yo. Pero su personificación le confería una presencia, una evidencia, un poder al cual yo tenía que sobreponerme.
–¡Adelante! –Retiró los pies de la silla y me invitó a tomar asiento con una mirada de aliento.
Cobré ánimo y le hablé, según me había preparado, de mi actividad docente en la Universidad Humboldt, de mi trabajo de habilitación, que tras diez años en la editorial deseaba concluir, y en el que abordaba la teoría deconstructivista del derecho. Entonces lancé el anzuelo.
–Además mi editorial pretende comprar los derechos de su libro y me han preguntado si me apetece traducirlo. No se trata sólo de la habilitación; creo que también me adentraría mejor en la traducción si pudiese asistir durante un semestre a su curso y a su seminario. ¿Cree que sería posible? Quiero decir que los estudios aquí son muy caros, pero...
Denegó con un ademán. Yo podía conseguir el estatus de visiting scholar, sin despacho ni escritorio propios, pero con acceso a la biblioteca y a sus clases. Añadió que sería una satisfacción para él que yo preparase una presentación para su seminario y un honor que tradujese su libro y mantuviese contacto con él.
–Yo hablo su idioma y la autorización de la traducción es competencia mía. Es una lástima que los errores de interpretación, simple y llanamente inevitables en una traducción, sólo se aborden cuando el mal ya no tiene remedio.
Hablaba con vivacidad, moviendo enérgicamente las manos y mirándome fijamente. Su ligero acento no lastraba el idioma, como yo había observado en otros americanos de origen alemán y en mí mismo, sino que lo hacía suave, zalamero y atractivo. Recordé a Rosa Habe, que en lugar de acento suizo había escuchado un saludo vienés y se había dejado seducir. Recordé al padre de mi antiguo compañero de juegos, subyugado por el encanto de mi padre. También a él mis ojos le habían recordado los de mi padre.
–Si conoce usted mi libro, el curso no supondrá en realidad ninguna sorpresa, pero sí profundizaciones, ampliaciones y ejemplos de mis tesis. En el seminario leemos textos de los clásicos modernos. Tienen mucho que decirse entre ellos y a nosotros. –Se levantó, indicándome el camino hacia la secretaría del departamento, adonde prometió llamar enseguida para anunciar mi visita, y se despidió.
En secretaría me tomaron una foto y la plastificaron con una tarjetita que me acreditaba como el doctor Fürst. Con ese apellido me había presentado a De Baur, y con él me había anunciado éste en la secretaría, donde ya no quisieron comprobarlo, sino únicamente que lo deletreara.
Cuando salí a la calle me invadió una sensación de triunfo, como si además de haber conseguido tener acceso a sus clases y a su seminario, lo tuviese bajo mis pies. Como si yo, que lo sabía todo sobre su persona, pudiera hacer lo que se me antojara con él, que lo ignoraba todo sobre mí. Como si en general pudiera hacer todo lo que me viniera en gana, como si albergara en mi interior fuerzas que habían permanecido ocultas hasta ese momento y que al fin descubría.
![]()
3
Esa sensación de triunfo persistió incluso cuando mi vida en Nueva York adoptó una forma de rutina cotidiana. A veces me sentía borracho sin haber bebido una gota. Otras caminaba tan animado como si en lugar de asfalto y hormigón pisase la hierba de un prado. Me compré unas deportivas y todos los días corría por el parque situado junto al río. Después no me sentía agotado, sino pletórico de energía. Abordaba a la gente que me encontraba con más facilidad de la que siempre me ha sido propia.
Llamaba a Barbara cada dos o tres días. Nos informábamos mutuamente de nuestras actividades y de nuestra vida. Colegio, departamento, amigos, conocidos, cine, una visita al médico, un contratiempo, un sueño..., la cotidianidad telefónica de los relatos cotidianos. A veces me aterraba que ella me reprochase mi ausencia, aunque no lo demostraba, y me guardara rencor por ello.
A mí no me cabía la menor duda de que estábamos hechos el uno para el otro; yo la amaba y la echaba de menos. Pero aunque aquella nostalgia formaba parte de una vida que volvería a ser la mía, en aquel momento no lo era. Ahora yo estaba en América. Por primera vez creí posible que Ulises añorara a Penélope y aun así se siente feliz viajando, no durante los diez años enteros, ni el año que pasa con Circe, ni los ocho con Calipso, pero sí durante las semanas de los descubrimientos y aventuras.
Al igual que el libro, De Baur también comenzó su clase con la Odisea. Pero no la consideró el paradigma primigenio de todas las historias sobre el regreso, como yo había entendido en la primera lectura. Precisamente se trataba de reconstruir la idea de la Odisea como paradigma primigenio de todas las historias sobre el regreso. Según De Baur, es el deseo del lector el que ve el poema dirigido hacia un fin y, en consecuencia, al regreso. Sin este deseo, el periplo tiene otro aspecto: Ulises no se esfuerza por retornar a casa, sino que se pierde primero con una mujer y luego con otra. No regresa por propia decisión sino por voluntad de los dioses, no por su situación en el extranjero, sino porque la situación de su mujer en el hogar exige una solución. Los pretendientes han descubierto el ardid de Penélope, que por la noche desteje el manto tejido durante el día, e insisten en que lo termine y cumpla la promesa de desposar a uno de ellos tras concluirlo. Ulises ni siquiera retorna realmente a casa; tiene que volver a partir enseguida, y aunque esta nueva partida va precedida de la promesa del regreso definitivo, con ella precisamente se pone de manifiesto la incerteza del retorno.
También en otras ocasiones los deseos y esperanzas jugaron malas pasadas al lector. A éste le complace pensar que Ulises explora el mundo entero en sus viajes, la totalidad del mundo entonces conocido y presentido con escalofríos, y esta exploración del mundo había dado sentido a los viajes. Pero nosotros podríamos interpretar que Ulises era un mentiroso. Sólo sabríamos de sus viajes lo que él contó a los feacios, y tenía buenas razones para hacerse grato a ellos con mentiras. Las mentiras y artimañas, empero, desempeñan a veces en sus aventuras un papel incluso didáctico. Vencen el poder mágico de Polifemo, de Circe y de las sirenas. Más tarde, sin embargo, miente a la diosa Atenea, a su mujer, a su hijo y a su padre simplemente porque es placentero contar y escuchar historias inventadas. ¿Podemos proclamar que se mantiene fiel a sí mismo? El mentiroso que persiste en su mentira, se enreda y nos enreda en la paradoja del mentiroso, transformando la fidelidad en traición.
De hecho, el lector ni siquiera puede estar seguro del significado del final de la Odisea. ¿El sentido es el asesinato de los irrespetuosos pretendientes, como creía Aristóteles? ¿Es la felicidad del amor entre hombre y mujer, como apuntó un comentarista helenista? ¿Es, según interpretación medieval de la Odisea, el restablecimiento del poder legítimo del rey sobre su reino? ¿O se trata de la humildad del hombre ante los designios del destino, una interpretación muy extendida después de las grandes guerras? ¿O ninguna de éstas?
Para De Baur, el final de la Odisea..., cuánto más de cerca se analiza, más desconcierta. El asesinato de los pretendientes ¿es un castigo por su ultraje? La conducta de los pretendientes no es tan ultrajante. Éstos cortejan a una supuesta viuda, viven a su costa, sí, pero también acrecientan su riqueza con regalos, y su propósito de asesinar a Telémaco ni siquiera alcanza el grado de tentativa. El asesinato de los pretendientes ¿es una victoria heroica de Ulises y Telémaco sobre un poder superior? Las lanzas destinadas a Ulises no son desviadas por él o por Telémaco, sino por la diosa Atenea. En resumidas cuentas, los dioses... a veces son justos, otras injustos, tan pronto premian como castigan, aman como odian, o juegan a los dados. Todo fluye en el río de la Odisea: finalidad y sentido, verdad y mentira, fidelidad y traición. Lo único que permanece es que del mito primitivo de la partida, la aventura y el regreso a casa, un episodio fuera del tiempo y del espacio, la Odisea hace una epopeya, una historia que sucede en una época y en un lugar. La Odisea crea las magnitudes abstractas de tiempo y espacio sin las cuales no tendríamos historia ni historias.
Después de esta clase magistral, De Baur dio un intrépido salto dialéctico. También en la odisea del derecho estaba todo en movimiento: los objetivos, los vaivenes del derecho, lo bueno y lo malo, lo racional y lo irracional, la verdad y la mentir...