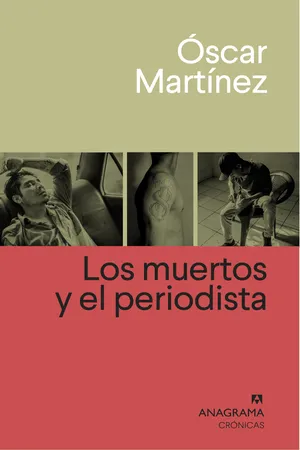![]()
1. LEA O ABANDONE
Si aquella noche de domingo 16 de abril de 2017 yo no hubiera aparecido en el cantón Santa Teresa, quizá Herber no habría sido asesinado a machetazos en la cara; quizá Wito no habría sido decapitado; quizá Jéssica no habría tenido que huir. A Rudi, a ese sí, creo que lo habrían matado de cualquier forma.
Pero lo que ocurrió no es sencillo ni determinar mi rol en todo esto es tan interesante. Lo cierto es que una historia que empecé a perseguir porque sabía que terminaba en muerte terminó en más muerte. Para entender cómo pasó todo tengo que pedirles algo que parece artimaña: lleguen hasta el final de este libro, porque lo importante, las reglas del comportamiento de la violencia que cubrí por más de una década en una de las esquinas más sangrientas del mundo se revela en los detalles de cómo pasó. El resultado es solo cotidianidad en un país como El Salvador o como otros tantos. El final ya se lo conté: los cadáveres despedazados de tres hermanos salvadoreños jóvenes y pobres fueron encontrados en un cañaveral sin nombre.
Si deciden no concederme la lectura, les evito pasar páginas. La última línea de este libro será la siguiente: Hay muertes. Punto.
![]()
2. PRIMERA MATANZA
«Según la información oficial, la Policía realizaba un patrullaje cerca de las 6 de la mañana en el cantón Santa Teresa, del municipio de Santiago Nonualco, cuando ubicaron a varios sujetos vistiendo ropas oscuras y portando armas de fuego. Esas personas, al percatarse de los uniformados, ingresaron a la iglesia Santa Teresa de Ávila de la localidad, donde tres de ellos fallecieron en un intercambio de disparos. La Policía Nacional Civil (PNC) perfila la zona como un territorio controlado por la pandilla 18, tendencia revolucionaria.»
Esos tres muertos no son los tres muertos a los que dedico este libro.
Entonces era 15 de febrero de 2016 y yo almorzaba mientras veía al reportero de un noticiero repetir como loro la versión oficial de la Policía. Lo usual en todos los noticieros del país: los policías cuentan por qué esos cuerpos terminaron cadáveres; los periodistas escogen palabras marchitas (percatarse, fallecer, enfrentamiento, dar parte, localidad, sujetos) y cotorrean lo que les contaron. Lo dan por cierto. Decenas de miles de salvadoreños desayunamos, almorzamos y cenamos mientras escuchamos esas mentiras.
Debido a que en los noticieros del país hay asesinatos casi siempre, esos programas están catalogados «para mayores de edad» por el Ministerio de Gobernación. Los sucesos nacionales no son aptos para niños, pues.
Yo tenía aquel día más de cinco años siendo parte de Sala Negra, una unidad de investigación sobre violencia del periódico El Faro. Hacía mucho rato que me dedicaba a la labor de entender en profundidad por qué somos tan violentos en esta región del mundo. Cuando digo región no digo límites difusos como la niebla, digo demarcación: Guatemala, Honduras, El Salvador, lo que comúnmente conocemos como triángulo norte de Centroamérica, porque nos parece que unas similitudes nos igualan más que tantas diferencias. Las similitudes son los asesinatos, pero también la pobreza, la migración, las pandillas, todo así, con etiquetas, en general, grosso modo.
Acatando la categoría, en estos países nos asesinamos mucho, más de lo normal, más de lo anormal aceptable planetariamente, nos matamos como una epidemia. Lo usual en la región en estos últimos diez años es que la tasa de homicidios supere los 40 por cada 100.000 habitantes.
¿Cómo se crea un monstruo humano? ¿Cómo se crean tantos? Es otra forma de hacerse la pregunta que nos convocó en aquel proyecto. ¿Cómo se crea una sociedad monstruosamente violenta? Era la gran pregunta que empecé a contestar desde mi trinchera en 2011.
En el reporte de aquel noticiero hubo una anomalía. «Algunos residentes confirmaron que los fallecidos pertenecían a la pandilla 18, aunque tienen una versión diferente de lo sucedido», dijo el reportero. Y la voz fina de una campesina sonó queda, susurrante en la pantalla:
–De hecho, ahí estaban durmiendo... Sí, ahí, si es que como el predio es grande, ¿va? Ellos nunca han corrido. Ellos ahí estaban y los policías han llegado ahí a matarlos ahí. Ellos no han corrido. Ellos no se han corrido. Los bichos no estaban armados.
Eso fue todo lo que dijo la mujer en la tele. Luego volvió a decir cosas el reportero: «Solo durante el 2015 se registraron 200 enfrentamientos entre delincuentes y miembros de la corporación. Hasta el pasado viernes, se habían cometido 954 homicidios, un promedio de 23 al día.»
Yo escuché eso y supe que aquello había sido una masacre. Ahora mismo ustedes no entenderán por qué lo supe, pero lo supe.
Escogí el verbo: no lo intuí, no lo concluí, no lo sospeché, no lo interpreté. Lo supe.
Como digo, ya llevaba años en esto, ya verán.
Y comí una cucharada más de arroz.
La noticia –o más bien lo que la noticia ocultaba– fue clara para mí, diáfana: unos policías mataron a unos muchachos rendidos, pandilleros o no.
Hay conocimientos que parecen escandalosos y no lo son. Hay escándalos que son vida diaria. Quizá uno de los rasgos más monstruosos de una sociedad como esta es que la vida diaria incluya esas deformaciones.
Cuando aquel día yo escuchaba palabras marchitas en un noticiero y sabía con convicción que la Policía había asesinado otra vez, seguí almorzando sin mayores sobresaltos.
Sé cómo se asesina en mi país. No es mérito, es mi trabajo. Me pagan por entender, entre otras cosas, por qué nos matamos tanto. Entendí en estos años que muchos policías están hartos de ser autoridad de día y víctimas de las pandillas cuando en las noches vuelven a sus casas en zonas marginales controladas por la Mara Salvatrucha 13 o el Barrio 18. Policías de base y pandilleros pertenecen al mismo estrato social, de la mitad para abajo. Habitan los mismos barrios. Solo en 2015, el año anterior a lo que pasó en la iglesia Santa Teresa de Ávila, 93 policías fueron asesinados por pandilleros. La enorme mayoría, mientras estaba en descanso. Circularon videos grabados por pandilleros de asesinatos de agentes en breñas sin nombre.
Uno de aquellos videos me lo mostraron dos personas: un policía y un pandillero. El policía era inspector de homicidios y me lo mostró a mediados de 2015 tras pronunciar esta frase: «Mire estos hijosdeputa sádicos lo que hacen. ¿Cómo quiere que los compañeros no estén emputados y salgan a matarlos?» El pandillero, un veterano venido a menos tras regresar de Estados Unidos, donde hacía sushi, me lo mostró ya en 2016, tras decir: «Después de que la Policía les da verga y les mata a los familiares y los llega a sacar de las casas del pelo en la noche, sin pruebas ni nada, los hommies quedan locos y con ganas de venganza, y así llegamos a estas situaciones.»
El ojo por ojo se queda corto. Es solo el inicio en composiciones humanas donde matar es un verbo que dice poco y que requiere especificaciones: descuartizar, incinerar, decapitar, estrangular, machetear. Ojo por dos ojos; dos ojos por cabeza; cabeza por...
Hay, en estos fondos, incluso metáforas: cuando a alguien le retiran brazos, piernas y cabeza, lo han asesinado haciéndole un «corte de chaleco»; cuando a alguno le impactó un disparo de escopeta en la cabeza, deshaciéndosela, «le destaparon el coco»; si lo lanzaron a un pozo, lo pusieron a «tomar agua»; y si quedó boca arriba en algún monte, quedó «contando estrellas».
En el video que me mostraron, cuatro pandilleros destazan el cuerpo de un policía, aparentemente sin vida. Ocurre en una zona árida, polvosa. El cuerpo está al borde de una tumba que han cavado previamente. Entre tres, le arrancan brazos y piernas. Quien filma no aparece nunca en escena, pero es la voz de mando. Se percata de que el cuarto pandillero filmado no participa y entonces esa voz omnisciente ordena a otro: «Perro, dele el corvo al niño. Niño, vuélele la cabeza.» El video no es de alta calidad, es difícil calcular la edad del cuarto desmembrador, pero es un pandillero escuálido, un cuerpo raquítico. Toma el machete y se afana intentando separar la cabeza del torso. El que filma ríe a carcajadas, el encuadre tiembla con los espasmos de la risa. La mutilación no es completa, la cabeza se reclina colgante hacia delante y los pandilleros empujan los pedazos al hoyo.
¿Qué es violencia extrema? Depende de a quién se le pregunte.
Cuando la violencia es persistente, duradera, ADN de una sociedad, muchas cosas se normalizan. Tanta muerte nunca deja de perforar vidas de los que quedan alrededor. Nadie se acomoda a tanta muerte, a ninguno de quienes despiertan y se acuestan en medio de ella le parece que no es aterrador.
Normalizar la violencia no es dejar de sufrirla, sino entender con naturalidad algunos aspectos que deberían ser descubrimiento y no conocimiento establecido. No solo entenderlos, sino incorporarlos a las dinámicas diarias: ¿qué bus tomar y qué bus no tomar cada mañana? ¿Cómo responder al saludo de un policía, cómo responder al saludo de un pandillero? ¿Qué hacer si suenan balas, qué hacer si suenan pasos agitados en la calle, qué hacer si suenan gritos de auxilio? ¿Dónde esconder el dinero? ¿Llevar una navaja, llevar un puño americano? Nunca sentarse contra la ventanilla en el bus, encerrarse en casa tras el ocaso, bajar las luces del carro para entrar a la colonia, no llevar a los niños al parque.
Todo esto no lo entendía, pero ahora creo que sí, por eso escribo. No entiendo todo, pero entiendo mucho. Entiendo, creo, algo importante.
Muchos de los mejores ejemplos se encuentran también en el lenguaje estatal. «Enfrentamiento», dice la Policía siempre que un pandillero resulta muerto por balas de la corporación. Entre 2015 y 2020 descubrí dos masacres policiales. En total, en ellas fueron asesinados 12 pandilleros y tres jóvenes que no pertenecían a ninguna de las pandillas, que podían considerarse víctimas de ellas, pero estaban ahí cuando los policías llegaron. Por esas masacres han sido condenados ocho policías, absueltos otros ocho y ni siquiera juzgados cinco más.
Muchos de los vecinos que malviven en esos lugares y de los periodistas que cubrimos violencia entendemos que cuando la Policía dice «enfrentamiento» muy probablemente significa «masacre». Sin embargo, periódicos y noticieros despachan cada día esa palabra en sus pantallas y páginas. «Enfrentamiento», dice el policía que da la versión oficial, y eso va a titular sin que el periodista pregunte nada: ¿cuántos casquillos de cada lado quedaron? ¿Cuántas armas había en manos de los supuestos pandilleros? ¿Cuál es la versión detallada del enfrentamiento? ¿Cuántos de los pandilleros, según raspado de manos, habían disparado? ¿Hay tatuaje de pólvora en alguno de los cadáveres? O sea, ¿a alguno le dispararon a quemarropa a menos de 50 centímetros?
Donde digo pandilleros digan lo que su realidad dicte; donde digo policías, digan de nuevo eso mismo.
El periodismo, como la gente que sufre la violencia en los barrios más bravos, también se acostumbra, normaliza, nombra. Pero, a diferencia de esas gentes, a quienes les va la vida en ello, el periodista muchas veces lo hace por pereza de investigar, por presión de publicar, por incomprensión del oficio.
En una de las masacres que descubrí, ocurrida la madrugada del 26 de marzo en una finca cafetalera llamada San Blas, el cadáver de Dennis Alexánder Martínez, el escribiente de la finca, un muchacho que era víctima de los pandilleros que escogieron aquel confín como escondite, apareció con un solo disparo. Una bala le perforó la cabeza desde la región frontal izquierda hasta salir por debajo de la oreja derecha y dejar sin vida aquel cuerpo.
Junto a su cadáver, horas después, cuando los policías permitieron acceso a la prensa, el cuerpo de Dennis tenía al lado dos machetes y un cuchillo. Se supone que él, blandiendo todo eso, se abalanzó contra los agentes que tenían fusiles de asalto y murió, en una parte plana del terreno, con una bala que entró de arriba hacia abajo, como caída del cielo.
También apareció desparramado el cuerpo de Sonia Esmeralda Guerrero, una muchachita de 16 años que recientemente había empezado un noviazgo con Taz, un pandillero de 34 años, que también murió en esa matanza. A Sonia, la vida se le acabó tras un único disparo en la boca que le destruyó la mandíbula inferior, la dentadura, la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales, y la médula ósea. A la par de su mano izquierda apareció una pistola Glock encasquillada. En fotografías difundidas en redes sociales por cuentas parapoliciales, la pistola aparecía en diferentes posiciones. Las imágenes fueron tomadas antes de que llegaran los forenses. Alguien movió el arma varias veces alrededor del cadáver, como buscando la composición perfecta para tomar la imagen.
Y aun así: enfrentamiento, enfrentamiento, enfrentamiento.
Eso dijeron tantos periodistas. Nuestro trabajo no es estar en el lugar indicado a la hora indicada. Ese es el trabajo de los repartidores de pizza o de los trenes. Nuestro trabajo no es decir cosas. Nuestro trabajo son otros verbos: entender, dudar, contar, explicar, desvelar, revelar, afirmar, cuestionar. Ninguno de esos verbos se alcanza solo con lo que sale de la boca de un policía tras un «enfrentamiento». Pero tantos parecen aceptarlo con tanta normalidad.
Tantos: periodistas, público.
Ya ordenaré este relato, ya haré relato esta catarsis. Denme unas páginas. Concédanme este caos. Esto es deliberado. Me propuse como objetivo primero de es...