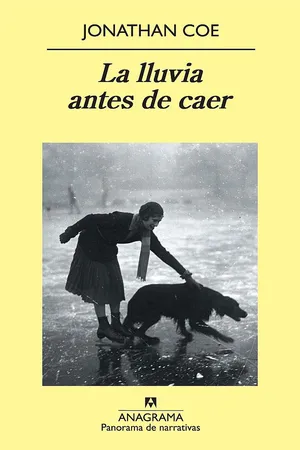![]() MARCA PDF="1"
MARCA PDF="1"
Cuando sonó el teléfono Gill estaba fuera, rastrillando las hojas y formando montones cobrizos, mientras su marido los arrojaba a una hoguera con la pala. Era una tarde de domingo de finales de otoño. Entró corriendo en la cocina al oírlo sonar, y enseguida sintió cómo la envolvía el calor del interior, sin haberse dado cuenta hasta ese momento del frío que empezaba a hacer. Seguramente helaría por la noche.
Después desanduvo el camino hasta la pequeña hoguera, desde la que un humo gris azulado se elevaba en volutas hacia un cielo que ya comenzaba a oscurecer.
Stephen se dio la vuelta cuando la oyó acercarse. Vio en sus ojos que eran malas noticias, e inmediatamente se le vinieron sus hijas a la cabeza: los peligros imaginarios del centro de Londres, las bombas, los trayectos en metro o autobús, antes rutinarios, convertidos de repente en apuestas a vida o muerte.
–¿Qué pasa?
Y cuando Gill le dijo que Rosamond se había muerto al final a los setenta y tres años, no pudo evitar que le invadiera una vergonzosa sensación de alivio. Rodeó a Gill con los brazos y, durante un minuto o más, permanecieron así abrazados, en un silencio roto solamente por el crepitar de las hojas quemándose, el reclamo de alguna paloma torcaz o el ruido de los coches a lo lejos.
–La ha encontrado el médico –dijo Gill, apartándose con delicadeza–. Estaba sentada en su sillón, tiesa como una estaca. –Suspiró–. Mañana tendré que acercarme a Shropshire a hablar con el abogado. Y empezar a preparar el funeral.
–¿Mañana? Pues mañana no puedo –dijo Stephen rápidamente.
–Ya lo sé.
–Tengo reunión del consejo de administración. Va a ir todo el mundo, y se supone que lo presido yo.
–Ya lo sé. No te preocupes.
Sonrió y se volvió, con aquel pelo rubio ceniza ondeando como único rasgo distintivo mientras se alejaba por el sendero del jardín, y dejándole, como tantas otras veces, con la sensación de haberle fallado de alguna extraña manera.
El funeral se celebró el viernes por la mañana. El pueblo, cuyas casas Gill recordaba de su infancia pintadas en colores muy vivos, era de un gris deslavado. Y el cielo tan azul de aquellos recuerdos, milagrosamente conservado entre miles de transparencias, se reducía ahora a una hoja en blanco que no te decía nada. Contra aquel fondo monocolor, grupos de sicomoros oscuros y coníferas verdosas se mecían con la brisa, y el murmullo de sus hojas era el único sonido que quebraba el rumor constante del tráfico lejano. En el cementerio se extendía un césped de un verde más claro (roto solamente en algunos sitios por afloramientos de piedras cubiertas de musgo y de líquenes), donde las lápidas se alzaban discretamente o sobresalían a veces en ángulos curiosos, dejadas de la mano de Dios. Detrás de ellas, en aquella débil luz otoñal, se elevaba la torre de la Iglesia de Todos los Santos, de un color castaño rojizo, achaparrada, atemporal, con las agujas doradas de la esfera de su reloj, paradójicamente relucientes y bruñidas, marcando casi las once. Las paredes de ladrillo eran irregulares y desiguales, como el típico enlosado de las iglesias. Y había grajos anidando en las torres del tejado.
Gill se quedó bajo el pequeño porche de madera a la entrada del cementerio, cogida del brazo de su padre, Thomas, viendo cómo el flujo constante de gente que acudía al funeral iba doblando la esquina del Fox and Hounds. Su hermano David estaba junto a ellos dos. La última vez que los dos hermanos habían coincidido en aquel cementerio, hacía más de veinte años, había sido para ocuparse de las tumbas de sus abuelos maternos, James y Gwendoline. Fue una visita inquietante; en esa época Gill era propensa a episodios de clarividencia, a tratos íntimos con lo sobrenatural, y después le había jurado a David que había visto los espíritus de sus abuelos: una visión, afirmaba, vislumbrada tan sólo un momento pero con absoluta claridad de ellos dos sentados en un banco, bebiendo té de un termo y absortos en una conversación entrecortada pero amistosa. David nunca había sabido si creerla o no, y ese día, en cierta forma, parecía de mal gusto mencionar aquel incidente. En vez de eso, permanecieron en un silencio solidario junto a su padre y saludaron con la cabeza a los que iban llegando, sin reconocer a la mayoría de ellos; eran amigos mayores de los difuntos y parientes lejanos, olvidados hacía mucho o dados también por muertos. Pocos de los allí congregados parecían conocerse entre sí. Curiosamente, era una reunión que tenía poco de social.
CORTE El oficio lo celebró el reverendo Tawn, a quien Gill había conocido aquella misma semana. Durante sus breves conversaciones, se había dado cuenta de que le caía bien y le inspiraba confianza, y aunque no había sido amigo íntimo de su tía, hablaba bien de ella y con mucho cariño. Luego, una vez cumplidas las formalidades, unos cuantos asistentes fueron regresando desordenadamente hasta las acogedoras puertas del pub. Gill observó a su padre y a su hermano mientras iban andando por la calle delante de ella; por alguna razón, la conmovió ver a su anciano padre y a su hermano mayor caminando codo con codo de aquel modo; su parentesco resultaba muy evidente por la postura, la forma de su cuerpo, su manera de estar en el mundo (no sabía expresarlo mejor). ¿Para un desconocido habría estado tan claro, se preguntó, que las dos jóvenes morenas y esbeltas que la seguían a poca distancia eran sus propias hijas? Se volvió y les echó un vistazo. Las dos habían salido a su padre; pero Catharine (temperamental, introvertida, creativa) recordaba sin embargo a su madre en el porte, en su indecisión y su timidez; en cambio Elizabeth siempre había parecido una persona con los pies más en la tierra, mucho más segura de sí misma, y con un humor sarcástico e imperturbable que la hacía capaz de superar cualquier crisis. A veces Gill se quedaba mirándolas a las dos como si fueran seres de otro planeta; le costaba entender cómo habrían venido a parar a éste, y ya no digamos a su familia. Aquellos momentos esporádicos de desapego la asustaban (los vivía como ataques de pánico), menos mal que eran tan efímeros como una alucinación; para que se desvaneciera aquella sensación bastaba un gesto de acercamiento de sus hijas; como esa vez, cuando Elizabeth apuró de repente el paso para alcanzar a su madre y la cogió del brazo.
CORTE No obstante, incluso antes de que hubieran llegado a la puerta del pub, Gill soltó a su hija; había reconocido a una persona al otro lado del aparcamiento y necesitaba hablar con ella. Se trataba de Philippa May, la médica de su difunta tía, con la que Gill se había mantenido en contacto por teléfono durante las últimas semanas. Era la doctora May la que había diagnosticado la enfermedad cardiaca de Rosamond; la que había tratado de convencerla (sin éxito) de que se pusiera un bypass; la que había adquirido el hábito de ir a visitarla frecuentemente, cada vez más preocupada por la posibilidad de un deterioro repentino; y la que finalmente, al llegar a la casa el domingo por la mañana, se había encontrado la puerta sin el cerrojo echado y el cuerpo de su tía recostado en el sillón donde, a juzgar por las apariencias, había fallecido al menos doce horas antes.
–¡Philippa! –gritó Gill, y se acercó corriendo.
La doctora May, que ya iba a meterse en el coche, se enderezó y se volvió. Era una mujer menuda y eficiente, con un pelo canoso difícil de peinar y unos ojos azules y cálidos que inspiraban confianza y brillaban mucho tras unas anticuadas gafas de montura metálica.
–Ah, hola, Gill. Qué pena me da todo esto. Lo siento muchísimo.
–¿No te puedes quedar un rato?
–Me habría gustado, pero...
–Ya. Bueno, sólo quería darte las gracias por todo lo que has hecho. Por lo menos tuvo la suerte de que fueras su médica y su amiga.
La doctora May sonrió sin mucha convicción, como si no estuviera acostumbrada a recibir cumplidos.
–Me temo que te queda una buena faena –dijo–. Esa casa está llena de trastos.
CORTE –Ya me imagino –dijo Gill–. Aún no he ido hasta allí. Lo he ido retrasando.
–Yo traté de no tocar nada. Aunque me permití el lujo de cambiar un par de cosas. Para empezar había que apagar el tocadiscos.
–¿El tocadiscos?
–Sí. Por lo visto estaba escuchando música en ese momento. Todo un consuelo, en mi opinión. Aún había un disco girando en el plato cuando llegué. La aguja seguía fija en el surco al final de una cara. –Reflexionó un instante y, a pesar de que el hilo de sus pensamientos era claramente morboso, consiguió esbozar una sonrisa–. La verdad es que al principio hasta me pregunté si habría estado cantando cuando vi que tenía un micrófono en la mano.
Gill se quedó mirándola fijamente. Era la cosa más sorprendente que había oído en toda la semana. Se le pasaron por la cabeza imágenes de su tía Rosamond animando sus últimos minutos de vida improvisando una sesión de karaoke.
–Estaba enchufado en un magnetofón viejo –le explicó la doctora May–. Un reproductor de cassettes muy antiguo, diría yo. Como de los años setenta. La tecla de grabación seguía apretada.
Gill frunció el ceño.
–Me pregunto qué estaría grabando.
La doctora meneó la cabeza.
–No lo sé, pero al lado había un montón de cintas. Y también álbumes de fotos. Bueno, ya lo verás tú misma. Tiene que seguir todo tal como yo lo dejé.
El viaje de regreso a Oxfordshire le llevó más de dos horas. Gill estaba preocupada por si sus dos hijas querrían volver directamente a Londres, pero la sorprendieron gratamente al preguntarle si se podían quedar a pasar el fin de semana. Esa noche tuvieron una ruidosa cena familiar para lo que solían ser las costumbres de aquella casa; y después de que Thomas se fuera a la cama, acabaron hablando de las inesperadas disposiciones del testamento de Rosamond.
Rosamond no había tenido hijos. Su compañera de toda la vida (una mujer llamada Ruth) había muerto hacía algún tiempo, en los años noventa. Su hermana Sylvia también estaba muerta, y no le había dejado nada a su cuñado Thomas. («No te habrás llevado una decepción, ¿verdad, abuelo?», le preguntó Catharine esa noche, sentada en el borde de su cama en el anexo independiente que últimamente, y de mala gana, él había aprendido a considerar su hogar. Thomas negó con la cabeza, descartando la idea. «Fui yo el que le pedí que no me dejara nada», dijo, «No tendría ningún sentido.» Catharine sonrió, le apretó la mano, y apagó la radio antes de irse. Sabía que siempre le gustaba escuchar las noticias de las once, y echarle un vistazo al mundo –para «arroparlo» un poco– antes de dormirse.) En vez de eso, Rosamond había dividido sus propiedades en tres partes: una tercera parte para cada uno de sus sobrinos nietos, Gill y David, y la otra para una desconocida, o casi una desconocida en cualquier caso, por lo que a ellas se refería. Se llamaba Imogen, y Gill no tenía ni idea de dónde podría encontrarla, ya que sólo había coincidido con ella una vez, hacía más de veinte años.
–Supongo que Imogen debe de andar ahora por los treinta –dijo Gill, mientras Catharine le volvía a llenar el vaso de un Merlot tinto y Stephen avivaba el fuego con el atizador. Estaban sentados los cuatro alrededor del fuego: Stephen y Gill en un par de sillones, y sus hijas con las piernas cruzadas en el suelo, en medio de los dos–. La única vez que la vi fue en un cumpleaños de Rosamond (cuando cumplió cincuenta, me parece), y no creo que tuviera más de siete u ocho años en ese momento. Andaba por allí sola. Estuve charlando un rato con ella...
–¿Pero había ido sola? –la interrumpió Catharine, aunque su madre no se enteró. Estaba pensando en lo rara que había sido aquella fiesta. Todavía no había sido en Shropshire esa vez, porque faltaban unos años para que Rosamond se retirara definitivamente al amado condado donde había transcurrido su infancia durante la guerra. En aquella época vivía en Londres, en un sólido chalé adosado de la zona de Belsize Park. Para Gill y su familia era como un país extranjero. Por primera vez en su vida, se había sentido sumamente provinciana, y había visto a sus padres a esa misma luz. Se había fijado en que su madre y Rosamond intercambiaban saludos torpes y vacilantes en la cocina del sótano («¡Qué raro tener la cocina en el sótano!», exclamó Sylvia, maravillada, después), para acabar preguntándose cómo dos hermanas podían mostrarse tan distantes, aun cuando se llevaran diez años. Y a pesar de que existían pocas situaciones capaces de descolocar a su padre (que, aparte de todo, era el miembro más viajado de su familia), hasta él parecía incómodo en aquella ocasión; aún atractivo a sus cincuenta y muchos años, y con una buena mata de pelo canoso y una tez que apenas comenzaba a volverse rojiza, se pasó la mayor parte de la tarde examinando las estanterías de libros, antes de acomodarse en un sillón con un vaso bajo de whisky y una historia de los estados bálticos publicada hacía poco.
En cuanto a la propia Gill, se había quedado sola (¿por qué no estaba Steve?) durante horas y horas en los escalones que llevaban al diminuto jardín («Qué suerte», había oído que alguien le decía a la tía Rosamond, «tener un jardín tan grande en esta zona de la ciudad»), apoyada en la barandilla de hierro forjado, viendo las idas y venidas de los exóticos invitados que entraban y salían de la casa. (¿Por qué habían venido tan pocos al funeral?) Recordaba haberse enfadado consigo misma al pensar que ya tenía veintitantos años, que había ido a la universidad, que ya estaba casada (y no sólo casada, sino embarazada de tres meses de Catharine), y aun así seguía sintiéndose tan patosa y tan tímida como una adolescente, absolutamente incapaz de entablar conversación. El vaso de vino que tenía en las manos empezaba a calentarse y a ponerse pegajoso, y ya iba a entrar en la casa para volver a servirse, cuando Imogen apareció en el ventanal de atrás. La iba guiando la tía Rosamond, que la sujetaba con cariño pero con fuerza por un brazo.
–Por aquí, por aquí –le decía Rosamond–. Aquí fuera hay un montón de gente con la que puedes hablar.
Se detuvieron junto a Gill en el escalón más alto, e Imogen alargó una mano, tanteando. Instintivamente, sin saber muy bien por qué la ayudaba de aquella manera, le cogió la mano y se la puso sobre la barandilla. Imogen se agarró fuerte a ella.
–Ésta es Gill –le dijo Rosamond a la niña–, mi sobrina. A lo mejor no lo sabes, pero Gill también es pariente tuya. Sois primas. Primas lejanas, eso sí. Y hoy ha hecho un viaje muy largo para venir a verme, igual que tú. Qué suerte tengo, ¿no?, de que haya venido tanta gente a mi cumpleaños... ¿Te lo estás pasando bien, Gill? ¿Te apetece bajar con Imogen al jardín un momento? Me parece que anda un poco perdida, con toda esta gente.
Imogen era muy rubia y muy callada. Tenía una mandíbula inferior acusada y prominente, y le faltaban tres dientes de leche, a juzgar por los respectivos agujeros que se le veían donde no le habían salido aún los nuevos. El cabello rubio le caía enmarañado sobre la cara. Gill no se habría percatado de que era ciega si Rosamond no se lo hubiera susurrado al oído antes de darse la vuelta y desaparecer dentro. Cuando su tía se fue, Gill miró hacia abajo y le hizo una caricia a la niña en el pelo.
–Ven conmigo –le dijo.
Aquella tarde todo el mundo se había enamorado de Imogen. Era casi veinte años más joven que todos los invitados de la fiesta, lo que, evidentemente, la había convertido en objeto de adoración general; pero, aparte de eso, el mero hecho de su ceguera parecía atraer a los demás invitados. Al principio había sido por una cuestión de compasión, pero luego por la extraña sensación de tranquilidad, de equilibrio, que parecía emanar de aquella menuda niña rubia. Era muy tranquila, y tenía una media sonrisa permanente en la cara. Su voz, las raras veces que decía algo, resultaba casi inaudible de tan suave.
–Qué gracioso –había dicho Gill– lo de que seamos parientes y no nos conociéramos.
–Yo no vivo con mi madre –dijo Imogen–. Tengo otra familia.
–¿No han venido hoy contigo? –le preguntó Gill, mirando a su alrededor.
–Hemos venido todos juntos a Londres. Pero ellos no querían venir a la fiesta.
–Bueno, no te preocupes. Ya te cuido yo.
Más tarde, Gill había subido con Imogen al cuarto de baño y luego se había quedado esperándola en el descansillo. Imogen se volvió a reunir enseguida con ella, la cogió de la mano y le preguntó:
CORTE –¿Qué estás mirando?
–Ah, nada, sólo estaba contemplando el panorama. Hay una vista muy buena desde aquí arriba.
–¿Y qué se ve?
–Pues se ve... –Pero por un momento Gill no supo por dónde empezar. De hecho, lo único que veía era una masa informe de edificios, árboles y horizonte. Le chocaba no ver más que eso, pero no podía describírselo a Imogen en esos términos. Tendría que mirarlo de una forma totalmente nueva, por trozos, cosa por cosa. ¿Y por dónde empezar? ¿La bruma que difuminaba la línea de transición entre los tejados y el cielo? ¿Las variaciones casi imperceptibles del color de ese cielo, del azul más intenso al más claro? ¿El extraño solapamiento de los contornos de dos bloques de edificios a ambos lados de lo que le parecía la catedral de San Pablo?
–Bueno –comenzó–, el cielo es azul y hace sol...
–Eso ya lo sé, tonta –dijo Imogen, y le apretó la mano.
E incluso ahora Gill se acordaba perfectamente de la presión de aquellos dedos diminutos. La primera insinuación de lo que sería tener una hija. En ese momento se había agarrado a la sensación de que Catharine iba creciendo en su interior, casi incapaz de soportar el miedo y la alegría.
Thomas, como de costumbre, fue el primero en levantarse a la mañana siguiente. Gill le hizo un poco de té y un par de huevos escalfados, y luego dejó a su padre leyendo el periódico mientras sacaba unas veinte cajas de diapositivas Kodak de las profundidades del escritorio de caoba del estudio y se las llevaba al comedor, donde había más luz. Las esparció sobre la mesa e hizo un gesto de desaprobación cuando vio que la mayoría de las cajas estaban sin etiquetar. La tarea de examinarlas lo más metódicamente posible la entretuvo casi media hora, y cuando Elizabeth (en bata y con el pelo revuelto) se unió a ella, acababa de encontrar lo que andaba buscando.
–¿Qué pasa? –le preguntó su hija.
–Estaba intentando encontrar una diapositiva de Imogen. Aquí está, mira.
Le pasó a Elizabeth una de las transparencias. Elizabeth alzó la mano para verla a contraluz y guiñó un poco los ojos.
–Dios mío –dijo–, ¿de cuándo es?
–De 1983. ¿Por qué?
–¡La ropa! ¡Los peinados! ¡Pero de qué ibais!
–No te preocupes. Ya te dirán tus hijos lo mismo dentro de veinte años... Es la fiesta que os contaba. Cuando Rosamond cumplió ...