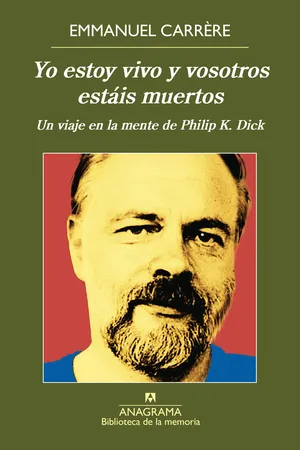![]()
1. BERKELEY
El 16 de diciembre de 1928, en Chicago, Dorothy Kindred Dick dio a luz a una pareja de mellizos prematuros nacidos con seis semanas de antelación y muy flacuchos los dos. Los llamaron Philip y Jane. Dicen que por ignorancia, porque la madre no tenía suficiente leche para alimentarlos y porque nadie, familiar o médico, le aconsejó el uso del biberón para completar la dieta, Dorothy dejó que los bebés pasaran hambre las primeras semanas de vida. Jane murió el 26 de enero.
La enterraron en el cementerio de Fort Morgan, en Colorado, de donde era originaria su familia paterna. Junto a su nombre, en la lápida, grabaron el nombre de su hermano, con la fecha de nacimiento, un guión y un espacio en blanco. Poco después los Dick partieron rumbo a California.
En las raras fotos de familia, Edgar Dick aparece con la cara afilada, un traje cruzado y un sombrero como el de los agentes del FBI en las películas sobre la Prohibición. Era en realidad un funcionario federal, pero del Departamento de Agricultura. Su misión consistía en controlar que el ganado hubiera sido sacrificado tal como declaraban los ganaderos, y, en caso contrario, debía encargarse él mismo de hacerlo; se daba una prima por cada animal muerto, y se cometían fraudes. Recorría al volante de su Buick los campos diezmados por la Depresión, entre gentes maltrechas y recelosas, capaces de agitar rencorosamente en las narices de un inspector la rata que asaban en un brasero improvisado. Su único consuelo durante esos viajes era encontrarse con excombatientes como él. Enrolado como voluntario, de la guerra en Europa conservaba unos recuerdos heroicos, un grado de sargento y una máscara antigás que un día sacó de su estuche para jugar con su hijo de tres años. Pero a Phil no le hizo ninguna gracia. Al ver esas cavidades redondas y huecas y esa trompa de goma negra que colgaba siniestramente, dio un grito de terror creyendo que su padre se había transformado en un monstruo o un insecto gigante. Pasó varias semanas escudriñando la cara que se había vuelto normal, buscando y temiendo encontrar otras secuelas de la transformación. Los mimos aumentaban su desconfianza. Tras ese incidente desafortunado, Dorothy, que tenía ideas muy claras sobre la educación de los niños, levantaba los ojos al cielo y suspiraba furiosamente cada vez que se cruzaba con la mirada avergonzada de Edgar.
Cuando se casaron, después de que él regresara del frente, decían que ella se parecía a Greta Garbo. Los años y una serie de enfermedades la habían transformado en un esperpento desprovisto de toda sensualidad, aunque no de cierta seducción autoritaria. Devoradora de libros, dividía a la humanidad en dos grupos: los que se consagran a una actividad creativa y los que no. Incapaz de concebir que existieran personas de valor fuera de la primera categoría, su vida transcurrió en una suerte de bovarismo puritano, rigurosamente intelectual, sin que nunca llegara a formar parte de ese círculo de elegidos que representaban para ella los autores publicados. Despreciaba a su marido, quien, aparte de temas militares, solo se interesaba por el fútbol. Él intentó iniciar a Phil en su pasión llevándolo al estadio a escondidas de su madre; pero el niño, solidario con ella aun cuando se jactaba de desobedecerla, se negaba a entender por qué los adultos disfrutaban alrededor de un balón ridículo.
Su infancia se parece a la de Luzhin de Nabokov o a la de Glenn Gould, su contemporáneo y en ciertos aspectos su hermano espiritual: niños regordetes y taciturnos a los que se hace campeones de ajedrez o pianistas prodigiosos. Se loaba su calma, su gusto precoz por la música. Su mayor placer era esconderse en viejas cajas de cartón y pasar allí largas horas en silencio.
Tenía cinco años cuando sus padres se divorciaron, por iniciativa de Dorothy, quien obtuvo de un psiquiatra la confirmación de que su hijo no sufriría por la separación (se quejaría de ella durante toda su vida). Edgar no quería romper completamente, pero sus primeras visitas fueron recibidas tan fríamente que se desanimó y se marchó a Nevada. Dorothy se instaló con su hijo en Washington, con la esperanza de encontrar un trabajo más interesante y mejor pagado que el de secretaria.
Pasaron allí tres años horribles. Phil era muy pequeño cuando vivían en Chicago, y de la Costa Oeste solo recordaba la bendición de su clima, descubriendo ahora con doloroso estupor la lluvia, el frío, la pobreza y la soledad. Su madre trabajaba todo el día en la Oficina Federal de la Infancia, corrigiendo pruebas de manuales pedagógicos. Al regresar de la escuela cuáquera en la que lo habían matriculado, y en la que los alumnos formaban un círculo invocando al Espíritu Santo para que se decidiera a hablar, Phil la esperaba durante horas y horas en la soledad de aquel apartamento triste y sombrío. Como volvía muy tarde y demasiado cansada para contarle cuentos, tenía que contarse a sí mismo los que ya conocía. Su cuento preferido era el de los tres deseos que un hada concede a una pareja de campesinos. «¡Quisiera una espléndida salchicha!», exclama la mujer. Y la salchicha aparecía ante sus ojos, provocando la ira del marido: «¿Estás loca? Derrochar así uno de los deseos. ¡Ojalá la salchicha cuelgue para siempre de tu nariz!» Y he aquí la salchicha que cuelga de la nariz de la mujer, de la que solo el tercer deseo podrá liberarla. A partir de ese modelo, el niño imaginó infinitas variantes. Después aprendió a leer y descubrió Winnie the Pooh. Más tarde, una versión simplificada de Quo Vadis? lo deslumbró. A través de la gracia del relato, todo lo que le enseñaban en la escuela cuáquera cobraba vida. Su madre nunca supo que durante todo el invierno jugó a solas, sin decírselo a nadie, a ser uno de los primeros cristianos escondidos en las catacumbas.
En 1938, Dorothy consiguió un puesto en la Oficina Forestal de California, en el campus de Berkeley. Tras el exilio en Washington, madre e hijo volvían a respirar. Se sentían en casa y a la vez en el centro del mundo, como cualquiera que viviera en Berkeley más de una semana. Una vez allí, parecía como si no existiera otro lugar en la tierra. Feminista, pacifista, apasionada de la cultura y de las ideas nuevas, Dorothy alcanzaba su plenitud en aquel enclave donde uno podía ser a la vez funcionario y sufragista sin ofender a nadie. Phil, por su parte, amaba los destellos de la bahía, los prados, el arroyuelo del campus –donde los niños de la ciudad jugaban en plena libertad– y el tiovivo de Sather Tower, que derramaba sobre los techos su tintineo a la vez apacible y alegre, como recompensando las horas que transcurrían tan fructuosamente. La escuela le gustaba menos, pero sufría crisis de asma y taquicardia que con frecuencia lo obligaban a faltar y, aun cuando no estaba enfermo, Dorothy encubría con complacencia sus ausencias dejando que se quedara a jugar en casa. En el fondo le hacía feliz que el niño se pareciera tan poco a su padre, que desdeñara los deportes, el alboroto y todas esas burradas colectivas aptas solamente para formar a esos mentecatos de norteamericanos medios. Era evidente que estaba de su parte, del lado de los artistas, de los albatros a los que sus alas de gigante les impiden caminar.
A los doce años le gustaba ya lo que habría de gustarle toda su vida: escuchar música, leer y escribir a máquina. Pedía a su madre que le regalara discos de música clásica, al comienzo los de 78 revoluciones, y cultivó el talento, del que tanto el uno como el otro se sentían no poco orgullosos, de identificar al cabo de algunas notas cualquier ópera, sinfonía o concierto que tocaran o incluso tararearan delante de él. Coleccionaba revistas ilustradas en las que, con el pretexto de la divulgación científica, se hablaba de continentes sumergidos, de pirámides malditas y naves misteriosamente desaparecidas en el mar de los Sargazos. Dichas revistas tenían como título sugestivos epítetos: Astounding, Amazing, Unknown... Pero también leía los relatos de Edgar Poe y de H. P. Lovecraft, el ermitaño de Providence cuyos personajes afrontaban abominaciones tan monstruosas que no lograban describirlas.
Pronto empezó a imitar esos modelos. En Washington había garabateado ya unos cuantos poemas lúgubres que evocaban un gato devorando a un pájaro vivo, una hormiga arrastrando la carcasa de un abejorro, una familia desconsolada enterrando a un perro ciego. La dactilografía liberó su inspiración. Tan pronto como tuvo una máquina de escribir, se convirtió en un virtuoso: nadie, según la opinión de los que lo conocieron, podía escribir tan rápido y durante tanto tiempo; parecía como si las teclas salieran al encuentro de sus dedos. En diez días terminó su primera novela, una continuación de los Viajes de Gulliver cuyo manuscrito se perdió. Sus primeros textos publicados, unos cuentos macabros inspirados en Poe, aparecieron bajo la rúbrica de «Jóvenes talentos» en la Berkeley Gazette. El responsable literario de la revista, que firmaba «tía Flo» y defendía el realismo (la línea Chéjov-Nathanael West), lo exhortaba a escribir sobre lo que conocía, la vida de todos los días, los pequeños detalles verdaderos, a controlar su imaginación. Considerándose incomprendido, Phil fundó su propia revista, de la que era el único redactor. Sé que no suscitaré más que una aprobación distraída calificando de premonitorios el nombre de la revista –The Truth–, la petición de principio que abría su único número: «Prometemos escribir aquí aquello que, sin la más mínima duda, es la verdad», y el hecho de que aquella intransigente verdad adoptara la forma de aventuras intergalácticas, fruto de la imaginación de una pluma de trece años.
Una noche, en aquellos años, tuvo un sueño que volvió a visitarlo en varias ocasiones. Se veía en una librería buscando un ejemplar de Astounding que faltaba en su colección. En el ejemplar, muy raro y carísimo, figuraba un cuento titulado «El Imperio nunca dejó de existir». Si hubiese podido apoderarse de él, si hubiese conseguido leerlo, lo habría sabido todo. El primer sueño fue interrumpido antes de que alcanzara la pila de revistas descoloridas en las que, según creía, se hallaba el precioso ejemplar. Aguardó su retorno con inquieto fervor y, cuando se produjo, aliviado de que la pila siguiera allí, volvió a examinarla febrilmente. A cada sueño la pila disminuía, pero él siempre despertaba antes de llegar al último ejemplar. Pasaba los días repitiéndose el título del cuento, cuya sonoridad terminó confundiéndose con la palpitación de la sangre en sus oídos cuando tenía fiebre. Se imaginaba las letras que lo componían y la ilustración de la portada. Esa ilustración, aunque fuera borrosa o tal vez por eso, lo inquietaba. Con el correr de las semanas su deseo se tiñó de angustia. Sabía que si leía «El Imperio nunca dejó de existir» le serían revelados todos los secretos del mundo, pero presentía que ese conocimiento comportaba un peligro. Lovecraft lo había escrito: si conociéramos todo, el terror nos haría enloquecer. Llegó a representarse su sueño como una trampa diabólica y el ejemplar escondido debajo de la pila como un monstruo agazapado, dispuesto a devorarlo tan pronto como llegara al final del tobogán que conducía a sus fauces. En lugar de precipitarse como al comienzo, procuró frenar el movimiento de sus dedos que, hojeando un ejemplar tras otro, lo acercaban al terror final. Empezó a tener miedo de dormirse y se entrenaba para permanecer despierto. Sin una razón aparente, el sueño cesó. Esperó su retorno con ansiedad, luego otra vez con impaciencia; a las dos semanas lo hubiese dado todo para que volviera. Recordó el cuento de los tres deseos, en el que cada deseo es derrochado para remediar en el último momento la imprudencia del anterior: primero había deseado leer «El Imperio nunca dejó de existir»; luego, presintiendo el peligro, había deseado que le ahorraran esa lectura; ahora deseaba de nuevo volver a leerlo; si se negaban a satisfacerlo, pensaba, era quizá por misericordia, porque no tenía derecho a un cuarto deseo. Sin embargo, se sintió decepcionado, puesto que el sueño no volvió. Esperó con ansiedad. Después lo olvidó.
Era un chico un poco demasiado gordo, sofocado, que vivía solo con su madre. Se llamaban el uno al otro Philip y Dorothy y se trataban con una curiosa ceremonia. De noche, acostados en sus camas, se hablaban de una habitación a otra, dejando abiertas las puertas del pasillo. Sus temas de conversación preferidos eran los libros, las enfermedades y los remedios que supuestamente debían aliviarlas. Hipocondríaca consumada, Dorothy poseía una farmacia tan extensa como la discoteca de su hijo, abierta igualmente a todas las novedades: cuando, después de la guerra, aparecieron los primeros sedantes, fue una de las pioneras de aquel nuevo eldorado químico. Probó Torazina, Valium, Tofranil y Librium a medida que fueron saliendo a la venta, comparando el sopor que cada uno de ellos producía y elogiando los méritos de estos productos a sus amigos.
De vez en cuando Phil se veía con su padre, que se había vuelto a casar y se había instalado en Pasadena, donde trabajaba como locutor de una radio local. El oficio del padre gozaba de gran prestigio para el adolescente tímido que soñaba con tener influencia sobre los demás. Durante la guerra había sido, como todo el mundo, un patriota, pero la propaganda de Goebbels también lo había deslumbrado. Se jactaba de ser capaz de admirar la ejecución de un plan que no aprobaba, con tal de que fuera impecable. Un tribuno y un orador dormitaban en él, pero como no podía arrastrar a nadie, se quedaba solo en su rincón.
A falta de otra cosa, era eso lo que más le gustaba: quedarse agazapado en su rincón y acumular allí sus posesiones. Regularmente, su madre le rogaba que ordenara su habitación, en la que reinaba el característico desorden de los maníacos que, capaces como Sherlock Holmes de fechar un informe por la capa de polvo que lo cubre, prefieren orientarse por su cuenta: un fárrago invisiblemente clasificado de maquetas de aviones, tanques, juegos de ajedrez, discos, revistas de ciencia ficción y fotos de chicas desnudas, mejor escondidas que las demás cosas.
Pues también empezaban a interesarle las chicas. Sin demasiado éxito, debido a su excesiva inseguridad, pero lo suficiente como para que la ósmosis con Dorothy se viera afectada. Desamparada, la madre advirtió de pronto que la apatía escolar, la introversión y las crisis de ansiedad de su hijo reclamaban los servicios de un psiquiatra. Tenía catorce años cuando lo llevó al primero de una serie casi ininterrumpida hasta su muerte.
Al cabo de pocas sesiones, apoyadas con la consulta de libros febrilmente anotados por su madre, el joven Dick hablaba con aplomo de neurosis, complejos y fobias, sometiendo a sus amigos a tests de personalidad de los que sacaba, sin revelarles el secreto de su saber, conclusiones diversamente halagüeñas y diversamente apreciadas.
A fines de los años treinta, el progreso de estos tests había modificado considerablemente las ideas que un americano medio tenía sobre lo que ocurría en su cabeza y en la de su vecino. En el momento de la declaración de la guerra, los tests revelaron que de los catorce millones de soldados convocados, más de dos millones padecían problemas neuropsiquiátricos. La cifra, que nadie hubiese imaginado antes de ser confirmada por datos considerados como científicos, hizo que cundiera el pánico y que se realizaran gastos enormes, tanto en el sector de la salud mental como en el fomento de la expansión del psicoanálisis, con la esperanza de convertir a aquellos anormales en ciudadanos responsables y equilibrados.
Esta confianza puede parecer inocente, la misma que hizo sonreír al viejo Freud cuando, al desembarcar en Nueva York, se vanaglorió de llevar la peste al Nuevo Mundo. Pero los psiquiatras y psicoanalistas americanos, menos rigurosos que en Europa sobre las diferencias entre sus disciplinas, habían incorporado el freudismo a sus ideas pragmáticas y se consagraban más a la adaptación a las normas sociales que al conocimiento o a la aceptación de uno mismo. Los tests que hacían pasar por la fuerza a sus pacientes, para evaluar sus progresos, tenían un solo objetivo: que funcionaran normalmente. O, al menos, que dieran la impresión de que funcionaban normalmente.
Cuando yo era niño, era miope, y recuerdo que dejé boquiabierto a un oculista recitando de memoria las letras del tablero con el que me medía la vista: argumenté que, como podía leerlo todo, incluidos los caracteres diminutos de abajo, no valía la pena que me aconsejara el uso de gafas (aunque sin éxito). De adolescente, Dick adquirió el mismo tipo de familiaridad con los tests, pero los utilizó con mucho más virtuosismo. Valiéndose de su intuición, de su temprana experiencia y de la rigidez del sistema, aprendió a eludir las trampas que escondían las preguntas y a adivinar las respuestas que esperaban de él. Como conocía, como un alumno que se ha procurado los apuntes del maestro, las casillas que había que marcar en el Woodworth Personal Data Sheet o en el Minnesota Multiphasic para dar una respuesta satisfactoria o identificar un dibujo en cierta mancha del Rorschach que suscitara perplejidad, fue por voluntad propia normalmente normal, normalmente anormal, anormalmente anormal, anormalmente normal (su triunfo), y, a fuerza de alternar los síntomas, acabó enloqueciendo a su psiquiatra.
Un psicoanalista de San Francisco, mucho más inteligente, ocupó el lugar de este último: era junguiano, algo que la gente de Berkeley consideraba desde hacía poco como la crème de la crème, reservado a los espíritus creativos. Phil tomaba entonces el transbordador dos veces por semana para cruzar la bahía. A un amigo, intrigado por esos misteriosos desplazamientos, le dijo que frecuentaba unos cursos para superdotados con un coeficiente de inteligencia extremadamente elevado y que –no era necesario decirlo– había hecho trampa para pasar los tests. El amigo se rió burlonamente como se ríen entre ellos los burros orgullosos de serlo, pero Phil le objetó con arrogancia que un impostor que logra hacerse pasar por un genio demuestra más genialidad que un genio auténtico, tras lo cual el amigo lo miró con la misma mirada con que lo había hecho, en los últimos tiempos, su primer psiquiatra. Y, en adelante, lo evitó.
Durante su segunda etapa de psicoanálisis, Phil descubrió qué efecto extraordinario causaba la historia de Jane en un experto en psicología y qué grande era la consideración que los expertos prestaban a un trauma de ese calibre. Advirtió que hablar de su hermana melliza muerta lo volvía interesante y pasó largas sesiones preguntándose quién y en qué momento lo había informado acerca del drama. Sin duda, había sido su madre, y sin duda lo había hecho muy pronto. Le parecía que lo sabía desde siempre. Se acordaba de una compañerita imaginaria de la infancia llamada Jane, que tenía el pelo y los ojos negros, y que escapaba de las situaciones más peligrosas con endiablada insolencia, contrariamente a él, el pesado, que vivía escondido entre sus viejas cajas de cartón. Decía recordar también la vez en que su madre, en un momento de cólera, le había gritado que mejor hubiese sido que fuera él quien estuviera muerto y no Jane.
Cuando Phil se enteró de que Dorothy era una madre castradora, la revelación le produjo un poco el efecto de una traición (Dorothy le pagaba a ese señor para que le hablara mal de ella), pero no cayó en saco roto, y pronto se transformó en inquietud. Con una madre semejante, un padre ausente y una pasión tan marcada por el arte y lo espiritual, ¿acaso no reunía todas las condiciones para convertirse en homosexual?
Fue una de las obsesiones de su adolescencia, pero no la úni...