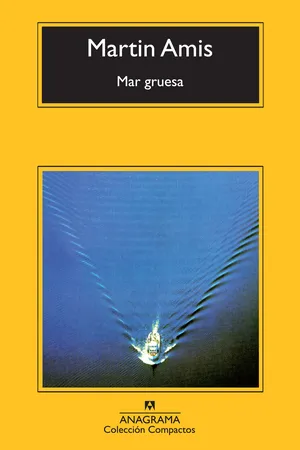![]()
LA COINCIDENCIA DE LAS ARTES
–Esto es una tomadura de pelo, tío. ¿Todavía no has leído mi novela?
–No.
–Bien, ¿y esta vez por qué?
–He estado terriblemente...
Al otro lado de la calle un coche de bomberos fue alzando y situando en posición su brazo con un gran estornudo contenido. Un millar de conversaciones se interrumpieron unos instantes, quedaron en suspenso, se reanudaron ávidamente.
–El caso es que he estado terriblemente ocupado.
–¿No son ésas, una por una, las palabras que empleaste la última vez que te lo pregunté?
–Sí.
–Entonces, ¿cuántas veces más tendré que oírlas?
Los dos hombres estaban de pie frente a frente en una esquina, en el tráfago de calles, circuitos y pistas donde la Séptima Avenida desemboca bruscamente en el Village... Quien hacía las preguntas era un hombre negro de treinta y cinco años, de dos metros de altura y la corpulencia de un defensa de fútbol americano con atuendo protector incluido. Su nombre era Pharsin Courier, y su tez era muy negra. Quien respondía a ellas tenía aproximadamente la misma edad, pero medía poco más de uno setenta y era muy delgado. Allí de pie, encarado a su interrogador, parecía carecer de una de las dimensiones. Su nombre era sir Rodney Peel, y su tez era muy blanca.
Se estaban hablando a gritos, pero aún no de forma exasperada o colérica. La ciudad se hacía más ruidosa día a día: hasta las sirenas parecían tener que encolerizarse para hacerse oír.
–Encuentra tiempo para mi novela –dijo Pharsin. Luego siguió instando a Rodney durante unos veinte minutos más, y al cabo concluyó diciendo–: Te entregué el original de buena fe, y necesito tu crítica. Tú y yo somos artistas. ¿No crees que eso significa algo?
¿En aquella ciudad?
El letrero rezaba: «Omni’s – Material de Arte – Para el Artista latente en cada uno de nosotros.» Pero allí todos eran ya artistas. Los camareros y camareras del café eran, por supuesto, actores y actrices, y las gentes a quienes servían eran libretistas y guionistas, arpistas, puntillistas, ceramistas, caricaturistas, contrapuntantes. Los jovencitos eran todos lanzadores de cuchillos y malabaristas; las jovencitas todas bailarinas (inclinadas sobre las mesas y enfrascadas en «pecosas» discusiones con sus madres o mentores). Hasta los bebés eran estrellas publicitarias y tenían sus representantes. Y la cosa no se detenía ahí. Fuera, escultores que acarreaban trozos de roca en carretillas, sobre pavimentos pintados, pasaban junto a flautistas ambulantes y a una troupe de payasos que hacía mimo ante mirones que ofrecían espontáneamente retahílas de consejos. Todo el mundo hacía su número. Bufones se tambaleaban sobre zancos de tres metros de altura. Divas practicaban sus escalas junto a ventanas de casas de vecindad. Los instaladores de aire acondicionado eran todos instalacionistas. Los obreros de la construcción eran todos constructivistas.
Y, por una vez, sir Rodney Peel decía la verdad: estaba terriblemente ocupado. Tras muchos inanes años de fracaso artístico y sexual en Londres, SW3, Rodney saboreaba ahora, en Nueva York, exactamente lo contrario. Uno podía aún ver sus años de fracaso en la oscurecida piel que orlaba sus ojos (manchada, marcada, velada). Uno podía aún olerlos en su pijama, que no había visitado la lavandería en quince años (cuando se levantaba de la cama por la mañana lo dejaba apoyado contra la pared). Pero Norteamérica había reinventado a Rodney Peel. Tenía un título nobiliario, y una coleta, y un acento florido, y un pincel acomodaticio. Era un heterosexual sin pareja en Manhattan: algo tenía que salirle. Y Rodney ahora conocía el pánico de las plegarias atendidas. Como quien interpreta un papel secundario en un sueño, Rodney veía cómo los precios de sus obras seguían duplicándose y duplicándose: lo único que se le pedía era un aristocrático movimiento de cabeza y una cara franca. Bajo el entarimado de su estudio tenía escondidos noventa y cinco mil dólares. En metálico. Y cada tarde se metía en una cama perfumada, sin hablar, con las orejas silbándole como si fueran conchas de mar.
Rodney seguía sintiendo que aún le quedaban oportunidades de llegar a ser un pintor importante. No muchas, pero sí alguna. Incluso tenía la seguridad de que su universo artístico, tras diez meses en Nueva York, había experimentado una contracción drástica. El viaje al interior de su sistema nervioso, la búsqueda a tientas de relaciones espaciales, el rastreo de su propio talento..., todo lo había dejado a un lado de momento. Y se estaba especializando. Pintaba esposas. Esposas de ricos profesionales y ejecutivos: esposas de los leones de Madison Avenue, esposas de los héroes de Wall Street. Su pincel, como es natural, las halagaba y rejuvenecía. Pero ello no era especialmente arduo ni incluso poco honrado, porque las esposas nunca eran primeras esposas: eran segundas esposas, terceras esposas, cuartas, quintas... Esposas que miraban con decencia intachable al esbelto sir Rodney con su manchada bata de pintor. «Perfecto», susurraba él. «No. Sí. Así, adorable...» A veces una cosa llevaba a la otra. Pero jamás a la cosa que importaba. Dócilmente, su vida amorosa imitaba a su arte. Esta esposa, aquella esposa. Rodney adulaba, flirteaba, tanteaba, fracasaba. Y entonces llegó el cambio. Ahora, cuando trabajaba, su pintura quedaba coagulada en líneas tradicionales, en curvas convencionales. Entre las sábanas, sin embargo, Rodney acusaba la terrible agitación del innovador.
–Ha habido un avance decisivo –le dijo a Rock Robville, su representante o intermediario–. En el..., mmm..., en el capítulo del «conocimiento carnal».
–¿Oh? Cuéntame.
–Algo bastante extraordinario, la verdad. Nunca he conocido nada tan...
–¿La fragante señora Peterson, acaso?
–Santo Dios, no.
–La voraz señora Havilland, entonces. Apostaría a que es ella.
De veintiocho años, acicalado, sonrosado y con una incipiente calvicie, Rock era también inglés, y de la clase social de Rodney. Los Robville no eran tan antiguos ni de tan rancio abolengo como los Peel, pero eran mucho más ricos. Rock, en la actualidad, amasaba otra fortuna como empresario de cosas British: vacaciones en castillos de Escocia, derechos de pesca en Cumbria, divisas heráldicas, títulos, niñeras, armaduras. Ah, y mayordomos. Rock ganaba un dineral traficando con mayordomos.
–No. No es una de las esposas –dijo Rodney–. No quiero hablar demasiado del asunto por si se rompe el ensalmo. Ya sabes, la fase primera y todo eso...
–¿Habéis mojado ya?
Rodney le miró frunciendo el ceño, como en una esforzada retirada. Luego su cara se aclaró y respondió negativamente. Rock parecía disfrutar dejando caer aquí y allá aquellas expresiones del momento –aquellos neologismos progeriacos– en sus conversaciones con Rodney. Había otra que solía emplear: «Jugar a esconder el Salami.» Esconde el Salami sonaba más divertido que el juego al que normalmente jugaba Rodney con las mujeres. Porque tal juego era Encuentra el Salami.
–Nos..., mmm..., vemos a solas. Pero todavía no hemos dado el paso.
–El acto oscuro –dijo Rock, lo cual hizo que Rodney se quedara mirándole de un modo extraño–. Qué tierno. Y qué retro. Primero os tenéis que conocer bien.
–Sí, eso es. Ella no... Nosotros no...
Rock y Rod estaban recostados sobre la barra de caoba, de espaldas a la hilera de botellas, bebiendo Pink Ladies en un viejo santuario alcohólico cercano a Lower Park Avenue. Al percatarse de la inquieta mirada de soslayo de su amigo, Rock sintió una punzada de instinto protector y dijo enseguida:
–¿Has hecho ya algo con tu dinero? Habla con el señor Jaguar del asunto. Y hazlo pronto. Los norteamericanos son inflexibles con lo de los impuestos. Podrían meterte entre rejas.
Callaron. Los dos pensaban en los cuatro o cinco segundos que Rodney habría durado en una cárcel norteamericana. Rodney se movió en su taburete, inquieto, y dijo:
–Tengo humor de celebración. Todo es muy emocionante. Déjame que te pida otro de ésos.
–Ah... Eres un hombre de honor –dijo Rock con aire distraído–. Házmelo saber –añadió–. Cuando mojéis, me refiero.
Rodney era uno de esos ingleses que han tenido que marcharse de Inglaterra. Se marchó de Inglaterra y se dejó coleta. Indefenso frente a su madre, frente a su abuela; indefenso frente a todas las ociosas, parlanchinas, siempre sonrientes miladies a las que los suyos, de un modo u otro, le habían obligado a escoltar. Cuando trataba de romper con todo, no les costaba gran cosa hacerle volver al redil, siempre lograban recuperarlo para el mundo que creían suyo. Lo poseían... Rodney tenía un carnoso labio superior en cuya comisura derecha, durante aquellos años inanes, solía abrírsele un hondo pliegue de resignación –de desangelada resignación–. En los restaurantes chinos de Chelsea podía vérsele con frecuencia recibiendo almuerzo y conferencia de alguna vieja tía fumadora empedernida, con los brazos cruzados a duras penas sobre las apreturas de la chaqueta, con la comisura superior filosóficamente hendida.
–¿Te has ocupado ya de mi novela?
–¿Qué?
–Que si has leído ya mi novela.
–Ah, Pharsin. –Rodney recobró el ánimo–. Verás, he estado intentando sacar tiempo para ocuparme de ella por las tardes. Pero el caso es que... –Miró la calle con aire desdichado. Estaban en Greenwich Avenue, era domingo por la mañana y todo el mundo avanzaba dando tumbos con su respectiva carga de prolijidad, de increíble verborrea, de incontenible comunicatividad: es decir, con el Sunday Times debajo del brazo–. El caso es que...
El caso era que Rodney trabajaba por las mañanas, y por las noches se dedicaba a hacer una vida social alcohólica, y por las tardes –único momento del día en que habría podido coger un libro, o al menos una revista o un catálogo– se metía en la cama. Zumbándole las orejas. Y con desatado celo.
–Venga, tío. Esto está pasando de castaño oscuro.
Rodney recordaba un buen consejo para cuando se miente: mantenerse tan cerca de la verdad como uno juzgue prudente hacerlo.
–He intentado encontrar tiempo por las tardes. Pero por las tardes... Mi dama amiga, ya sabes... La... «recibo» por las tardes.
Pharsin adoptó un aire juicioso.
–Por ejemplo –prosiguió, ya sin freno–, el viernes por la tarde me estaba preparando para leerla cuando, ¡zas!, apareció mi dama por la puerta. Tenía ya tu novela en el regazo.
No era cierto, por supuesto. El arrugado y voluminoso original de Pharsin jamás había llegado a estar sobre el regazo de Rodney. Seg...