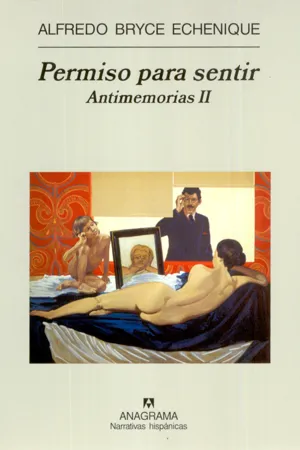![]()
I. Por orden de azar
![]()
DOMESTICANDO EL SUEÑO
En su vivaz, burbujeante, muy entretenido e inteligentísimo libro (¿novela, divertimento, audaz, sarcástico e irreverente ejercicio literario o todo esto a la vez?), El loro de Flaubert, el escritor inglés Julian Barnes pone patas arriba muchas de las verdades que los estudiosos de la vida y obra de Flaubert y el propio Flaubert quisieron dejar establecidas, urbi et orbi, para bien y para mal de las generaciones venideras de artistas y escritores. Son quince estas verdades, pero sin duda alguna la octava es la que merece mayor atención, no sólo porque podría contener a todas las demás sino porque es la que más nos lleva a rascarnos la cabeza a los que padecemos o hemos padecido el diurno y nocturno insomnio acerca de la clase de vida literaria y extraliteraria que deberíamos llevar, como si la primera se pudiese separar totalmente de la segunda y viceversa, gracias a una buena dosis de sentido común, de autodisciplina y de egoísmo.
La banalización con que Julian Barnes despacha este problema podría parecernos incluso irreverente si pensamos en aquellos maestros de la autodisciplina en la vida y en la obra de los que hemos aprendido tanto como de aquellos falsos escritores de los que nada había que aprender. «Para un escritor –afirma Barnes, con una soltura de piernas nada flaubertiana, en apariencia, pero más flaubertiana que el propio Flaubert y sus disciplinadísimos discípulos y demás deformadores endémicos o académicos–, no hay mejor clase de vida que la que le ayuda a escribir los mejores libros.»
La verdad, pocas veces en mi vida he quedado tan agradecido con un escritor por haberme liberado con tan pocas palabras de la carga de preocupación y tristeza que me había producido leer (en muchos idiomas, con la esperanza de que en alguno de ellos sonara menos implacable y culpabilizador, de la misma manera en que amigo, por tener tres sílabas, suena menos entrañable que ami, en francés, por tener dos sílabas, y friend, en inglés y con una sola sílaba, es la única manera de cantarle a alguien the answer, my friend, is written in the wind, sin que parezca que uno está evadiendo la respuesta, zafando el bulto, quitando el cuerpo, mostrando indiferencia y superioridad y altivez y hasta autocontrol y autodisciplina y autocomplacencia, en vez de franqueza en la incertidumbre y solidaridad y manga ancha y libertad de criterio con acompañamiento de armónica y guitarra a la luz de la luna, my friend) la frase de Flaubert que tan implacablemente había sido citada por muchos miembros de la literatura de partido único y servicio militar obligatorio: «Para pintar el vino, el amor, las mujeres o la gloria, es necesario no ser borracho ni amante ni marido ni soldado raso. Entremezclado con la vida, es difícil verla correctamente, la sufres o la gozas demasiado.»
Esta verdad, que pesa tanto como una catedral iluminada día y noche, para unos, pero tanto también como una aterradora, parca lápida lapidaria, para otros, no podía no tener un lado risueño para Julian Barnes, diletante porque se deleita con Flaubert, amateur porque ama cada página de su obra y dueño del mejor humor británico porque sabe hacer eso que sólo los británicos saben hacer con el humor pero lo hace con el propio Flaubert, a quien coge, por decirlo de alguna manera, por el loro, para su mayor honra y gloria, además de todo, y para el mayor contento y agradecimiento de sus lectores y los de Flaubert, in top af all.
Hemingway, a quien las citadas palabras de Flaubert parecen haberle hecho más daño que el mojito, el whisky y el daiquiri juntos, vivió desgarrado por aquello de la disciplina, una cierta falta de humor y un cierto sentido de la grandeza y el mito de Hemingway at work y Hemingway at life. And all that bullshit, como habría dicho él mismo, sin duda alguna, de haber tenido a su lado a ese Fitzgerald cracked up and all messed up al que evocó en las menos entrañables páginas de A moveable feast. Pero Scotty no estaba a su lado para responderle cosas como «Hace veintiún días que no me tomo un trago pero ya se acercan las navidades», cuando en Las verdes colinas de África Hemingway decidió tomar por las astas las palabras de Flaubert y repitió con un nada sereno matiz de humor que más sonaba a escarnio o desdén (dos mortales enemigos del humor y la empatía barnesianos): «Los enemigos de un escritor son el alcohol, la fama, el dinero, las mujeres, y la falta de alcohol, de fama, de dinero y de mujeres.» Cito de memoria al maestro, pero, como es inolvidable, creo que basta con el recuerdo imborrable que me dejaron esas palabras que, entre otras cosas excluían a las escritoras y sus excesos o carencias del mismo grado o tipo y a los o las escritores(as) homosexuales que, no crean, yo tampoco me entiendo muy bien en estos temas, my friend, pero que también por ello son inolvidables, incompletas y sólo válidas para Hemingway, según parece decirnos, ahora sí con gran sabironía, Julian Barnes.
Ahora sí es en 1984, año de la primera edición inglesa de ese Flaubert’s Parrot, 1989, fecha de mi primera lectura de El loro de Flaubert, en su quinta edición en castellano, y 1994, año en que me lo traje a la Playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, para poderlo citar en mi descargo por andar nuevamente sometiéndome a unas muy vívidas y vitales vacaciones y a una diaria intoxicación de helados de vainilla, en vez de estar sometiéndome a una diaria sesión de remo de salón en mi departamento de Madrid, corpore sano, de tal forma que a mediodía pueda limitarme a un régimen en el que hasta las verduras estén desnatadas y hayan sido debidamente homogeneizadas de todo colesterol, de tal forma bis que me sienta totalmente light y mens sana in antes de sentarme a escribir como una bestia, a las cinco en punto de la tarde porque voy a escribir de toros sin haber sido toro ni torero pero sí puntual aunque a otras horas para, digamos, siguiendo a Flaubert, no entremezclarme.
Pero ya es hora de volver a Barnes y a su cita en mi descargo, aparte de que hace un sol maravilloso y en Madrid hacía un frío autobiográfico cuando salí hace unos diez días, abandonando nuevamente una novela, No me esperen en abril, aunque no hasta abril por supuesto, para no entremezclarme. Es enero y cito a Julian Barnes como a él le gustaría que lo citase, apuesto, o sea entre dos helados de vainilla. Lo cito, pues, entre dos estados de toma: «Esto no es una contestación de alguien que se declara culpable [se refiere, por supuesto, a Flaubert y su vida no entremezclada, o sea tal como ésta ha sido concebida, para confusión y extravío del Hemingway que todos llevamos dentro, por endémicos y académicos], sino la protesta de quien se queja de que la acusación esté mal formulada. ¿Qué quiere decir usted con eso de vivir? (...) ¿Se refiere quizás a la vida sentimental? Por medio de su familia, sus amigos y sus amantes, Gustave llegó a conocer todas las estaciones de ese vía crucis. ¿Quería decir usted quizás matrimonio? Una protesta bastante curiosa, pero antigua. ¿Quiénes escriben las mejores novelas, los casados o los solteros? ¿Son mejores escritores los filoprogenitivos que los que no han tenido hijos? A ver, enséñeme sus estadísticas.»
Y entonces es cuando Julian Barnes cambia de párrafo con su habitual soltura de piernas y nos suelta aquello de que «Para un escritor, no hay mejor clase de vida que la que le ayuda a escribir los mejores libros.» Y añade, refiriéndose siempre a Flaubert: «¿Estamos seguros de saber más de este asunto que él mismo? Flaubert vivió, por decirlo con las palabras que usted ha usado, mucho más que otros escritores: en comparación con él, Henry James fue una monja. Es probable que Flaubert haya intentado vivir en una torre de marfil...»
«Pero no lo consiguió.» Y a Barnes le bastaría con la siguiente cita de Flaubert mismo: «Siempre he intentado vivir en una torre de marfil, pero una marea de mierda golpea sus muros y amenaza constantemente con derribarla.» Pero insiste y amplía: «Aquí hay que dejar sentadas tres cuestiones. La primera es que el escritor elige –hasta donde puede– el grado de intensidad con que vive: a pesar de su reputación, Flaubert ocupó al respecto una posición intermedia. “¿Hay algún borracho que haya escrito la canción que cantan los bebidos?” (...) De eso no le cabía la menor duda. Por otro lado, tampoco es un abstemio. Es posible que la vez que mejor supo expresarlo fuese aquella en la que dijo que el escritor tiene que vadear la vida como se vadea el mar, pero sólo hasta el ombligo.»
Esto último me encanta: es posible que la vez que mejor supo expresarlo... Me encanta que alguien se atreva a decir y, sin duda alguna con toda la razón del mundo, que Flaubert, que se pasó buena parte de su vida tratando de encontrar le mot juste al escribir, en la vida repitiera varias veces la misma idea pero algunas lo hiciera con palabras más acertadas. Aparte de lo común y corriente que resulta que esto nos ocurra a todos en la vida y, a los que escribimos, en la vida y en la obra (perdón: uno siente cierto resquemor, cierta zozobra, al hablar de obra en momentos en que es, cual bolero en el litoral, literalmente juguete de las olas, aunque canarias y no acapulqueño-Lara-María Bonita, y feliz volverá a las arenas del Inglés en busca y captura de su vanilla ice cream, bitte, posado, reposado, bronceado y sin dar golpe... ¿Voy a hablar entonces de la obra, mientras disfruto tanto de la vida?), aparte de esto, ¿no resulta tremendamente real que un hombre como Flaubert repitiese muchísimas veces la misma idea pero algunas con mots más justes que otras y, finalmente, una con palabras exactas? ¿Y no sería genial y casi happy ending a tanta angustia vital que en ello hubiese un antiflaubertiano, desde el punto de vista ende y académico, entremezclamiento vida-obra más autobiográfico que la gran flauta?
Nada nos dice de esto Julian Barnes, desgraciadamente, y por consiguiente tampoco dice nada de esto y no debo yo ponerlo en boca suya, ya que hacerlo sería peor que plagiarlo y no sé si casi calumniarlo con una observación que, a lo mejor, a él le habría parecido muy pertinente y digna del más halagador de los plagios, o sea de aquel que consiste en poner en boca o pluma ajena algo que le habría encantado decir. En fin, un poco como sucede actualmente con Borges, a quien todos le atribuimos frases de Borges pero de la forma más cobarde del mundo. Decimos que son de Borges la primera vez, y si tienen suerte y hacen reír porque tienen gracia, ingenio, irreverencia, la segunda vez ya las pronunciamos como nuestras, que es lo que en realidad fueron siempre. Sólo los borgianos tímidos o timoratos, los venéricos y por ende los ende y los académicos le atribuyen a Borges, también la segunda, la tercera, cuarta vez y ad infinitum, la correspondiente y afortunada frase de Borges de la primera vez, con lo cual sin darse cuenta están contribuyendo a hacer de nuestro Homero (la misma ceguera, la misma grandeza), más que el poeta de todas las cortes por donde anduvo con mil cuentos que siempre venían a cuento, un bufón de cortezuela.
Pero regreso a Julian Barnes para citar la segunda y tercera cuestión que deja bien sentadas en El loro de Flaubert. Segunda: «Cuando los lectores se quejan de la vida de los escritores: que por qué no hizo esto; que por qué no mandó cartas de protesta a la prensa acerca de aquello; que por qué no vivió más a fondo; ¿no están haciendo en realidad una pregunta mucho más simple y mucho más vana? A saber, ¿por qué no se nos parece más? Sin embargo, si el escritor se pareciese más al lector no sería escritor sino lector: así de sencillo.»
«En tercer lugar, ¿hasta qué punto no está esta queja dirigida contra los libros mismos? Posiblemente, cuando alguien se lamenta de que Flaubert no viviera más a fondo, no lo hace porque sienta hacia él unos sentimientos filantrópicos: si Gustave hubiese tenido esposa e hijos, seguramente su actitud no hubiese sido tan pesimista. Si se hubiese metido en política, si hubiese hecho buenas obras, si hubiese llegado a director de la escuela de que fue alumno, seguramente no se habría encerrado tanto en sí mismo. Es de presumir que cuando hace usted esa acusación piensa que hay en sus libros ciertos defectos que hubieran podido remediarse si el escritor hubiese llevado otra clase de vida. Si es así, debe ser usted quien los declare. Por mi parte, no me parece que, por ejemplo, el retrato de la vida provinciana que hay en Madame Bovary muestre carencias que hubiesen podido ser remediadas si el autor hubiese entrechocado cada noche su jarra de cerveza con la de alguna gotosa bergére normanda.»
Hace unas páginas que mencioné muy de paso y entre comillas al Hemingway que todos llevamos dentro, sin duda alguna por culpa de ese Flaubert que Hemingway nunca llevó dentro, pero que sí fue el centro de sus más genuinas y autobiográficas preocupaciones, por más paradójico que esto suene. Y creo haber llegado ahora al fondo de la cosa, al quid de la cuestión, que dicen los huachafos. Humildemente. Hemingway quiso estar a la altura de aquellas enseñanzas flaubertianas que Julian Barnes ha desmitificado, cogiéndolas por el loro académico y endémico y llevándonos al final de su búsqueda hasta la presencia de varias decenas de loros con los que Flaubert nunca tuvo nada que ver.
Pero Hemingway no supo o no pudo «estar al loro» de todo aquello. Carecía del humor necesario para tal empresa y muy caro habría de costarle, trágicamente. Se tomaba las lecciones de los maestros al pie de la letra, a pies juntillas y no a pierna suelta, que es como deben tomarse para que no las convirtamos en tremendas sinrazones. Digamos que donde leyó disciplina dijo DISCIPLINA, mientras que el maestro, obligado sin duda alguna por su chancro, su epilepsia y otras justificadísimas razones más, decía digo con la misma facilidad que Diego, sin preocuparse para nada por le mot juste en estos casos autobiográficos, justamente. Lo que para Flaubert nació poco a poco del azar y la necesidad se convirtió en imperiosa necesidad de militante para el gigante más vitalista e indisciplinado del mundo literario contemporáneo, con excepción tal vez de Bukowski, Charles, aunque éste pertenece más bien al submundo, según propia libertad de expresión.
Hemingway, que tanto mintió acerca de Hemingway y que tantos negocios dejó por montar a costa suya, fue el gigante más honrado y candoroso que darse pueda, sobre todo en comparación con su alma gemela de Sanfermines, Españas, tauromaquias, comilonerías, bebezones y otros entrañables descomedimientos autobiográficos, Orson Wells. Y en el triste acontecer de estos dos norteamericanos de la desmesura, qué deliciosamente vital y juvenil parodia es F for Fake y qué dolorosa parábola final The Old Man and the Sea. «Hasta cierto punto dije Diego» y «Se acabó y punto dijo y digo».
Me emociona pensar en Hemingway como un hombre que trató de ser Flaubert, laborablemente hablando, y al que ello llevó a prematuras angustias de las que algún día habría de aliviarse de un escopetazo a la garganta (Aveva amato troppo, domandato troppo ed aveva esaurito tutto... e... Cosí dunque si muore, tra bisbigli che non si riesce ad afferrare... Le nevi dil Chilimangiaro, que así suena menos duro, my friend), en el más desesperado y autobiográfico –lo había anunciado, incluso, para cuando perdiera sus facultades, y cumplió, digamos– gesto literario, el más digno de uno de sus muy dignos y heridos personajes, muy probablemente el que se había reservado aun en la literatura para sí mismo, para acabar con tamaña vida y obra. No es, por supuesto, el momento de culpar a Flaubert de nada, porque también tuvo una su muerte, como dicen los salvadoreños y viene muy al caso recordar ahora, en sincero homenaje al mot juste, y sobre todo porque se ha afirmado, faltando por completo a la verdad, por cierto, que también Flaubert se suicidó.
«Ser diverso sin ser desigual.» Un hermoso y muy realista programa de vida, en la pluma de ese estupendo escritor y crítico taurino que fue don Gregorio Corrochano. Yo no sé si Hemingway lo leyó, lo dudo, pero tengo la convicción de que Flaubert sí que no lo leyó y sin embargo..., como si lo hubiera leído y subrayado, lo encarnó...
Yo sería capaz de escribir cualquier cosa en este momento en que, Hotel Victoria Eugenia, Playa del Inglés, sur de Gran Canaria, el sol también se levanta mientras cito a Corrochano y le pregunto a mi esposa si fue completamente contemporáneo de Hemingway al punto de que éste, diverso pero no desigual, hubiese tenido que leerlo. Mi esposa está leyendo El loro de Flaubert y no logra salir de la duda ni yo quiero meterla más en ella, por lo que me pregunto si ambos escritores no fueron, al menos, incompletamente contemporáneos como las decenas de loros de Julian Barnes y Flaubert, para poder seguir adelante mientras los altoparlantes de la piscina anuncian, con pasodoble incluido, no sé qué sangre y arena en no sé qué plaza de toros, bitte, tomorrow afternoon death in y me veo en la obligación de iniciar párrafo y digresión aparte porque me siento terriblemente disperso y diverso...
... Pero ya pasó la música y ya lloró el primer niño en los últimos diez días y mi herodiana reacción me ha probado, una vez más, lo poco o nada desigual que soy. Hemingway fue diverso hasta la dispersión de sí mismo –facultades mentales y físicas incluidas en sus excesos... ¿de honradez?...–. Y esto es algo que puede arrastrarlo a uno, o no, hacia la total desigualdad con pérdida ...