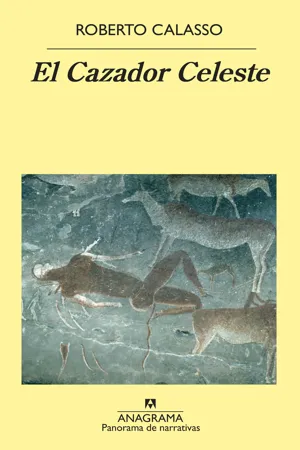![]()
V. SABIOS Y DEPREDADORES
My lords, a solemn hunting is in hand.
SHAKESPEARE, Titus Andronicus
Existió, en el pasado, un visitante asesino que escondía los cuerpos de los hombres en el fondo de una caverna y después los devoraba. En esa misma caverna en que habían sido devorados sus predecesores, los hombres devoraban otras bestias más pequeñas y encendieron el fuego. Había una continua matanza en esa oscuridad. Pero ahora sabían que podían volverse otro ser, diferente de todos los que mataban y eran matados. Matar sin tocar: nadie más era capaz de eso. Ese era el secreto. Después de haber huido durante milenios, se apostaron a la espera, inmóviles.
No existe ningún animal en cuya historia se haya producido un cambio de modo de vida tan brusco como el del hombre: de primate recolector de frutas y raíces, perseguido por depredadores, a animal omnívoro, y por tanto también carnívoro, un bípedo que caza en grupo a cuadrúpedos que, en muchas ocasiones, son más grandes que él. El hombre se distancia del animal adquiriendo sus poderes. Acontece un doble movimiento, cruzado: para poner esa distancia –en tanto se establece la distancia– es indispensable una asimilación. El hombre se vuelve depredador para poder distinguirse de todo depredador y de cualquier otro animal. Para diferenciarse de la animalidad, el hombre debe volverse un animal determinado. Precisamente, ese animal del que, por largo tiempo, había sido depredado. Este doble movimiento perdura, imborrable.
Los animales observaron largamente, perplejos. Se dieron cuenta de que algo estaba cambiando. Los hombres no eran ya un animal entre muchos, al que los grandes depredadores perseguían y devoraban, en la sabana y en las cavernas. Ahora también los hombres perseguían y devoraban. No lo hacían, empero, con las manos desnudas. Se servían siempre de algún objeto extraño. Piedras, palos, picas. Al final, usaron algo aun más extraño: golpeaban desde lejos, con puntas de obsidiana que penetraban en la piel. Eran el único animal que golpeaba desde lejos. Cuando los hombres avanzaban, en el monte o en la selva, se advertía un olor especial, algo desagradable y alarmante. Eran los cazadores.
La caza es el lugar en el que se cumple el desdoblamiento primordial, la bifurcación de las que descienden todas las demás. La presa se vuelve cazador en el momento en que una mirada se posa sobre un ser distinto de sí. De esa mirada nace el cazador, que hasta ese momento había sido un animal en medio de los otros. Era el animal. Ahora, al convertirse en la mirada que observa al animal, estaba obligado a matarlo.
La distancia con respecto al animal fue el acontecimiento entre los acontecimientos de la historia. Cualquier otro acontecimiento hace referencia a este. No existe un relato de lo que sucedió. Sin embargo, innumerables relatos que nos fueron legados presuponen ese relato que no se ha transmitido hasta nosotros y acaso nunca fue contado. Antes del rito estaba lo que precede a todo rito y al que todo rito alude.
El hombre había sido durante largo tiempo un primate entre tantos y, como tal, había vivido largamente aterrorizado por ciertos predadores, de los que sabía que era uno de sus alimentos favoritos. El modo en que el hombre se volvió –en palabras de William James– «la más terrible de todas las bestias depredadoras y, de hecho, la única que depreda sistemáticamente a su propia especie» es una historia sin precedentes en los acontecimientos de la tierra. El pasaje a la depredación fue un salto de especie etogramático. Enormemente arriesgado y disruptivo. Cambiaba las relaciones de Homo con todas las especies que lo rodeaban. La asimilación de ese pasaje no se iba a agotar nunca.
Para Homo existieron dos pecados capitales: la separación y la imitación. La separación sucedió cuando Homo decidió oponerse al continuum zoológico, tomando algunos animales a su servicio y considerando a los demás como material potencialmente útil para sus fines. La imitación, cuando Homo se acercó, en su comportamiento, a los depredadores. Una vez cumplido el pasaje a la depredación, Homo no sabía cómo tratar esa parte nueva de su naturaleza. Eligió circunscribirla a su significado literal y expandirla indefinidamente como metáfora. Inventó la caza como actividad no indispensable, gratuita. Fue el primer arte por el arte.
En el reino animal, los seres continuaban viviendo como habían vivido siempre. Repetían invariablemente los mismos gestos. Cuando Homo se transformó en depredador lesionó este orden de cosas. Desde entonces, toda matanza fue a la vez una señal que reaviva el recuerdo de ese pasaje. En torno de ese recuerdo se elaboraron los otros gestos, repetidos con regularidad. El rito permitía no distanciarse demasiado de los otros seres vivientes.
Los animales no imitan a los hombres. Sin embargo, en una ocasión sucedió, en la época victoriana, cuando Beatrix Potter comenzó a dibujar sus personajes. La imitación no estaba solo en el pensamiento y en el gesto, sino en la vestimenta. Los vestidos eran casi la primera característica que se notaba. Chalecos, gorros, trajes, zapatillas. Todo concordaba con el estilo, también los ambientes. Todo se fundaba sobre una omisión rigurosa: ningún ser humano podía mostrarse en ese mundo. La humanidad había sido expurgada y sustituida por animales, hasta en los más mínimos detalles. Se había revelado superflua, excepto como modelo remoto y ya perdido. Se asistía al transcurrir de una vida poshumana.
Beatrix Potter realizó el prodigio de invertir el curso de la historia. Durante largo tiempo los humanos habían intentado domesticar a ciertos animales, sobre todo de pequeñas o medianas dimensiones, no agresivos, comestibles en algunos casos. En los patios, jardines y campos predominaba su existencia. Con Beatrix Potter la relación se invirtió: esta vez eran los animales los que usaban a los hombres como un repertorio universal de comportamientos.
Fueron dos glorias de la era victoriana: Darwin vinculó a los hombres con los primates; Beatrix Potter distribuyó los comportamientos de los hombres entre un cierto número de pequeños animales domésticos o rústicos.
El hombre no es un depredador nato sino un depredador devenido. Para llegar a serlo debió negar aquello que era, agregando a su cuerpo una prótesis: un sílex astillado, una lanza afilada, un arco. Entonces comenzó a cazar. Sin ayuda de una prótesis, la caza hubiera sido ineficaz. Por eso la negación es intrínseca a la caza. El cazador es el hombre de la negación. Existe en cuanto niega una situación inicial. Si el hombre, como quería Hegel, es «el animal enfermo», su enfermedad implica igualmente la negación de la caza.
Todas las imágenes idílicas de una humanidad primitiva dedicada a la recolección de frutos y bayas se fundan sobre una omisión: los depredadores, como si aquella humanidad no hubiera tenido necesidad de protegerse. Muy distinta es la imagen del paraíso que, para ser tal, debe protegerse como un «cerco», pairi-daësa. El paraíso solo es tal si incluye una barrera, más allá de la cual se extiende la pura naturaleza.
Hubo un momento, hace unos 542 millones de años, según escribe Oliver Sacks, en el que «los mares precámbricos, en otro tiempo pacíficos, se transformaron en una jungla de cazadores y cazados, movidos por nuevas maneras. Mientras algunos animales (como las esponjas) perdieron sus células nerviosas y retrocedieron hacia una vida vegetativa, otros, especialmente los depredadores, desarrollaron órganos sensoriales, memorias y mentes cada vez más sofisticadas». Este es el momento auroral hacia el que los hombres, recién llegados, se encontraron dispuestos a remontarse, cuando las presas se transformaron en depredadores. La explosión cambriana había sido un despliegue de formas y de modalidades de los comportamientos, entrelazadas entre sí. Algunas de las cualidades de las que los humanos iban a estar más orgullosos pasaron entonces por sus primeras pruebas, en aguas que se habían vuelto letales.
Para disociarse del reino animal, Homo debió recurrir a la caza, que no le pertenecía en el origen, mientras pertenecía a otras especies. Para distinguirse de todos los animales, debió asumir algunas características, muy vistosas, de ciertos animales. Extendiendo sus aplicaciones, Homo se convirtió en depredador no solo porque mataba constantemente a algunos animales sino porque se preparaba para dominar el entero reino animal. Los depredadores son indiferentes a los animales que no matan. No así Homo, que pretendía sacar provecho de todos los animales. Lo mismo valía para la naturaleza inanimada, que era sujetada sometiéndola, con cautela y gradualmente, a elaboraciones diversas, transformándola. Un día iba a denominarse técnica.
Heródoto habla de «providencia divina», «toû theíou prónoia», en una sola ocasión –a propósito de los depredadores. Escribe que las leonas pueden parir una sola vez porque su cría, antes de nacer, lacera el útero con sus uñas. No puede hacer otra cosa. Es un depredador. Si así no lo hiciera, los depredadores se multiplicarían y devorarían a los otros animales, que en cambio se reproducen en abundancia. Este es el orden de las cosas, que fue violado cuando los hombres se volvieron depredadores que se reproducían en abundancia.
¿Por qué Homo no puede desprenderse de la culpa? La primera hipótesis es que quitar la vida a otro ser viviente puede señalar el origen de ese sentimiento. Ahora bien, la matanza de otros seres vivientes es la regla misma de una muy vasta parte del mundo animal. ¿Se trata entonces del modo en que se efectúa esa matanza, bajo la forma de la caza? Sin embargo, Homo, durante largo tiempo, no se distinguió por su capacidad de matar, mientras era una presa favorita de ciertos depredadores. Sucedió más tarde un cambio radical: Homo se volvió un depredador. Más precisamente: un depredador que se diferenciaba de todos los demás porque usaba objetos concebidos especialmente para matar. Esto iba contra todos los comportamientos observables en el reino animal. Homo hacía un uso nuevo y extremado de la imitación. Ciertos animales imitan hojas o piedras o a otros animales, pero para defenderse o para volverse invisibles –o incluso, a veces, para tender emboscadas. Pero no imitan el comportamiento de otros animales de los cuales continúan siendo presas. La distancia sin precedentes del orden del reino animal no estaba en la matanza, sino en ese género de imitación con uso de prótesis. Asimilándose a otra categoría de animales, Homo revelaba no tener una naturaleza propia bien definida y fijada. Revelaba una inclinación a la metamorfosis que no tendía, como sucede con frecuencia en los insectos, a eludir a un depredador. Por el contrario, servía para volverse un depredador. Homo mataba, como tantos otros animales, pero mataba imitando a esos mismos animales que eran sus enemigos más peligrosos. Ese gesto, que disociaba a Homo de los otros animales y también de sí mismo, imponiéndoles como modelo a su enemigo, creó un nudo que ya no iba a poder deshacerse: la culpa.
Para muchas especies, matar es una escansión del tiempo. Descansan, juegan, matan. Ocasionalmente copulan. Después, el ciclo se repite. También Homo mata y faena. Sin embargo, en una determinada zona remota del tiempo, no precisable, y en los lugares más dispares, se ha dedicado a matar y faenar dirigiendo ciertos gestos y palabras a entidades no visibles. Lo repetían a intervalos regulares. Era una gloria y una culpa entrecruzadas. Si hubiera sido solo una culpa, hubiera bastado abstenerse de la matanza y vivir de plantas, bayas y frutos. Sin embargo, la culpa era incluso celebrada. ¿Por qué? Era necesario mirar atrás, a dos hechos que implicaban a la especie en sí misma: el pasaje a la depredación y a la dieta cárnica. Detrás de estas secas definiciones, predilectas de los estudiosos modernos, se abría el ámbito ilimitado y mudo del pasado. Quien se adentraba en él reconocía algunas huellas, que se reavivaban en ciertos gestos, en ciertas palabras, en ciertas figuras grabadas o dibujadas.
Carácter inevitable de la culpa, para quien es depredador y presa. Imposible tener uno solo de esos roles. Está la culpa como matanza y está la culpa como deuda, que se pone en manos de alguien. Según los videntes védicos, quien, desde su nacimiento, está en una situación de «deuda», ṛṇa, está destinado a ser herido por un acreedor o un depredador, que son –en el origen– la misma figura.
Orfeo se niega a cazar, pero muere como presa. Cada depredador es presa de algún otro. La caza del león de los reyes asirios comprobaba este círculo. El último depredador es el dios, que mata al rey cuando el destino lo requiere. El dios puede también dejarse matar, en un linchamiento. Así le sucedió a Zagreo, «el Gran Cazador», que es también la primera presa.
Homo aprende con mayor dificultad y más lentamente respecto de los otros animales. No termina nunca de nacer y mantiene huellas físicas de su existencia prenatal. En cuanto a su etograma, no parece tan nítidamente delineado como el de sus cercanos primates. Este insoslayable retraso inicial, con sus consecuencias de prolongado carácter inerme, es el presupuesto de un aprendizaje que, una vez adquirido –gradual y tardíamente–, puede en compensación asumir un número indefinido de direcciones. Si no dispusiera de una radical indeterminación, Homo no podría desarrollar sus enormes capacidades de imitación. El retraso en el desarrollo acrecienta la potencialidad de desarrollos.
Con la metamorfosis se cumple una expansión del movimiento. El movimiento es una reacción de contraste con lo inanimado, que domina el universo. Disponer de la metamorfosis es un medio indispensable para quien quiera perseverar en la vida. Nada menos que eso estaba implícito en las prácticas arcaicas de la metamorfosis, que se manifestaban como irrupción en otro ser: por curiosidad, por admiración, por erotismo, por envidia, por autodefensa, por agresividad. Los motivos podían ser múltiples, el procedimiento era constante: la asimilación. Algo del otro ser resonaba en algo propio. La imitación presuponía la ubicuidad de la mente. Quien intentaba entrar en otro ser desde otro ser podía encontrarse invadido. El fundamento de toda metamorfosis era la posesión, que podía ser tanto una grave enfermedad como un don apasionante. O ambas cosas a la vez. El chamán era llamado a curar a los enfermos de los nervios porque solo la posesión podía curar la posesión.
Un día las metamorfosis empezaron a espaciarse. Después, ya no fueron admitidas. Aquello que poseía el grado más alto de sentido –los cambios de estado– había dejado de tener sentido. Incluso hablar de ello estaba mal visto. En un único lugar la capacidad de metamorfosis parecía intacta: en el sueño. Solo en el sueño aparecía del todo razonable y normal. Se perdió mucho, mucho fue olvidado. Otras virtualidades fueron adquiridas –y siguen siendo practicadas. No había comparación posible entre lo que se había perdido y lo que se había adquirido, irremediablemente anudados.
Una voz se mimetiza con otra, volviéndose irreconocible. Es una maniobra de autodefensa. Lo mismo vale para la apariencia óptica. Es el mimetismo de los insectos, que tratan de huir de sus depredadores. Imitar significa además apropiarse de otra cosa, expandir el modo propio de ser. La imitación es posible solo si la mente se deja infiltrar por lo que la rodea y es capaz de transformarse en otros seres, que todavía no se llamaban animales. Homo se volvió depredador aplicándose a la imitación, hasta que de la imitación brotó la metamorfosis. Un determinado repertorio de imitaciones se fijaba, un proceso fluido y repetitivo terminaba por insertarse en una forma, volviéndose una capacidad siempre disponible. Entre las empresas de Homo, esta, que no ha dejado huellas ni testimonios que no sean míticos o rituales, tuvo las mayores consecuencias, visibles por doquier desde tiempos remotos.
Llevada a su extremo, l...