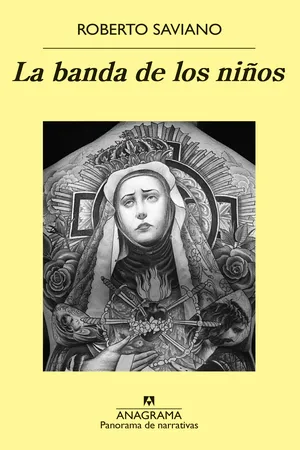![]()
Segunda parte
Jodidos y jodedores
![]()
TRIBUNAL
Un hombre del Gatazo había acabado entre rejas, la acusación era haber matado al hijo de don Vittorio Grimaldi, Gabriele. Cosa cierta, don Vittorio, llamado el Arcángel, había visto morir a su hijo delante de él.
Todo había sucedido muy deprisa en aquella tierra, Montenegro, adonde padre e hijo habían decidido llevar sus negocios. Y llevarlos juntos. Había una vieja rueda hidráulica, de hierro, oxidada, única superviviente de un molino decrépito. El agua la mantenía aún con vida, y el Arcángel vio bien a aquel hombre, le vio la cara, vio aquellos ojos, vio las manos que empujaron a Gabriele contra las palas que la corriente había desportillado haciéndolas puntiagudas. Don Vittorio vio la escena desde la ventana de su villa, que no estaba a mucha distancia, y corrió hacia allí desesperado. Solo, intentó detener la rueda del molino pero no lo consiguió. Vio el cuerpo de su hijo rebotar en el agua una y otra vez antes de recibir la ayuda de los criados. Tardaron mucho tiempo en sacar el cuerpo de Gabriele de las palas. Sin embargo, don Vittorio, durante todo el proceso, defendió al asesino del Gatazo. No aportó pruebas, no dio ninguna información. Quien había matado a Gabriele Grimaldi había sido el Tigrito, el brazo derecho de Diego Faella, el Gatazo. El Gatazo quería así conquistar Montenegro y sobre todo apoderarse de San Giovanni a Teduccio y desde allí tener vía libre sobre Nápoles. Estaba presente en el proceso, el fiscal le preguntó si lo reconocía, don Vittorio decía que no. El fiscal imploraba, para cerrar el proceso:
–¿Estáis seguro?
Lo trataba de «vos», evitando el «usted», para acercar a las partes. Y don Vittorio dijo no.
–¿Reconoce a Francesco Onorato, el Tigrito?
–No lo he visto nunca, ni siquiera sé quién es.
Don Vittorio sabía que aquellas manos estaban sucias de la sangre de su hijo y de muchos de sus hombres. Nada. El agradecimiento de Diego Faella no fue excepcional. Frente al Estado hay que ser hombres de honor. El silencio de don Vittorio Grimaldi fue visto como un comportamiento normal de hombre de honor. Lo único que le concedió el Gatazo fue la vida, es más, la supervivencia. Detuvo la venganza contra los Grimaldi, le permitió vender encerrado en una reserva en Ponticelli. Un puñado de calles, el único sitio donde podría vender y existir. Los recursos infinitos que tenían los Grimaldi, heroína, cocaína, cemento, residuos, tiendas y supermercados, se habían reducido a pocos kilómetros cuadrados, a poco beneficio. El Tigrito fue absuelto y don Vittorio devuelto al arresto domiciliario.
Fue un gran éxito, los abogados se abrazaban, alguien en las primeras filas aplaudía. Nicolas, Pichafloja, Dragón, Briato’, Tucán y Agostino lo vieron todo de aquel proceso, y casi habían crecido con él. Habían empezado a asistir cuando los pelos de la cara despuntaban ralos, y ahora alguno de ellos tenía una barba de soldado del Estado Islámico. Y aún presentaban los mismos documentos de identidad falsos que habían mostrado dos años antes, cuando el procedimiento daba sus primeros pasos. Porque allí se entraba, cierto, pero sólo si se era mayor de edad. Procurárselos había sido una broma. La ciudad estaba especializada en la producción de documentos de identidad falsos para yihadistas, imaginémonos para unos chavalillos que querían entrar en el tribunal. Se había ocupado Briato’. Él había hecho las fotos y él había contactado con el falsificador. Cien euros por cabeza y ahí estaban con tres, cuatro años más. Estabadiciendo y Bizcochito protestaron por haber sido excluidos, pero al final tuvieron que rendirse: no habrían engañado a nadie con aquellas caras de niños.
La primera vez que se encontraron allí fuera, mirando desde abajo aquellas tres torres de cristal, se habían sorprendido experimentando una especie de atracción. A todos les había parecido que estaban en una serie de televisión americana, pero estaban delante del tribunal penal, el mismo que los capos que ahora iban a tener enfrente incendiaban sistemáticamente mientras estaba en construcción. Aquella fascinación de cristal y metales y altura y potencia se había desinflado apenas superaron la entrada. Todo era plástico, moqueta, voces que retumbaban. Habían subido por las escaleras desafiándose a quién llega primero, tirándose de las camisetas y metiendo follón, y luego dentro de la sala los había acogido aquella inscripción sobre la ley, Nicolas al verla había tenido que contener la carcajada. Como si no supiera cuál era la verdad, cojones, que el mundo se divide solamente en jodidos y jodedores. Ésa es la única ley. Y cada vez que iban, siempre, al entrar, le salía una sonrisa torcida.
Dentro de aquella sala habían pasado horas sentados, circunspectos, como no habían hecho nunca en su breve vida. En la escuela, en casa, incluso en los locales, siempre había demasiado que ver y que experimentar para perder el tiempo con la inmovilidad. Las piernas se inquietaban y obligaban al cuerpo a ir siempre a otra parte y luego de allí a otro sitio. Pero el proceso era la vida misma que se desplegaba delante de ellos y revelaba sus secretos. Sólo había que aprender. Cada gesto, cada palabra, cada ojeada era una lección, una enseñanza. Imposible apartar la mirada, imposible distraerse. Parecían unos chicos juiciosos en la misa de domingo, con las manos entrelazadas y apoyadas sobre las piernas, los ojos desorbitados, atentos, la cabeza lista para saltar en dirección a las palabras importantes, nada de titubeos, nada de movimientos nerviosos, hasta los cigarrillos podían esperar.
La sala estaba dividida en dos mitades exactas. Delante los actores, detrás los espectadores. Y en medio una reja de casi dos metros de altura. Las voces llegaban un poco distorsionadas por el eco, pero el sentido de las frases nunca se perdía. Los muchachos se habían reservado un espacio todo para ellos, en la penúltima fila, junto a la pared. No era la mejor posición, en el teatro habrían sido localidades baratas, pero podían verlo todo, la mirada serena de don Vittorio bajo una cabellera argéntea que con la iluminación parecía un espejo, la espalda del imputado –más ancho que alto, pero con dos ojos de felino que daban miedo–, la de los abogados, la de quienes habían conseguido sentarse en las primeras filas. Eran sombras chinescas, al principio sólo manchas informes, pero luego la luz cambia de intensidad y los ojos de quien mira se afinan, y entonces todo tiene sentido, hasta los detalles. Y no lejos de ellos, tal vez sólo dos filas delante, los miembros de algunas bandas, a los que se reconocía por un jirón de frase tatuada que despuntaba del cuello de la camisa o por una cicatriz que el cabello rapado dejaba exhibir.
En primera fila, a dos zancadas de la reja, estaba la banda de los Melenudos. Ellos nunca habían tenido problemas de edad y con frecuencia se presentaban al completo. A diferencia de Nicolas y de los otros, los Melenudos no parecían hambrientos de cada palabra, de cada silencio, y caminaban a lo largo de la fila de sillas, se detenían para apoyar las manos sobre la verja, ignoraban las protestas de quienes estaban detrás de ellos, y volvían a sentarse. El White era el único que no se levantaba nunca, quizá para evitar que su andar de cowboy borracho atrajera demasiado la atención de los carabineros. Y luego era habitual ver también a los barbudos de la Sanità. Se colocaban donde encontraban sitio. Permanecían allí confabulando, se acariciaban aquellas barbas a lo Bin Laden y cada tanto salían a fumar un pitillo. Pero no había tensión, ni estudio mutuo. Todos admiraban el escenario.
–Eh –dijo el Marajá en voz bajísima. Había inclinado la cabeza lo mínimo necesario y hablaba por una rendija de la boca, no podía permitirse apartar la mirada–. Si tenemos la mitad de las pelotas de don Vittorio, no nos para ni la polla de Dios.
–Ése está protegiendo a quien ha derramado la sangre de su hijo... –susurró Dientecito.
–Con mayor razón –reafirmó el Marajá–, que se muera mi madre si no tiene cojones. Con tal de mantener la lealtad está dejando libre a quien ha triturado a su hijo.
–Yo no sabría mantener esa lealtad. Es decir, o te mato o si estoy en chirona te delato y terminas con la perpetua, mierda de persona –dijo Pichafloja.
–Eso es de infames –respondió Marajá–, eso es de infames. Es fácil conservar el honor cuando tienes que defender tu dinero, tus asuntos, tu sangre. Precisamente cuando sería fácil desacreditar y delatar a todos y en cambio estás callado significa que eres el number one, que eres el mejor. Que les has tocado las pelotas a todos. Que tienen que mamártela porque vales, porque sabes defender el Sistema. Aunque te maten a tu hijo. ¿Has entendido, Pichita?
–Ése tiene delante al que le masacró al hijo y no dice nada –continuó Pichafloja.
–Pichaflo... –glosó Dientecito–, si hubieras estado allí tú ya estarías cantando..., tienes futuro como infame.
–No, gilipollas, yo ya lo habría destripado.
–Habló Jack el destripador –concluyó Tucán.
Se hablaban como jugadores del Texas Hold’em, sin mirarse a los ojos. Echaban frases sobre el tapete verde, mostrando lo que tenían en la cabeza, y después cada uno, como había hecho Tucán, limpiaba un poco la mesa y se preparaba otra mano.
Pero nadie podía imaginar qué esperaba Nicolas en su interior. Al Marajá don Vittorio le gustaba, pero era el Gatazo quien, habiéndose casado con Viola, la hija de don Feliciano, tenía la sangre de su barrio. Sangre podrida, pero siempre sangre de rey. La sangre de su barrio había sido heredada con todas las de la ley. Don Feliciano les había dicho siempre a los suyos: «El barrio tiene que estar en manos de quien ha nacido en él y de quien vive en él.» Y Copacabana, que había sido fiel legado de los Striano, se había lanzado sobre Forcella inmediatamente después del arresto del cabeza de familia. Había sido precisamente el arresto del capo, casi tres años antes, lo que había dado inicio al proceso.
Todo el barrio había sido rodeado. Lo habían seguido durante días, el propio escuadrón de élite estaba incrédulo: don Feliciano había vuelto a Nápoles y paseaba por la calle, en chándal, ya no con la habitual elegancia con que se mostraba. No se había escondido, la clandestinidad la hacía en su barrio, como todos, pero sin estar encerrado en dobles fondos, pozos o escondites. Había aparecido por el callejón, lo habían llamado:
–Feliciano Striano, levante las manos, por favor.
Se detuvo y aquel «levante las manos, por favor» lo calmó. Era un arresto, no una emboscada. Con los ojos frenó a su perezoso guardaespaldas, que quería intervenir disparando y que inmediatamente había echado a correr para escapar de la captura. Se dejó esposar.
–Haced, haced –había dicho.
Y mientras le apretaban ...