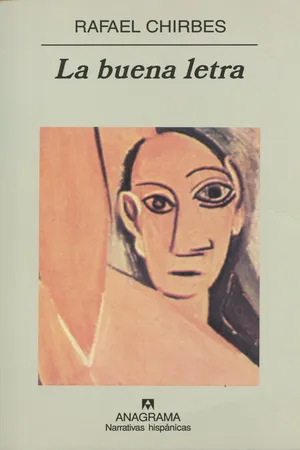![]()
Hoy ha comido en casa y, a la hora del postre, me ha preguntado si aún recuerdo las tardes en que tu padre y tu tío se iban al fútbol y yo le preparaba a ella una taza de achicoria. He pensado que sí, que después de cincuenta años aún me hacen daño aquellas tardes. No he podido librarme de su tristeza.
Mientras los hombres se ponían las chaquetas y se peinaban ante el espejito del recibidor, ella se quejaba porque no la dejaban acompañarlos. Tu tío me guiñaba un ojo por encima de su hombro cuando le decía: «Te imaginas qué efecto puede hacer una mujer entre tantos hombres. Esto no es Londres, cielo. Aquí las mujeres se quedan en casa.» Y a ella se le saltaban las lágrimas con un rencor que, en cuanto pudo, nos obligó a pagar.
Siempre tuvo una idea de la vida muy diferente de la nuestra. Quizá la aprendió en Inglaterra, con la familia elegante con la que había convivido durante varios años. Desde el principio habló y se comportó de un modo ajeno. Llamaba a tu tío «vida mía» y «corazón mío», en vez de llamarlo por su nombre. Eso, que ahora puede parecer normal, por entonces resultaba extravagante. Pero él estaba contento de poder mostrar que se había casado con una mujer que no era como las demás y que salía a recibirlo dando grititos, o se escondía detrás de la puerta en cuanto le oía llegar, como para darle una sorpresa. Durante la comida, le acercaba la cuchara a la boca, como se hace con los niños pequeños, y a él no le daba vergüenza llamarla, incluso en público, «mamá».
A mí, las tardes de domingo me gustaba visitar a mi madre y luego me iba al cine con tu hermana, pero desde que llegó ella cada vez pude cumplir mis deseos con menos frecuencia. Se deprimía si se quedaba sola en casa y me pedía que le hiciese compañía. El cine le parecía una cosa chabacana. «Si fuera una obra de teatro», decía, «o un buen concierto, pero el cine, y con toda la gente del pueblo metida en ese local espantoso.» Y a continuación: «Quédese, quédese conmigo aquí, en casa, y nos hacemos compañía y oímos la radio.» Siempre me habló de usted, a pesar de que éramos tan jóvenes y, además, cuñadas.
Me veía obligada a privarme del cine para evitar que se quedara sola en casa y que luego, durante la cena, hubiese malas caras. Lo peor de esas tardes de domingo era que, después de que había conseguido que me quedara, fingía olvidarse de que estaba allí, a su lado, y, en vez de darme un poco de conversación, metía la nariz entre las páginas de un libro, y leía, o se quedaba dormida.
Sólo ya avanzada la tarde se acordaba de mí, cuando me pedía: «¿Y por qué no prepara usted un poco de achicoria y nos tomamos una tacita?» Nunca decía café, como piadosamente decíamos los demás, decía achicoria. Y yo, al oír esa palabra, prometía no volver a quedarme una tarde de domingo con ella. Me ahogaba en tristeza. Era la sospecha de algo evitable que iba a venir a hacernos tanto daño como nos habían hecho la miseria, la guerra y la muerte.
![]()
A mi abuelo le gustaba asustarme. Cada vez que iba a su casa, se escondía detrás de la puerta con una muñeca, y cuando yo, que sabía el juego, preguntaba: «¿Dónde está el abuelo?», aparecía de repente, me tiraba encima la muñeca, que era tan grande como yo, y se reía mientras me daba bofetadas con aquellas manos de trapo que me parecían horribles. Le agradaba verme enfadada y que luego buscase refugio en sus rodillas. «Pero si el abuelo está aquí, ¿qué te va a pasar, tontita?», me decía, y a mí ya no me daba miedo la muñeca tirada en la silla. «Tócala, si no hace nada», decía, y yo la tocaba. «Es de trapo.»
También me contaba la historia del marido que salía del baúl en que lo había escondido su mujer después de descuartizarlo y robarle el hígado. La mujer había cocinado el hígado y se lo había servido al amante, y el muerto volvía para recuperarlo. El efecto de ese cuento –su emoción– estaba en la lentitud con que el muerto bajaba los escalones que separaban el desván del comedor. «Ana, ya salgo del desván», anunciaba el muerto, y luego, sucesivamente, «Ana, ya estoy en el descansillo», «ya estoy en la primera planta», «ya estoy en el octavo escalón», «en el séptimo», «en el sexto».
Mientras mi abuelo acercaba con sus palabras aquel cadáver al lugar en que nos encontrábamos, yo miraba hacia la escalera y esperaba verlo aparecer, y gritaba muy excitada, y lloraba, pidiéndole «no, no, que no baje más», sin conseguir que el descenso se detuviese. Sólo se terminaba el cuento una vez que mi abuelo daba un grito, me cubría la cara con su manaza y decía: «Ya estoy aquí.» Yo cerraba los ojos y gritaba y me movía entre sus brazos y luego me colgaba de su cuello, que estaba tibio, y entonces dejaba de tener miedo y sentía la satisfacción de estar en su compañía.
Por entonces aún no teníamos luz eléctrica, y las habitaciones estaban siempre llenas de sombras que la llama del quinqué no hacía más que cambiar de forma y de lugar. Cuando, después de dejarme en la cama, mi madre se iba llevándose el quinqué, la luz de la luna resbalaba en la pared de enfrente y se escuchaban crujidos en los cañizos del techo. Yo cerraba los ojos, me escondía bajo las sábanas y fingía no escuchar esos ruidos. Pero, en aquellas noches, vivía a la espera de algo terrible.
En cierta ocasión, me vi raptada en la oscuridad por una sombra que me arrastró escaleras abajo. Cuando salimos a la calle la sombra y yo, había una gran conmoción y la gente gritaba y corría de un sitio para otro. Las llamas se elevaban hasta el cielo y todo estaba envuelto en humo. Había ardido la casa de nuestros vecinos. Al día siguiente me enteré de que había muerto una de las niñas que vivían en la casa. «Enterraron un pedazo de palo seco y retorcido», oí decir, y esa imagen –la de un palo seco y retorcido– y la ausencia fueron para mí, desde entonces, la imagen de la muerte.
![]()
El año pasado le regalé a tu mujer un juego de sábanas bordadas con los nombres de tu padre y mío. Le gustaban mucho y, cada vez que venía por casa, me insistía para que se las diese. Hace un mes me dijo de pasada que se las dejó en un baúl del trastero del chalet, que se le han enmohecido y echado a perder. Te parecerá una tontería, pero me pasé la tarde llorando. Miraba las fotos de tu padre y mías, y lloraba. Así toda la tarde, ante el cajón del aparador en el que guardo las fotografías.
Sentía pena de nosotros, de todo lo que esperamos y luchamos de jóvenes, de las canciones que nos sabíamos de memoria y cantábamos –«ojos verdes, verdes como el trigo verde»–, de los ratos en que nos reíamos y de las palabras que nos decíamos para acariciarnos el corazón; pena de las tardes que pasamos en el baile, de las camisas blancas que yo le hacía a tu padre cuando aún éramos solteros; pena de las amigas que nos juntábamos para cortarnos el pelo unas a otras, igual que las artistas de cine. El cine aún era mudo y había un pianista rubio del que estábamos enamoradas todas las chicas. Nos gustaba ver su espalda triste iluminada por la luz que caía de la pantalla. No era de aquí, de Bovra. No sé de dónde vendría, ni lo que fue de él. Todo parecía que iba a durar siempre, y todo se ha ido deprisa, sin dejar nada. Las sábanas que se le han echado a perder a tu mujer eran las que usé en la noche de mi boda.
Del día de nuestra boda no nos quedó ni una foto. Se había comprometido a hacerlas tu tío Andrés, un primo de tu padre de quien habrás oído hablar, y que tenía una cámara. Pero la noche antes se fueron tu padre y él con los amigos, se emborrachó, y, de vuelta a casa, se cayó y se torció un tobillo. A la mañana siguiente tenía el pie hinchado como una bota, así que ni siquiera pudo venir a la boda. Le dejó la cámara a tu tío Antonio, que no paró de disparar en todo el día. Nos reímos como bobos. Tu padre se empeñó en que me tomara una copa de anís y yo no era capaz de mantenerme seria cada vez que tu tío nos ponía delante de la cámara. «El velo, apártate el velo del ojo», ordenaba tu tío. «No se ponga usted tan seria, aunque ya sea una señora», se burlaba. Lo que quería era provocarme, para que me riese. Y tu padre, lo mismo: «Venga, que parecemos artistas del cine.»
Lo cierto es que, cuando a los pocos días acudimos al laboratorio a recoger los carretes, y después de todo el teatro que había montado tu tío Antonio, descubrimos que no había ninguna foto que estuviese bien. Sólo en una de las copias se distinguían ciertas sombras que podían resultar vagamente reconocibles para quien hubiera estado en la fiesta. Guardé esa foto fallida durante años. «Parecemos espíritus escapados de la tumba», dijo tu padre riéndose.
Me acordé de sus palabras a los pocos días de su muerte. Limpiando los cajones del aparador, tropecé con la foto y pensé que, si se exceptuaba la mía, todas las otras sombras que aparecían flotando sobre aquel viejo cartón vivían ya de verdad en otro mundo. Entonces, quemé la fotografía. No soy supersticiosa, pero me pareció que no debía romperla, que debía entregarlos a todos ellos, y a mí misma, a algo puro y misterioso como el fuego. Viéndola arder, pensé en tu tío Antonio, que fue quien la hizo y aún estaba vivo. Él se había quedado del otro lado. Su sombra no se limpiaba en el fuego con todas las demás que permanecían allí cuando ya no existían. Las palabras de tu padre: eran espíritus, sí, pero que no iban a escaparse nunca de la tumba.
Tu padre acababa de morir y yo ya sabía, como sé ahora, que la muerte no le dio consuelo. De tus abuelos no quedaba con vida más que mi madre, que no aparecía en la foto porque, el día de la boda, en vez de ir a la iglesia, se quedó sustituyendo en la cocina a la abuela María. Apenas unos meses más tarde había muerto la tía Pepita, que fue la madrina y que estaba aquel día guapísima con el traje que cosimos entre las dos. Angelines, Rosa Palau, Pedro, tus abuelos, Inés y Ricardín, Marga, todos habían ido muriendo a lo largo de los años que separaban el día de la boda de aquel, ya marchito, en que quemé la fotografía. Se trata, en su mayoría, de nombres que a ti nada te dicen y que sólo de vez en cuando has tenido ocasión de escuchar. Fueron mi vida. Gente a la que quise. Cada una de sus ausencias me ha llenado de sufrimiento y me ha quitado ganas de vivir.
![]()
Aunque no sé por qué empiezo hablándote de ella y acabo por hablarte de la muerte: del antes y el después de que ella viniera, como si su presencia hubiese sido el gozne que uniese dos partes. Tal vez sólo sea porque, al hablar, me viene la memoria, una memoria enferma y sin esperanza.
A veces salgo a caminar por Bovra y cambio una y otra vez de rumbo para hacer el trayecto más largo. Sé que los busco a ellos. Es como si, esas tardes, saliera de mí misma a un lugar de encuentros al que también ellos tuvieran acceso, rompiendo la gasa de sus sombras silenciosas, y allí, en ese sitio de todos y de nadie, pudiéramos darnos consuelo.
Para que regresen, paseo durante horas y busco las escasas construcciones de aquellos años que aún permanecen en pie, e intento recordar cómo eran las que ya han sido sustituidas por modernos bloques de viviendas, como pronto lo será la mía. Persigo los nombres de quienes vivieron en ellas y me esfuerzo por saber si alguna vez pisé su interior, y cómo eran los muebles, los patios, las escaleras y paredes y suelos. De mi esfuerzo sólo saco sombras en una fotografía quemada.
No consigo completar los huecos que el tiempo ha ido dejando en la ciudad. Camino hasta que empieza a oscurecer y entonces apago aún más la luz del sol muriente y dejo la ciudad en penumbra, tal como permanece en mis recuerdos de aquellos años tristes, en los que sin embargo teníamos el bálsamo de la juventud, que era un aceite que todo lo engrasaba, que amortiguaba los gritos de dentro y, con frecuencia, los deformaba y los volvía risas.
Cuando ella viene a verme, y ya te digo que no sé por qué, necesito sentir el recuerdo del miedo, a lo mejor porque fue más limpio. Ella lo sustituyó por la sospecha. No, no es una venganza. No quiero enfrentarme a ella. Antes no quise, o no supe, y ahora ya es tarde. Sólo que quisiera entenderme yo misma, entenderlos a todos ellos, a los que ya no están.
![]()
¿Decir que fue puro o limpio el miedo? Ni la muerte ni el miedo son limpios. Aún guardo la suciedad del miedo de los tres años que tu padre se pasó en el frente, dejándonos solas a tu hermana y a mí en esta ciudad que, como en mis recuerdos, se volvió de repente fantasmal y nocturna y en la que todos te miraban como si quisieran decirte que él ya no iba a volver y que no valía la pena resistir por más tiempo. El abandono. Ya tarde, en medio de la noche, se escuchaba un estruendo remoto. Entonces sabíamos que estaban bombardeando Misent. Y yo pensaba en tu tía Gloria y en la abuela María, que seguían allí, pero no me atrevía a salir a la calle. Entornaba la ventana de la ha...