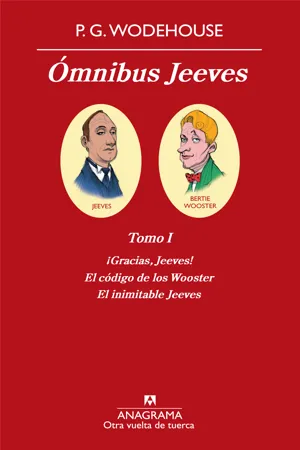![]()
El código de los Wooster
![]()
1
Saqué una mano de debajo de las sábanas y toqué el timbre para llamar a Jeeves.
–Buenas tardes, Jeeves.
–Buenos días, señor.
Esto me sorprendió.
–¿Es por la mañana?
–Sí, señor.
–¿Está seguro? Parece muy oscuro fuera.
–Hay niebla, señor. Si recuerda, estamos en otoño, época de neblinas y dulce fertilidad.
–¿Época de qué?
–De neblinas, señor, y dulce fertilidad.
–¿Eh? Sí. Sí, ya entiendo. Bueno, sea lo que fuere, deme uno de sus estimulantes, por favor.
–Tengo uno a punto, señor, en la nevera.
Desapareció, y yo me incorporé en la cama con la desagradable sensación que a veces se tiene de que uno se va a morir a los cinco minutos. La noche anterior, había ofrecido una pequeña cena en Los Zánganos a Gussie Fink-Nottle como amistosa despedida antes de sus próximas nupcias con Madeline, la única hija de sir Watkyn Bassett, comendador de la Orden del Imperio Británico, y estas cosas tienen su precio. En realidad, antes de que Jeeves entrara estaba soñando que algún sinvergüenza me clavaba clavos en la cabeza; no clavos ordinarios, como los utilizados por Jael, la esposa de Heber, sino clavos al rojo vivo.
Jeeves regresó con el regenerador de tejidos. Me lo eché al coleto y, después de experimentar el malestar pasajero, inevitable cuando uno bebe los revitalizadores matinales de Jeeves, esa horrible sensación de que la parte superior del cráneo sale disparada hasta el techo y los ojos salen de sus órbitas y rebotan en la pared opuesta como pelotas de ráquetbol, me sentí mejor. Sería exagerado decir que en ese momento Bertram volvía a estar en sazón, pero al menos había llegado al estado de convaleciente y por fin tenía fuerzas para conversar.
–¡Ah! –exclamé, recogiendo los globos oculares y colocándolos en su lugar–. Bueno, Jeeves, ¿qué sucede en el gran mundo? ¿Es el periódico lo que tiene ahí?
–No, señor. Es un poco de literatura de la agencia de viajes. He creído que a lo mejor le gustaría echarle un vistazo.
–¿Eh? –dije–. Usted lo ha hecho, ¿verdad?
Y hubo un breve y –si ésta es la palabra que quiero– elocuente silencio.
Supongo que cuando dos hombres de acero viven en íntima asociación, tiene que haber choques de vez en cuando, y recientemente se había producido uno en casa de los Wooster. Jeeves intentaba convencerme de que efectuara un crucero alrededor del mundo, y yo no quería. Pero a pesar de mis firmes manifestaciones al respecto, apenas pasaba un día sin que me trajera un fajo o ramillete de esos folletos ilustrados que los aficionados a los espacios abiertos reparten con la esperanza de fomentar esa costumbre. La actitud de Jeeves recordaba irresistiblemente la de algún podenco diligente que insiste en llevar una rata muerta a la alfombra de la sala de estar, aunque repetidamente se le indique, con la palabra y el gesto, que el mercado para ello es flojo o incluso inexistente.
–Jeeves –dije–, este asunto tiene que cesar.
–Viajar es sumamente educativo, señor.
–No soporto más educación. Me llenaron de ella hace años. No, Jeeves, sé lo que le pasa. Esa vieja vena vikinga suya ha aparecido otra vez. Usted añora el sabor de las brisas saladas. Se ve a sí mismo caminando por la cubierta de un barco con gorra de capitán. Posiblemente alguien le ha hablado de las bailarinas de Bali. Lo comprendo. Pero no es para mí. Me niego a ser trasegado a un maldito transatlántico y arrastrado alrededor del mundo.
–Muy bien, señor.
Lo dijo con cierto retintín, y me di cuenta de que, si bien no estaba realmente descontento, se hallaba muy lejos de estar contento, así que con diplomacia cambié de tema.
–Bien, Jeeves, la juerga de anoche fue bastante satisfactoria.
–¿De veras, señor?
–Oh, muchísimo. Todos nos lo pasamos muy bien. Gussie me dio recuerdos para usted.
–Agradezco la amabilidad, señor. Creo que míster Fink-Nottle estaba de buen humor.
–Extraordinariamente bueno, considerando que le queda poco tiempo y que pronto tendrá a sir Watkyn Bassett por suegro. ¡Me alegro de no estar en su lugar, Jeeves, me alegro de no estar en su lugar!
Hablé con gran sentimiento, y les diré por qué. Unos meses antes, mientras se celebraba la noche de la regata, caí en las garras de la ley por intentar separar a un policía de su casco, y después de dormir a intervalos sobre un camastro, a la mañana siguiente fui llevado a Bosher Street y multado con cinco de los grandes. El magistrado que me impuso esa monstruosa condena –acompañada, añadiré, de algunos comentarios ofensivos por parte del tribunal– era nada menos que el viejo papá Bassett, padre de la futura esposa de Gussie.
Resultó que fui uno de sus últimos clientes, pues un par de semanas más tarde heredó una gran fortuna de un pariente lejano y se retiró al campo. Ésa, al menos, era la historia que había circulado. En mi opinión, había logrado ese dinero adhiriéndose como pegamento a las multas. Cinco de aquí, cinco de allí..., es fácil ver cuánto sumaría al cabo de los años.
–No ha olvidado a ese hombre iracundo, ¿verdad, Jeeves? Un caso duro, ¿eh?
–Posiblemente sir Watkyn es menos temible en la vida privada, señor.
–Lo dudo. Lo corte por donde lo corte, un sabueso siempre es un sabueso. Pero ya basta de hablar de ese Bassett. ¿Hay alguna carta?
–No, señor.
–¿Alguna llamada telefónica?
–Una, señor. De mistress Travers.
–¿La tía Dahlia? Así que ha vuelto a la ciudad.
–Sí, señor. Ha expresado el deseo de que la llame usted a su más pronta conveniencia.
–Haré algo mejor –dije cordialmente–. Iré a visitarla.
Y media hora más tarde subía la escalinata de su residencia y era admitido por el viejo Seppings, su mayordomo. Poco sabía yo, al cruzar aquel umbral, que en un abrir y cerrar de ojos iba a verme involucrado en un embrollo que sometería a prueba el alma de los Wooster como pocas veces lo había sido. Me refiero al siniestro asunto de Gussie FinkNottle, Madeline Bassett, el viejo papá Bassett, Stiffy Byng, el reverendo H. P. («Stinker») Pinker, la vaca-jarrita del siglo XVIII y el pequeño cuaderno marrón forrado en piel.
Ninguna premonición de inminente peligro, sin embargo, arrojó una nube a mi serenidad cuando entré. Yo esperaba con alegre anticipación la reunión con la tía Dahlia, que es, como quizá he mencionado ya, mi buena y meritoria tía, a la que no hay que confundir con la tía Agatha, que come cristales rotos y lleva alambre de púas sobre la piel. Aparte el mero placer intelectual de charlar con ella, existía la brillante perspectiva de poder gorronear una invitación a almorzar. Y debido a la sobresaliente virtuosidad de Anatole, su cocinero francés, acercarse a su pesebre es algo que siempre atrae al gastrónomo.
La puerta de la sala de las mañanas estaba abierta cuando crucé el vestíbulo, y vislumbré al tío Tom divirtiéndose con su colección de plata antigua. Por un momento acaricié la idea de detenerme y preguntarle por su indigestión, enfermedad a la que es extremadamente sensible, pero prevalecieron consejos más prudentes. Este tío mío es una persona que, al ver a un sobrino, es susceptible de obligarle a escuchar e informarle del tema de los candelabros de pared y la foliación, por no mencionar los rollos de pergamino, las guirnaldas de cinta en altorrelieve y las molduras ovaladas, y me pareció que el silencio era lo mejor. Pasé zumbando, por lo tanto, con los labios sellados, y me encaminé a la biblioteca, donde me habían informado de que se encontraba la tía Dahlia en aquellos momentos.
Encontré a mi anciana parienta sumergida en un mar de pruebas de imprenta. Como todo el mundo sabe, ella es la cortés y popular propietaria de un semanario destinado a los que han sido delicadamente educados titulado Milady’s Boudoir. Una vez contribuí con un artículo titulado «Lo que lleva el hombre bien vestido».
Mi entrada hizo que aflorara a la superficie, y me saludó con uno de esos alegres gritos de caza que, en los días en que se dedicaba a cazar, utilizaba para convertirse en una figura notable del Quorn, el Pytchley y otras organizaciones para perseguir a los zorros británicos.
–Hola, feo –me dijo–. ¿Qué te trae por aquí?
–Me ha parecido entender, anciana parienta, que deseaba usted conferenciar conmigo.
–No quería que vinieras a interrumpir mi trabajo. Unas palabras por teléfono habrían sido suficientes. Pero supongo que algún instinto te ha dicho que hoy tenía un día ocupado.
–Si se preguntaba si podría venir a almorzar, no se preocupe. Estaré encantado, como siempre. ¿Qué nos ofrecerá hoy Anatole?
–A ti nada, mi alegre y joven tenia. Espero a Pomona Grindle, la novelista, para la comida del mediodía.
–Estaré encantado de conocerla.
–Bien, pero no vas a hacerlo. Será un estricto tête-à-tête. Estoy intentando que escriba una novela por entregas para el Boudoir. No, lo único que quería era decirte que vayas a un anticuario de Brompton Street (está después del Oratorio, no puedes perderte) y mires con desprecio una vaca-jarrita.
No la entendí. La impresión que tuve fue la de una tía que hablara con un montón de florituras.
–¿Hacer qué con qué?
–Tienen una vaca-jarrita del siglo XVIII que Tom comprará esta tarde.
La venda se me cayó de los ojos.
–Ah, es un nosequé de plata, ¿no?
–Sí. Una especie de jarrita para la crema de leche. Ve y pídeles que te la enseñen y, cuando lo hagan, muestra desdén.
–¿Y cuál es la idea?
–Minar su confianza, desde luego, cabezota. Sembrar...