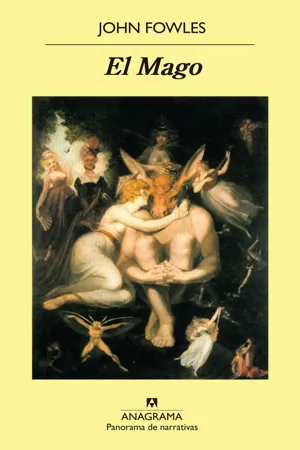![]()
Segunda parte
Irrités de ce premier crime, les monstres ne s’en tinrent pas là; ils l’étendirent ensuite nue, à plat ventre sur une grande table, ils allumèrent des cierges, ils placèrent l’image de notre sauveur à sa tête et osèrent consommer sur les reins de cette malhereuse le plus redoutable de nos mystères.
DE SADE, Les Infortunes de la Vertu
![]()
10
Era un domingo de finales de mayo, tan azul como el ala de un pájaro. Ascendí por las cañadas hasta la sierra que hacía como de espina dorsal de la isla, desde que la verde espuma de las copas de los pinos descendía ondulante a lo largo de unos tres kilómetros hasta la costa. El mar se extendía como una alfombra de seda hasta el sombrío muro de montes que se elevaba en tierra firme por el oeste, y cuya reverberación se extendía unos ochenta o noventa kilómetros en dirección sur hasta el horizonte, bajo la inmensa campana azul del empíreo. Era un mundo azul, maravillosamente puro, y, como ocurría siempre que me encontraba en lo alto de la sierra central de la isla y lo tenía ante mis ojos, olvidé casi todos mis pesares. Anduve por la cresta en dirección a poniente, entre dos enormes paisajes que se extendían al norte y al sur. Las lagartijas trepaban como rayos por los troncos de los pinos al igual que collares vivos de esmeraldas. Había tomillo y romero, y otras hierbas; y matas con flores que parecían dientes de león, empapadas de un azul brillante, salvaje y celestial.
Al cabo de un rato llegué a un sitio donde la cresta se interrumpía para caer hacia el sur como un corto risco casi vertical. Solía sentarme allí al borde de la montaña para fumar un cigarrillo y observar las inmensas extensiones del mar y las montañas. Aquel domingo, casi en el mismo momento en que me sentaba, vi que la panorámica estaba ligeramente modificada. Debajo de mí, a mitad de camino de la costa sur de la isla, se encontraba la bahía donde había tres casitas. La costa avanzaba a partir de esa cala en dirección a poniente formando una serie de bajos cabos y ocultas calas. Inmediatamente al oeste de la bahía donde estaban las casitas, el terreno se elevaba bruscamente hasta formar un promontorio por el que penetraba hacia el interior de la isla un rojizo muro derruido y agrietado; como si se tratara de una fortificación de la solitaria villa que se encontraba dentro del recinto, en lo alto del promontorio. Todo lo que sabía de esa casa era que pertenecía a un ateniense presumiblemente acomodado, que sólo la utilizaba en pleno verano. Debido a una elevación del pinar situado entre el lugar donde yo me encontraba y la villa, la única parte de ésta que divisaba desde allí era su techo plano.
Pero aquel día una delgada espiral de humo se elevaba desde esa azotea. La casa ya no estaba vacía. Primero sentí resentimiento, un resentimiento propio de un Robinson, porque ahora la soledad de la mitad sur quedaría echada a perder, y yo había acabado por sentirme su propietario. Era mi provincia secreta y nadie más –toleraba a los pescadores de las tres casitas–, nadie que estuviera por encima de los aldeanos, tenía derecho a ella. A pesar de todo sentí curiosidad, y bajé por un sendero que sabía que conducía hasta una cala situada al otro lado de Bourani, nombre del promontorio en el que se encontraba la villa.
Por fin brillaron entre los pinos el mar y una cinta de piedras blanqueadas. Llegué hasta el borde. Era una amplia cala abierta, con una franja de guijarros y un mar transparente como el cristal, encerrada entre dos promontorios. En el que estaba a la izquierda y era más empinado, el lado oriental, Bourani, se encontraba la villa oculta entre árboles, que aquí crecían formando una espesura mucho más cerrada que la del resto de la isla. Anteriormente ya había estado dos o tres veces en esta cala que, como muchas de las otras calas de la isla, daba la maravillosa sensación de que eras el primero que la había pisado, el primero que la había contemplado, el primero que jamás había existido, el primer hombre. No había señales de ninguno de los habitantes de la villa. Me instalé en el extremo oeste de la cala, el más abierto, nadé, me comí el almuerzo a base de pan, aceitunas y zouzoukakia, unas fragantes albóndigas frías, pero no vi a nadie.
A primera hora de la tarde atravesé la ardiente extensión de guijarros hasta el extremo de la cala sobre la que se levantaba la villa. Entre los árboles descubrí una diminuta capilla encalada. A través de una grieta de su puerta vi una silla patas arriba, un candelero sin velas y una hilera de iconos pintados con mucha ingenuidad en un pequeño tapiz. De la puerta colgaba una cruz forrada de deslucido oropel. En su envés alguien había garabateado Agios Demetrios: San Jaime. Regresé al mar. El pedregal terminaba en un argayo que ascendía impresionante hasta perderse entre espesos matorrales y pinares. Me fijé por vez primera en una alambrada que corría a una altura de siete u ocho metros sobre el pie de esta ladera; la valla continuaba hacia arriba y se introducía entre los árboles, aislando así el promontorio. Hasta una anciana hubiera podido atravesar sin dificultades el oxidado alambre de espinos, pero era la primera vez que veía alambradas en esta isla, y no me gustó. Era un insulto contra la soledad.
Estaba mirando hacia la ardiente y empinada ladera boscosa cuando tuve la sensación de que no estaba solo. Me estaban mirando. Traté de distinguir a alguien entre los árboles que quedaban frente a mí. No había nadie. Me acerqué un poco más al lugar donde la alambrada penetraba en la espesura.
Sufrí una conmoción. Detrás de la primera roca brillaba algo. Era una aleta de caucho azul. Detrás mismo, parcialmente ocultos por la delgada sombra que proyectaba otra roca, vi otra aleta y una toalla. Volví a mirar a mi alrededor, y después desplacé la toalla con el pie. Debajo de ella habían dejado un libro. Lo reconocí inmediatamente por su cubierta: era una de las más conocidas antologías de bolsillo de poesía inglesa contemporánea; yo mismo tenía también un ejemplar en mi habitación del colegio. Era tan inesperado que me quedé mirando el libro como un necio, convencido de que era mi propio ejemplar, que alguien me había robado.
No era el mío. El dueño no había escrito su nombre dentro, pero había varias tiras de papel blanco sencillo, cuidadosamente cortadas. La primera marcaba una página en la que cuatro versos habían sido subrayados con tinta roja; eran de «Little Gidding»:
No dejaremos de explorar
Y el fin de nuestras exploraciones
Será la llegada al punto de partida
Y conocer entonces ese sitio por primera vez.
Los tres últimos versos estaban marcados por una línea vertical en el margen. Levanté la vista al denso arbolado de la orilla antes de volver las páginas hasta la siguiente tira de papel. Tanto ésa como todas las demás estaban en páginas que contenían referencias o imágenes de islas o del mar. Debía haber aproximadamente una docena. Más tarde, esa misma noche, volví a descubrir algunos de aquellos pasajes subrayados en mi propio ejemplar.
Cada uno en su concebida camita de islas...
En las que el amor era inocente, lejos de las ciudades.
Estos dos versos de Auden estaban marcados, pero no lo estaban los dos que los separaban. También había señales en algunos versos sueltos de Ezra Pound.
Ven, o se te escapará la marea estelar.
Hacia el este evita la hora de su ocaso,
¡Ahora! ¡Pues la aguja tiembla en mi alma...!
No te burles del discurrir de las estrellas, pues ocurrirá.
Y también este fragmento:
Aquel que aun muerto, ¡mantuvo entera su mente!Este sonido se oyó en las tinieblas
Primero deberás descender por el camino del infierno
Llegarte al cenador de Proserpina, la hija de Ceres,
Bajo las tinieblas amenazadoras, para ver a Tiresias
El que fue ciego, una sombra, y está en el infierno
Tan lleno de sabiduría que los fortachones saben menos que él, Y ése será el final de tu camino
El saber, sombra de una sombra,
Pero tendrás que navegar en pos del saber
Sabiendo menos que una bestia drogada.
El viento solar, la brisa que sopla casi todos los días del verano en el Egeo, arrojó sobre el pedregal leves olas que se rizaron como látigos perezosos. Nada surgió, todo aguardaba. Por segunda vez en aquel mismo día, me sentí como Robinson Crusoe.
Volví a dejar el libro debajo de la toalla y miré la ladera un tanto cohibido, convencido ahora de que estaba siendo mirado; luego me agaché, cogí la toalla y el libro, y los puse encima de la roca junto a las aletas, para que fuese más fácil para quien fuese encontrarlo. No fue un gesto de amabilidad, sino un modo de justificar mi curiosidad ante los ojos ocultos. La toalla conservaba un resto de perfume femenino; aceite de bronceado.
Regresé al sitio donde había dejado mi ropa y vigilé la orilla por el rabillo del ojo. Al cabo de un rato me retiré a la sombra de los pinos. El punto blanco de la roca brillaba bajo el sol. Me tendí y me quedé dormido. No debí estar así mucho rato, pero cuando desperté y volví a mirar la orilla, todas las cosas habían desaparecido. La chica, pues decidí que tenía que ser una chica, había recuperado los objetos sin que yo la viera. Me vestí y bajé a la orilla.
El camino normal de regreso al colegio nacía en el centro de la cala. Desde el extremo en el que me encontraba pude ver otro sendero que se alejaba del mar por el sitio donde la alambrada se ocultaba. Era muy empinado, y los matorrales que crecían dentro del cercado eran tan densos que no se veía nada. Entre las sombras destacaban las pequeñas cabezas rosadas de algunos gladiolos silvestres, y una curruca oculta en las matas más espesas dejaba oír su resonante y tartamudo canto. Debía cantar a muy pocos metros de donde yo me encontraba, con una intensidad sollozante parecida a la de un ruiseñor, pero en un tono mucho más angustiado. ¿Era un pájaro situado allí para avisar de la presencia de extraños, o un señuelo? No logré decidir cuál de las dos cosas, aunque resultaba muy difícil no creer que su canto tenía algún significado. Regañaba, silbaba, chirriaba, arpegiaba, hechizaba.
De repente sonó una campana desde algún lugar situado más allá del sotobosque. El pájaro dejó de cantar, y yo seguí ascendiendo. La campana volvió a sonar, tres veces. Evidentemente estaba llamando a alguien para comer, para tomar un té a la inglesa, o quizás simplemente había un niño que jugaba a tocarla. Al cabo de un trecho el terreno se hacía más llano, al tiempo que se reducía el espesor del arbolado, aunque los matorrales seguían siendo muy abundantes.
Luego llegué a una puerta, pintada y cerrada con una cadena. Pero la pintura estaba desconchada, la cadena oxidada, y junto al poste derecho alguien había forzado la alambrada hasta abrir paso a través de ella. Un sendero ancho y cubierto de hierba partía de allí, por la cresta del promontorio, en dirección al mar y bajando ligeramente. Serpenteaba entre los árboles y no permitía ver la casa. Estuve escuchando durante un minuto, pero no oí voces. Abajo, el pájaro volvía a cantar.
Entonces lo vi. Atravesé la abertura de la alambrada. Estaba en el segundo o tercer árbol de la parte interior del cercado, casi ilegible, toscamente clavado en lo alto del tronco de un pino, más o menos en la misma posición en la que, en Inglaterra, suelen estar los carteles que anuncian Prohibido el paso. Pero este cartel decía, en desteñidas letras rojas sobre fondo blanco, SALLE D’ATTENTE. Parecía como si hubiese sido arrancado muchos años atrás de una estación francesa del ferrocarril; un viejo chiste de estudiantes. El esmalte había saltado y en los huecos aparecían cancerosos fragmentos de metal oxidado. En uno de los extremos podían verse tres o cuatro agujeros que podían ser antiguos balazos. Era el aviso de Mitford: Cuidado con la sala de espera.
Me quedé en medio del camino, vacilando entre la idea de continuar hasta la casa o volverme atrás, dividido entre la curiosidad y el temor a un desaire. Deduje inmediatamente que ésta e...