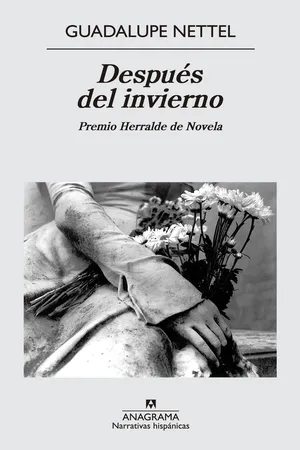![]()
I
![]()
CLAUDIO
Mi departamento está sobre la calle Ochenta y siete en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York. Se trata de un pasillo de piedra muy semejante a un calabozo. No tengo plantas. Todo lo vivo me provoca un horror inexplicable, igual al que algunos sienten frente a un nido de arañas. Lo vivo me amenaza, hay que cuidarlo o se muere. En pocas palabras, roba atención y tiempo y yo no estoy para regalarle eso a nadie. Aunque algunas veces logre disfrutarla, esta ciudad, cuando uno lo permite, puede llegar a ser enloquecedora. Para defenderme del caos, he establecido en mi vida cotidiana una serie muy estricta de hábitos y restricciones. Entre ellos, la absoluta privacidad de mi guarida. Desde que me mudé, ningunos pies excepto los míos han cruzado la puerta del departamento. La sola idea de que alguien más camine por este suelo puede desquiciarme. No siempre me siento orgulloso de mi manera de ser. Hay días en que anhelo una familia, una mujer silenciosa y discreta, un niño mudo, de preferencia. La semana en que me instalé, hablé con los vecinos del edificio –la mayoría inmigrantes– para dejar claras las reglas. Les pedí, de una manera correcta, con un dejo de amenaza, que se abstuvieran de hacer el menor ruido después de las nueve de la noche, hora a la que suelo volver del trabajo. Hasta este momento, mi orden ha sido acatada. En los dos años que llevo aquí, nunca se ha hecho una fiesta en el edificio. Pero esa exigencia mía también me obliga a asumir ciertas responsabilidades. Me he impuesto, por ejemplo, la costumbre de escuchar música únicamente con audífonos o susurrar en el auricular si llamo por teléfono, cuyo timbre mantengo inaudible igual que el contestador. Una vez al día, reviso a un volumen casi imperceptible los mensajes, por lo demás bastante escasos. La mayoría de las veces los recados son de Ruth, aun si le he pedido, en varias ocasiones, que no me llame jamás y espere a que sea yo quien lo haga.
Compré este departamento por una buena razón: su precio. Durante la primera visita, cuando la vendedora de la agencia inmobiliaria pronunció la cantidad, sentí un hormigueo en el estómago: por fin me sería posible hacerme de algo en Manhattan. Mi sentido del ridículo –siempre vigilante– me impidió frotarme las manos, y la alegría se concentró finalmente en la zona intestinal. Nada me gusta tanto como adquirir cosas nuevas a un precio bajo. Sólo una vez terminada la transacción, constaté un poco decepcionado que no tenía vista a la calle. Las dos únicas ventanas debían de medir como mucho treinta centímetros cuadrados y ambas daban a un muro.
Pensar en la casa me es desagradable y a pesar de ello me ocurre todo el tiempo. Lo mismo sucede con esa novia que se inmiscuyó en mi vida sin que yo pudiera evitarlo. Ruth es cuidadosa y obstinada como un reptil, capaz de desaparecer siempre que mi bota está a punto de estamparla en el suelo y también de esperar a que quiera verla. En cuanto me sereno, vuelve a deslizarse hasta mí, suave y resbalosa. Decir que es inteligente sería exagerar. Su habilidad, desde mi humilde opinión, tiene que ver más con su instinto de supervivencia. Hay animales adaptados para vivir en el desierto y ella pertenece a esta categoría. ¿Cómo justificar, si no, que haya resistido mi carácter? Ruth es quince años mayor que yo. Sus ojos siempre parecen al borde del llanto y eso les confiere cierto tipo de atractivo. El sufrimiento silencioso la beatifica. Las arrugas, comúnmente llamadas patas de gallo, le dan un aire semejante al de los iconos ortodoxos. Ese martirio reemplaza su ausencia objetiva de belleza. Una vez a la semana, sobre todo los viernes, salimos juntos a cenar o vamos al cine. Duermo en su casa y templamos hasta el amanecer, lo cual me permite limpiar el sable y satisfacer las necesidades de la semana. No negaré las virtudes de mi novia. Es atractiva y refinada. Pasear con ella es casi ostentoso, como pasear del brazo de un escaparate: bolso Lagerfeld, espejuelos Chanel. En pocas palabras, tiene dinero y estilo. Sobra decir que una mujer así, en la ciudad donde vivo, es una llave que abre todas las puertas, un Eleguá que despeja los caminos. Lo que no le perdono es que sea tan femenina. Aumentar la frecuencia de nuestros encuentros sería imposible. Le he explicado en más de una ocasión que no soportaría pasar más tiempo con ella. Ruth dice entender y sin embargo sigue insistiendo. «Así son las mujeres», me digo casi resignado a compartir mi vida con un ser de segunda.
Todas las mañanas, abro los ojos antes de que suene el despertador, programado para activarse a las seis, y, sin saber cuándo exactamente, ya estoy mirando por la ventana como si nunca hubiera hecho otra cosa. Apenas logro ver el muro gris de enfrente pues el vidrio está protegido por una suerte de reja. Supongo que antes vivía aquí un niño o alguna persona con tendencias suicidas. Suelo dormir en posición fetal sobre mi lado derecho, de manera que al despertar lo primero que veo es esa ventana, por la cual entra la luz pero ninguna imagen, salvo las grietas del muro que, a estas alturas, conozco de memoria. Del otro lado, la ciudad despliega su rumor incesante. Imagino por un momento que esa pared no existe y que desde mi ventana puedo ver a la gente caminando a toda prisa, rumbo a sus trabajos o citas de negocios como gusanos retorciéndose en una pecera de vidrio. Entonces agradezco a la casualidad que quiso poner una barrera entre mi cuerpo y el caos, para que al despertar me sienta limpio, aislado, protegido. Pocas personas escapan a esa masa uniforme cuyo ajetreo llega hasta mis oídos, pocas personas son realmente pensantes, autónomas, sensibles, independientes como yo. He conocido a algunas a lo largo de mi vida a través de los libros que han escrito. Está por ejemplo Theodor Adorno, con quien me siento muy identificado. Los individuos comunes son deficientes y no vale la pena establecer ningún contacto con ellos si no es por conveniencia. Todas las mañanas, en cuanto el ruido amenazador del mundo atraviesa mi ventana, surgen las mismas preguntas: ¿cómo mantenerme a salvo del contagio? ¿Cómo evitar mezclarme, corromperme? Creo que si hasta ahora lo he logrado ha sido gracias a una serie de hábitos sin los cuales no podría salir a la calle. Todos los días ejecuto una rutina establecida desde hace muchos años y sobre la cual descansa mi existencia. «Ejecutar» es uno de mis verbos preferidos. Por ejemplo: al bajar de la cama, pongo las dos plantas de los pies en el suelo. Eso me permite sentirme firme, inquebrantable. Entro de inmediato a la ducha y espabilo mi cuerpo con un chorro de agua fría. Me seco, fijándome siempre en utilizar el lado áspero de la toalla, y froto mi piel hasta enrojecerla para estimular la circulación sanguínea. A veces, sin querer, miro hacia el espejo –gesto que me hace perder algunos preciosos segundos– y compruebo con horror que mi pecho, al igual que mis brazos y piernas, está lleno de pelo. No logro resignarme al alto porcentaje de animalidad que hay en el ser humano. «Los instintos, los impulsos, las necesidades físicas son dignas de todo nuestro desprecio», pienso mientras me siento a defecar en el inodoro estratégicamente colocado donde no sea posible mirarse en ningún reflejo. Nunca tiro los papeles en la taza, la sola idea de que un día se tupa el escusado me horroriza. Todas las mañanas detengo con el dedo la palanca y apoyo hasta constatar que el producto se ha perdido para siempre en el remolino antiséptico del agua teñida de azul por el desinfectante que vierto en él.
Ingiero mis alimentos rápido y de pie, frente a la otra ventana, que, como ya he señalado, también da a un muro. Esa ventana está orientada hacia el edificio de enfrente, donde de cuando en cuando aparece algún vecino regando las maticas de su balcón con una sonrisa idiota. Siempre que esto ocurre, prefiero suspender el desayuno a correr el riesgo de tener que responder a algún saludo. El más mínimo contacto puede ser irreversible. Si permito que la cortesía se interprete como un gesto amistoso, los vecinos podrán presentarse con cualquier excusa o, peor aún, pedir algún favor. Es una lástima, porque la cortesía es algo que teóricamente me parece hermoso. Me agrada que las personas que no me conocen sean amables conmigo. Cuando eso sucede, lo disfruto muchísimo y me gustaría poder retribuirlo. Por desgracia no todo el mundo reacciona de la misma manera. La cortesía también puede ser una puerta de entrada a la intimidad y no es necesario decir que abundan los aprovechados.
![]()
CECILIA
En diferentes momentos de mi vida, las tumbas me han protegido. Cuando era chica mi madre entabló una relación clandestina con un hombre casado y, para estar con él, me dejaba en casa de mi abuela paterna. En Oaxaca, o al menos en mi familia, no estaba bien visto que los niños asistieran a la escuela antes de entrar a la primaria. Se veía mejor que una madre dejara a su hija de cuatro años, durante mañana y tarde, en manos de sus parientes políticos si no podía o no deseaba ocuparse de ella. La casa de mi abuela era una villa antigua con patio interior y una fuente. En algunos de sus cuartos vivían los hermanos menores de mi padre que aún seguían solteros. Además de mi abuela y las sirvientas, mis tíos me llenaban de atenciones. Por eso no sufrí demasiado las ausencias de mi madre. Las imágenes que tengo de esa época son muy vagas y sin embargo hay cosas que recuerdo perfectamente. Sé, por ejemplo que la cocina era grande y tenía una estufa de leña. Sé también que todas las mañanas mi abuela mandaba a la mucama a comprar leche cruda en el mercado para alimentarme y que cuando se derramaba en el fuego, sus reprimendas eran fuertes. En un patio trasero al que no me permitía salir, mi abuela criaba pollos. Una mañana encontré abierta la puerta de la cocina que comunicaba con él y me escapé para explorarlo a mis anchas. Estuve recorriendo un momento los alrededores, indiferente a los gritos de la familia que me buscaba con angustia dentro de la casa. No quería volver aún, así que me escondí tras el tronco de un ciruelo, donde se distinguía un montículo de tierra con una cruz. A pesar de mi corta edad, no dejé de comprender que era una tumba. Había visto algunas al borde de la carretera y, a lo lejos, cuando pasábamos en coche frente al cementerio. Lo que no logré averiguar, a pesar de mi insistencia, es de quién eran esos restos. Mi abuela nunca aceptó darme las explicaciones que yo le pedía y, como suele suceder con lo prohibido, la tumba terminó por convertirse en una idea fija.
Al final de ese año, mi madre nos dejó para irse a una ciudad del norte con su amante. Papá y yo nos instalamos definitivamente en casa de mi abuela. Crecí con el estigma de ese abandono. Algunos me hacían burla al respecto y otros me sobreprotegían. Para defenderme de los juicios y la conmiseración de la gente, me refugié en los libros de mi escuela y en el cine del barrio, uno de los pocos que en ese entonces había en la ciudad. Conforme pasaron los años, me fui ganando el acceso a ese patio vedado y al ciruelo debajo del cual permanecía horas, mirando el montículo de hierba. Decidí considerarlo en secreto la tumba de mi madre. Cuando necesitaba llorar o estar a solas, acudía a ese lugar en el que las gallinas se paseaban a sus anchas. Allí me sentaba a leer o a escribir mi diario. Otras sepulturas, las del cementerio o los jardines de algunas iglesias, empezaron a llamarme la atención. El dos de noviembre le pedía a mi padre que me llevara a ver el camposanto y, poco a poco, la costumbre de ir juntos se instauró entre nosotros. Resulta fácil apasionarse por ellos cuando no se ha sufrido aún ninguna muerte. Después de la partida de mamá, jamás volví a perder a un familiar o a uno de los seres cercanos de quienes dependía mi equilibrio. La muerte golpeaba a otros y, a veces, me permitía verla de cerca pero conmigo no se metió jamás, al menos durante la infancia y la adolescencia. La primera vez que participé en un velorio, debía de tener cumplidos los ocho años. Esa tarde, mis vecinos pusieron un moño negro en la puerta de su casa y, como es costumbre en los pueblos y las ciudades pequeñas, dejaron la puerta abierta a quienes desearan llegar a dar el pésame. Entré a la casa y estuve dando vueltas por la sala sin que nadie reparara en mí. El difunto era un anciano –el patriarca en decadencia de aquella familia– enfermo de Alzheimer desde hacía varios años. Estar ahí me bastó para comprender que a pesar de la inmensa tristeza que sentían, su deceso había traído alivio y liberación a esa casa. El aroma de las velas, del copal y los crisantemos dispuestos en las coronas fúnebres se impregnó para siempre en mi memoria. Algunos años después, mientras regresaban de las vacaciones, murieron dos gemelos, compañeros míos en primero de secundaria, en un accidente automovilístico. Al anunciarlo, la directora de la escuela pidió que guardáramos un minuto de silencio. Recuerdo el espanto que sentimos durante más de una semana, una mezcla de lástima y temor por nosotros mismos: la vida se había vuelto más frágil y el mundo más amenazante de lo que había parecido hasta ese momento. En esa época, el pintor Francisco Toledo donó su biblioteca a la ciudad y creó una sala de lectura dentro de un edificio antiguo y monacal que a la vez resultaba extrañamente acogedor, situado a pocas cuadras de mi casa. Aquel lugar se convirtió en mi refugio. Ahí descubrí a los principales escritores latinoamericanos pero también a muchos traducidos de otras lenguas, sobre todo del francés. Leí con ahínco a Balzac y a Chateaubriand, a Théophile Gautier, Lautréamont, Huysmans y Guy de Maupassant. Me gustaban los cuentos y las novelas fantásticas, especialmente si estaban situadas en algún cementerio.
Hacia mis quince años conocí a un grupo de chicos que se reunían en la Plaza de la Constitución. Su vestimenta los destacaba del resto de los habitantes de la ciudad: usaban ropa oscura y desgastada con motivos de calaveras, zapatos industriales, chaquetas de cuero negro. A primera vista yo no tenía nada que ver con esa gente, excepto que su lugar predilecto para reunirse era el Panteón San Miguel. Aproveché la primera oportunidad que tuve para demostrar que conocía todos sus recovecos. La afición de estos chicos por lo fúnebre me hacía pensar en mis autores más queridos. Empecé a hablarles de ellos, a contarles historias de apariciones y fantasmas, y terminé por convertirme en una integrante del grupo. Fueron ellos quienes me iniciaron en Tim Burton, en Philip K. Dick cuyas novelas adoré desde el principio, y en otros autores como Lobsang Rampa que nunca acabaron de gustarme. Mi padre no veía con buenos ojos esas amistades. Temía que me introdujeran a ciertas regiones de la literatura, a las drogas y, por supuesto, al sexo, que él consideraba indigno si no se practicaba en un contexto institucional como el matrimonio o el prostíbulo. Parecía no darse cuenta de que yo era excesivamente tímida y que mi lealtad hacia él superaba cualquier curiosidad o ganas de emanciparme. El despertar erótico –común a esas edades– pasó en mi vida como un tornado que uno mira desde lejos. Mi actitud podía ser considerada de todo excepto insinuante y mucho menos sexy. A mí lo único que me interesaba de ese grupo eran los paseos entre las lápidas al final de la tarde o el intercambio de historias que pusieran los pelos de punta. Sin embargo, en esa misma época todo fue perdiendo interés a mis ojos, incluidas las novelas y mis nuevos amigos. Si antes hablaba poco, ahora me refugiaba en un mutismo y un desgano general que alarmó a mi familia aún más que mis estrafalarios amigos. En vez de esperar el final de la adolescencia, mi padre, corroído por las dudas, prefirió consultar a un psiquiatra. El médico sugirió que durante unos meses consumiera un coctel de serotonina y litio para estabilizar la química de mi cerebro. Empecé pues con el tratamiento recomendado pero mi situación empeoró considerablemente: no sólo seguía siendo reservada en exceso sino que me quedaba dormida en todas partes. Según el propio doctor, las pastillas tuvieron en mí un efecto contradictorio, de modo que decidió mandarme hacer estudios de laboratorio que, para fortuna mía, mi padre jamás tomó muy en serio. Nunca volvimos a consulta. Me dejaron así, al natural. Oaxaca está llena de personajes dementes que transitan por las calles o arengan a los transeúntes. Una enferma de mutismo, mientras fuera casta y virtuosa, no podría demeritar demasiado el honor de la familia. A diferencia de los padres de muchos de mis compañeros, al mío nunca le disgustó que estudiara letras sino todo lo contrario. Fue él mismo quien me inscribió en Literatura francesa en la Universidad de Oaxaca, y cuando terminé con honores la carrera, me ayudó a encontrar una beca para estudiar en París. No fue fácil cambiar de entorno tan abruptamente. Hasta ese momento había vivido protegida por mi familia y mis maestros. Todo lo que sabía de la vida lo había aprendido en los libros y no en las calles, ni siquiera con los góticos o en el patio de la universidad.
![]()
RUTH
Me hice amante de Ruth convencido de que para el amor yo era un discapacitado. Al principio apenas me gustaba. Me seducía sobre todo su elegancia, sus zapatos caros, su olor a perfume. La conocí una noche en casa de mi amiga Beatriz, una sueca que emigró a Nueva York al mismo tiempo que yo y que expone en dos galerías del Soho. Beatriz tiene un loft en Brooklyn, decorado con muebles de los años setenta que ha ido recolectando en las ventas de garage a las que acude con frecuencia. Quizás esa noche tuve el presentimiento de que algo iba a suceder o quizás me sentía particularmente solo y tal circunstancia propició que me abriera a chusma con la que no suelo mezclarme. Los artistas en general me parecen gente frívola cuyo único interés es comparar el tamaño de sus egos. Durante la comida no dejaron de hablar de sus proyectos y de la forma en que conseguían la aprobación de los críticos. Entre los invitados estaba Ruth, una mujer de cincuenta y tantos años que se limitaba a escuchar en un rincón de la sala. Junto a ella, una especie de cacatúa vestida de colores chillones y un par de espejuelos amarillos describía la reciente exposición de Willy Cansino como una maravilla que iba a hacer palidecer a todos los artistas latinos de Chelsea. Me agradó su silencio y no pude sino interpretarlo como un gesto compasivo: Ruth era más adulta y serena que el resto de la concurrencia, al punto que tuve ganas de sentarme junto a ella en ese rincón. Sentí deseos sobre todo de callar a su lado, de reposar en su calma y eso fue lo que hice. En cuanto la mujer de las gafas rutilantes se alejó unos metros para servirse otro vaso de whisky, tomé descaradamente su lugar. Le sonreí a Ruth con sincera simpatía y no hubo poder humano, ni si...