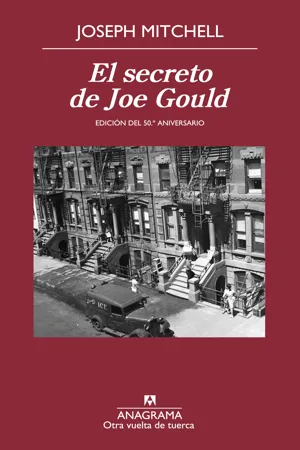![]()
El secreto de Joe Gould
![]()
Joe Gould era un extraño hombrecito sin dinero ni empleo que en 1916 llegó a la ciudad y entre fintas y tretas resistió con toda la firmeza posible durante cuarenta y cinco años. Era miembro de una de las familias más antiguas de Nueva Inglaterra («Los Gould ya eran los Gould», solía decir, «cuando los Cabot y los Lowell aún recogían almejas»), había nacido y se había criado en una ciudad cercana a Boston, donde su padre era vecino prominente, y había ido a Harvard, como el padre y el abuelo, pero aseguraba que antes de llegar a Nueva York siempre se había sentido fuera de lugar. «En mi pueblo nunca me sentí en casa», escribió una vez. «Quería despegarme. Ni siquiera en mi casa me sentía en casa. Donde siempre me he sentido en casa es en Nueva York, con los chalados, los proscritos, los marginados, los náufragos, los eclipsados, los malogrados, las eternas promesas, los desgraciados, los impotentes y los sabe Dios qué.»
Gould parecía un vagabundo y como un vagabundo vivía. Llevaba ropa de paria y dormía en albergues de caridad o en las peores habitaciones de los hoteles más baratos. A veces dormía en portales. Pasaba la mayor parte del tiempo en casas de comidas, cafeterías y bares del Village, errando por la calle, buscando amigos y conocidos por toda la ciudad o sentado en bibliotecas públicas, escribiendo en cuadernos escolares baratos. Solía vérselo bastante sucio. A menudo pasaba días enteros sin lavarse la cara ni las manos y rara vez se hacía limpiar una camisa o un traje. Como norma usaba la misma ropa hasta que alguien le regalaba otra, momento en el cual tiraba la anterior. Muy pocas veces se cortaba el pelo («Cada dos Pascuas», decía), y siempre en una escuela de peluqueros del Bowery. Sufría crónicamente de la especie de conjuntivitis conocida como queratitis infecciosa. Su voz era perturbadoramente nasal. En ocasiones, robaba. Normalmente robaba libros en las librerías para venderlos en tiendas de segunda mano, pero en casos de gran necesidad se los robaba a los amigos. (Una noche de frío terrible llamó a la puerta de un escultor casi tan pobre como él, y el escultor lo dejó dormir en el suelo envuelto en capas de periódicos y fundas de esculturas; a la mañana siguiente se levantó temprano, robó las herramientas que había en el estudio y las empeñó.) Además era disparatado, engreído, inquisitivo, chismoso, burlón, sarcástico y grosero. En el curso de los años, sin embargo, una larga serie de hombres y mujeres le dio ropa vieja y pequeñas sumas de dinero, le pagó comida, copas y alojamiento, lo invitó a fiestas y fines de semana en el campo y lo ayudó a conseguir cosas como gafas y dentaduras postizas, o bien se interesó por él; algunos sólo porque les resultaba divertido, otros porque sentimentalmente lo consideraban una reliquia del Village de sus años mozos, otros porque disfrutaban mirándolo por encima, otros por razones que ni ellos comprendían bien, y otros porque creían que posiblemente el libro en el cual Gould venía trabajando desde hacía muchos años fuera un buen libro, y hasta un gran libro, y querían animarlo a que lo continuase.
Gould llamaba a su libro «Una historia oral», título al que a veces añadía «de nuestro tiempo». Según la describía él, la Historia oral consistía en cosas que había oído y, por considerarlas significativas, había ido apuntando, bien literalmente, bien resumiéndolas –estas historias versaban sobre cualquier cosa, desde una observación captada en la calle hasta una inacabable conversación en una sala llena de gente–, así como en textos que las comentaban. Algunas cosas dichas tenían un significado evidente y nada más, decía Gould, pero en otras, a menudo sin que el propio sujeto lo sospechara, subyacían otros significados bajo el primero. Lo que la Historia oral recogía era esto último. Él profesaba la creencia de que tenían una gran significación histórica oculta. Decía que acaso contuvieran señales premonitorias –señales premonitorias de cataclismos, como los escritos en los muros antes de la caída de un reino– y le gustaba citar un pareado de los «Augurios de inocencia» de William Blake:
El grito de la ramera de calle en calle
tejerá la mortaja de Inglaterra.
Según él, todo dependía de cómo se interpretase lo que la gente dice, y no todo el mundo estaba en condiciones de interpretarlo. «Sí, tiene razón», le replicó una vez a un detractor de la Historia oral, «son cosas que oigo decir a la gente, nada más, pero a lo mejor yo tengo una capacidad peculiar; quizá entiendo el significado de lo que dicen, puedo leer por dentro. Puede que usted oiga conversar a dos viejos en un bar o a dos damas en un parque y piense que son pamplinas, pero tal vez en la misma conversación yo encuentre un significado histórico profundo.»
Y en otra ocasión dijo: «Tal vez, así como se lee a Gibbons para saber por qué cayó el Imperio Romano, un día se lea la Historia oral de Gould para saber qué nos pasó a nosotros.»
A la gente que solía encontrarse en antros del Village le contaba que la Historia oral sumaba ya millones y millones de palabras y, siendo sin ninguna duda la obra literaria inédita más larga en curso, aún estaba lejos de ser acabada. Decía que no esperaba verla publicada en vida suya, ciegos como eran los editores cual murciélagos, y a veces se hurgaba los bolsillos hasta encontrar un testamento, que a continuación leía en voz alta, donde disponía cómo proceder. «Inmediatamente después de mi muerte, como convenga a todos los implicados», especificaba el papel, «se recogerán mis libros manuscritos de los diversos y sórdidos lugares donde están almacenados y serán pesados en balanzas. Del peso total, dos terceras partes se donarán a la Biblioteca de Harvard y el resto a la biblioteca del Instituto Smithsoniano.
Gould escribía casi siempre en cuadernos escolares, de esos mal cosidos que tienen líneas pautadas, lomo de papel y la tabla de multiplicar impresa detrás. Habitualmente, al acabar un cuaderno se lo entregaba a la primera persona de confianza que encontraba en su deambular –un cajero de restaurante, un dueño de bar, un conserje de hotel o de alberguey le pedía que se lo guardara. Después, cada pocos meses, iba de un lugar a otro recogiendo los cuadernos que había acumulado. Si alguien mostraba curiosidad, le decía que pensaba almacenarlos en el apartamento de un conocido o el estudio de un viejo amigo. Casi nunca identificaba a estas personas por el nombre, aunque a veces describía vagamente a alguna: «un antiguo compañero de curso que vive en Connecticut y tiene casa con altillo», explicaba, o bien «una mujer que vive sola en un dúplex», o «un escultor que conozco y tiene el taller en un loft». Siempre que hablaba de la Historia Oral hacía hincapié en la extensión y las dimensiones. Sobre esa extensión mantenía a todos al corriente. Una noche de junio de 1942, por ejemplo, le contó a un conocido que en aquel momento la obra tenía ya «alrededor de nueve millones doscientas cincuenta mil palabras», para luego, irguiendo orgullosamente la cabeza, añadir: «O sea que es doce veces más larga que la Biblia.»
En 1952 Gould se desmayó en la calle y fue trasladado al Hospital Columbus. Del Columbus lo trasladaron a Bellevue y de Bellevue al Hospital Estatal de Pilgrim, en West Brentwood, Long Island. Allí murió en 1957, a los sesenta y ocho años, de arterioesclerosis y senilidad precoz. En cuanto hubo acabado el entierro, amigos suyos del Village emprendieron la tarea de encontrar el manuscrito de la Historia oral. Al cabo de tres días dieron con tres cosas que había redactado Gould: un poema, un fragmento de artículo y una carta de súplica. Durante el mes siguiente encontraron algunas cartas similares más. A partir de entonces no lograron encontrar nada. Aunque investigaron, interrogaron a docenas de personas a cuyo cargo cabía concebir que Gould hubiera dejado parte de los cuadernos y visitaron todos los lugares donde recordaban que había vivido o que había frecuentado, todo fue en vano. No encontraron ni un solo cuaderno.
En 1942, por razones en las que abundaré más adelante, me vi implicado en la vida de Gould, y durante sus últimos diez años en la ciudad me mantuve en contacto con él. En esos años pasé un montón de horas escuchándolo. Lo escuché cuando estaba sobrio y lo escuché cuando estaba borracho. Lo escuché cuando estaba abatido y dócil –tan bajo de moral que, según decía él mismo, para tocar fondo tenía que erguirse– y lo escuché cuando estaba incoherentemente exaltado. Me había decidido a atar cabos y sacar al menos algo en claro de lo que decía estando muy borracho o muy exaltado o las dos cosas a la vez, y poco a poco, sin pretenderlo, me enteré de algunas cosas que acaso él no habría querido que supiese, o bien, desde otro punto de vista –pues tenía una mente tortuosa y le encantaban los entresijos–, que el quería a toda costa que supiera; nunca estaré seguro. En cualquier caso, estoy seguro de saber por qué no se ha encontrado el manuscrito de la Historia oral.
Cuando Gould murió, tomé la resolución de no revelar ni esto ni otras cosas que inadvertidamente había podido saber de él –otra actitud, me parecía en aquel momento, habría sido desleal: lo pasado, pasado está–; pero más tarde he llegado a la conclusión de que mi propósito no tenía sentido y que debo decir lo que sé; y voy a hacerlo.
Antes de seguir adelante, sin embargo, me siento obligado a explicar cómo llegué a esta conclusión.
Hace unos meses, intentando despejar un poco mi despacho, saqué una serie de papeles relacionados con Gould que llenaban medio cajón de un archivador: apuntes de conversaciones, cartas de él y cartas de otros acerca de él, revistillas con artículos y poemas suyos, recortes de periódicos que lo mencionaban, dibujos y fotografías de él y cosas por el estilo. Yo había perdido parte de mi interés por Gould mucho antes de que lo ingresaran en Pilgrim –con la edad se le habían acentuado los defectos, y hasta los que más lo apreciaban y continuaban viéndolo habían llegado a temerle–, pero mientras revisaba las carpetas, procurando decidir qué guardar y qué no, sentí que mi interés revivía. En una de las carpetas encontré treinta y nueve cartas, notas y postales que me había enviado. Empecé a ojearlas y acabé releyéndolas con cuidado. Una carta me llamó especialmente la atención. Estaba fechada el día 12 o 17 o 19 (imposible decir cuál) de febrero de 1946; la letra se le había vuelto temblorosa, y siempre había sido difícil de entender.
«Anoche en la taberna Minetta me encontré con un joven pintor que conozco y su esposa», escribía, «y me contaron que hace poco fueron a una fiesta en el estudio de una pintora llamada Alice Neel, vieja amiga mía, y que durante la velada Alice les mostró un retrato mío que pintó hace unos años. Les pregunté qué les había parecido. La esposa del joven pintor habló primero: “Es uno de los cuadros más espantosos que he visto en mi vida”, dijo. Y él estuvo de acuerdo. “Y que lo digas”, dijo. Esto me complació mucho, sobre todo la reacción del joven, porque es un artista abstracto famoso y en primera línea de la vanguardia y no hay cuadro que lo impresione a menos que sea un disparate total y se haya pintado en media hora. Yo posé para aquel retrato en 1933, o sea trece años atrás, y el hecho de que la gente aún lo encuentre espantoso es elocuente. Significa que el cuadro podría tener en parte la cualidad de la que participan todos los grandes cuadros, el poder de durar. Quizá ya le haya escrito antes sobre este cuadro, o hablado, no estoy seguro. De ser así, perdóneme; estoy perdiendo la memoria. En los estudios de la ciudad hay un puñado de cuadros que los del mundillo artístico conocen bien pero no se pueden exhibir en galerías ni museos porque serían considerados obscenos y podrían poner a la galería o al museo en problemas, y uno es éste. A lo largo de los años lo han visto cientos de personas, muchas de ellas pintores que lo han elogiado, y tengo el presentimiento de que un día de éstos, tal como se está habituando la gente a lo supuestamente obsceno, acabará colgado en la Whitney o el Metropolitan. Alice Neel nació en un pueblo cercano a Filadelfia y en Filadelfia fue a la Escuela Femenina de Dibujo. En un tiempo tenía un estudio en el Village, pero hace mucho que se trasladó a la parte alta. Muchos pintores de su edad y generación le tienen un gran respeto, si bien entre el público en general no es muy conocida. Hay obras suyas en colecciones importantes, pero puede que la mejor sea ésta. Su mejor obra y no es posible mostrarla en público. Una especie de obra maestra subterránea. Ojalá un día fuera usted a verla. Me interesaría saber qué opina. Ella no se la enseña a cualquiera, claro, pero le daré su número de teléfono y si le dice que yo quiero que la vea seguro que lo hará...»
Inmediatamente después de leer aquello, recordé, yo había intentado varias veces llamar a la señorita Neel, pero no me contestaba nadie, y había archivado la carta y, como Gould nunca había vuelto a mencionar el asunto, lo había olvidado por completo. Esta vez, llevado de un impulso, telefoneé a la señorita Neel y la encontré, y ella dijo que desde luego podía ver el retrato de Gould y me dio la dirección de su estudio. Estaba en un edificio de negros y portorriqueños de la parte alta del East Side, y la señorita Neel resultó ser una mujer majestuosa, guapa, rubia y de voz suave de algo más de cincuenta años. El estudio ocupaba toda la tercera planta. En una habitación, contra una pared, había una estantería doble llena de cuadros. El retrato de Gould, dijo la señorita Neel, estaba en el estante superior. Para alcanzarlo tuvo que subirse a una silla y sacar otros cuadros antes. A medida que los sacaba me los fue dando para que los viera, y los comentaba, y sus comentarios eran tan extemporáneos que resultaban enigmáticos. En uno se veía a un anciano en un ataúd.
–Mi padre –dijo–. Jefe de personal del departamento per-diem.
–Perdóneme –dije yo, preguntándome que sería un departamento per-diem pero sin querer saberlo en realidad–. ¿El departamento per-diem de qué?
–Perdóneme usted –respondió ella–. De los ferrocarriles de Pensilvania, en Filadelfia.
Otro era una pintura de un joven portorriqueño, sentado en una cama de hospital, que miraba a lo lejos con los ojos dilatados.
–T.B. –dijo ella–. Estaba a punto de morirse, pero no. Se recuperó y se hizo adicto a la codeína.
Otro mostraba a una mujer dando a luz. Luego vino una pintura de un hombrecillo barbudo, huesudo, desgarbado, de hombros redondos y completamente desnudo salvo por las gafas, y ése era el retrato de Gould. Era un cuadro bastante grande, y Gould parecía casi de tamaño natural. El fondo era vago; él daba la impresión de estar sentado en un taburete de madera, en un baño de vapor, esperando que el vapor surgiera. Las manos huesudas descansaban en las huesudas rodillas, y se le veían claramente las costillas. Tenía un aparato genital masculino en el lugar correcto y otro en donde habría debido estar el ombligo; y del taburete de madera crecía aún un tercero. Anatómicamente, el cuadro era extravagante y grotesco pero no especialmente espantoso; excepto por la plétora de órganos sexuales, era un estudio sobrio y estricto de un hombre de edad mediana subalimentado. Lo espantoso era la expresión de Gould. De vez en cuando, en algún bar del Village o en una fiesta, Gould llegaba a desinhibirse tanto que abruptamente se ponía en pie y echaba a correr por el lugar, inclinándose ante mujeres de todas las edades, dimensiones y grados de accesibilidad para rogarles que bailaran con él, y en ocasiones intentando abrazarlas y besarlas. Al cabo de un rato, rechazado por todas partes, se cansaba. Luego se ponía a imitar el vuelo de una gaviota. Saltaba sobre una pierna y sobre las dos, sacudiéndose, girando, subiendo y bajando los brazos mientras chillaba: «¡Scriiic! ¡Soy una gaviota!» Así seguía hasta que los demás dejaban de mirarlo y reanudaban sus conversaciones. Entonces, para captar de nuevo la atención, se quitaba la chaqueta y la camisa, las arrojaba a un lado e iniciaba una danza que incluía zapateo, palmas y golpes en el pecho. «¡Silencio!», gritaba. «Estoy danzando. Es una danza sagrada. Es india. Es la danza de la luna llena de los chippewas.» Le fulguraban los ojos, la mandíbula le colgaba como a un perro en verano y como un perro jadeaba, y en el rostro le asomaba una expresión socarrona, perversa y lasciva, medio satánica, medio idiota. La señorita Neel había capturado esa expresión.
–Joe Gould estaba muy orgulloso de este cuadro. Solía sentarse aquí a mirarlo –me dijo. Estudió el rostro de Gould con afecto, diversión y también, se habría dicho, con cierta inquietud–. En su momento lo titulé Joe Gould –continuó–. Pero probablemente debería llamarlo Retrato de un exhibicionista. –Unos segundos después añadió–: No quiero decir que Joe fuera un exhibicionista. Estoy segura de que no... en el sentido técnico. Con todo, para ser sincera, años atrás, cuando lo observaba en alguna fiesta, siempre tenía la sensación de que era un exhibicionista en el fondo, que estaba encerrado en sí mismo e intentaba salir como una araña de una botella. Muy en el fondo. Un exhibicionista aterrador... de los que se ven en el metro por la noche. Probablemente él no lo sabía. Por eso l...