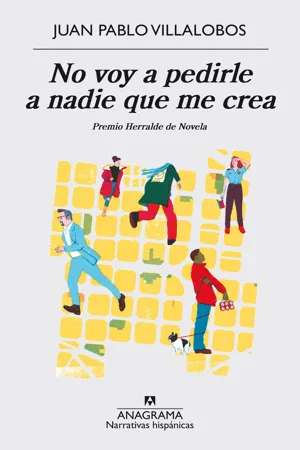![]()
Dos
![]()
DIARIO DE LA VIRTUD
Miércoles 22 de diciembre de 2004
Atravieso una y otra vez la plaza del Sol para ver si entro en calor, esquivando a los okupas y a sus perros, que nunca salen de ahí, rodeados de latas de cerveza y de basura. Observo sus gestos y costumbres, ése es mi mayor entretenimiento.
Descubrí un locutorio en Torrent de l’Olla donde cobran treinta centavos por quince minutos de internet. Un euro la hora y cincuenta centavos la media, como en todos lados, pero aquí se pueden pagar sólo quince minutos. No había correo de Juan Pablo. Un mail de mi hermano. Un montón de spam. Una amiga de mi hermana que me escribe para contarme que está planeando venirse a vivir a Barcelona y me pregunta si podríamos (así, en plural) recibirla unos días, mientras consigue un lugar. Si no tuviera que racionar los quince minutos, le habría respondido: claro, estúpida, te puedo recibir en mi cuarto de dos por dos, voy a sacar la cama y mis maletas para que tú quepas. Te va a encantar mi cuarto, tiene unas vistas preciosas a un patio interior y el aroma de todas las fritangas del edificio. Ah, y hay que dejar la luz encendida todo el día si quieres verte los dedos de la mano y hace un frío que te muerde los dedos de los pies, aunque supongo que las dos juntas estaremos más calientitas. En lugar de eso, escribí un correo para Juan Pablo. Asunto: Juan Pablo es un pendejo. Mensaje: Pendejo Pendejo Pendejo Pendejo Pendejo Pendejo Pendejo. Estuve escribiendo pendejo hasta que se acabaron los quince minutos. Al menos se me calentaron los dedos de las manos. Volví a mi cuarto a morirme de frío.
Las cinco y media de la tarde. Toda la sangre en la barriga después de comer una lata de sardinas y una baguette entera. Media botella de vino tinto de dos euros. Las piernas se me congelan. En especial los dedos de los pies. No me dejan encender la calefacción.
–¿Tú vas a pagar la factura del gas, princesa? –me dijo Gabriele–. Cómprate una manta en el chino.
El anuncio decía que el departamento tenía calefacción y cuando fui a conocerlo vi las estufas y, aunque estaban apagadas, no pregunté nada. Supongo que pensé que sólo hacía falta encenderlas.
Bajé al chino, el cobertor que parecía más calientito costaba doce euros. Con doce euros vivo dos días. No puedo arriesgarme a que se me acabe el dinero antes de que decida qué voy a hacer.
Jueves 23
Casi dos horas aguantando el frío afuera de Julio Verne. Me escondí en la entrada del edificio de la esquina, desde donde podía mirar sin ser vista. Iban a ser las siete cuando por fin salió Juan Pablo. Solo. Más arreglado de lo normal. Me pareció incluso que se había cortado el pelo, pero no estoy segura. También me pareció que le habían salido más ronchas. Llevaba un abrigo nuevo, negro, de lana gruesa, largo hasta las rodillas, modelo europeo. Debe haberle costado una fortuna, setenta, cien euros, como mínimo. Una bolsa de la librería La Central con un moño navideño colgando de la muñeca izquierda (las dos manos en los bolsillos calientitos del abrigo).
Bajó por la calle Zaragoza hasta Guillermo Tell, giró a la derecha hacia plaza Molina. Caminaba desconfiado, como si en cualquier momento fueran a atacarlo, con esa actitud de perro asustado que se le instaló desde que empezamos a hacer las maletas en Xalapa. Al llegar a la plaza, entró a la estación de los ferrocarriles y subió en dirección a la montaña. Bajó en Sarrià. Yo no podía creer lo que iba a pasar. Pero sí. Ya sabía que iba a pasar. Ya sabía qué iba a pasar.
En el túnel de salida de la estación, sentí el impulso de correr y alcanzarlo en la escalera, jalarlo de las faldas del abrigo, gritarle como la histérica de telenovela que me cuesta tanto no ser, boicotear su cita. Me aguanté. Me conformé con no perderlo de vista. Se metió a una cafetería de la avenida Bonanova donde un café debe costar tres euros. Yo me puse en la banqueta de enfrente, a esperar, como él, sólo que yo estaba afuera, en el frío, y él adentro, calientito, pidiendo un café con leche o un té. Quizá un chocolate. Me sobresalté cuando vi que, en la siguiente cuadra, ondeaba una bandera mexicana. Era el consulado.
Cinco minutos después llegó Laia. Con una sonrisota en la cara. Hasta alcancé a verle los dientes chuecos. Lo sabía. Hijo de la grandísima chingada.
Viernes 24
Nochebuena. Fui al locutorio para llamar a mis papás. Les advertí en cuanto contestaron que no podía hablar mucho, que la llamada costaba cara, que había mucha gente esperando para usar el teléfono (era verdad). No quería mentir si insistían en que les contara cómo me estaba yendo. Siempre es mejor una media verdad que una mentira. Les dije que Juan Pablo no podía hablar porque no estaba conmigo. Técnicamente no fue una mentira. Tampoco les dije que les mandara saludos o abrazos. Los saludos y abrazos quedaron sobrentendidos.
Luego pedí una computadora y revisé el email. No había correo de Juan Pablo, ni siquiera una vil felicitación de Navidad. Yo sí le mandé un regalo, un fragmento precioso de Fray Servando que él conoce muy bien (solíamos reírnos juntos) y que ahora no le hará ninguna gracia (a mí me hace más): «Volviendo de esta digresión a los catalanes, su fisonomía me parece la más fea de todos los españoles. Las narices son de una pieza con la frente. Las mujeres también son hombrunas, y no vi en toda Cataluña una verdaderamente hermosa, excepto algunas entre la gente pobre de Barcelona, hechura de extranjeros o de la tropa que siempre hay en aquella ciudad de las demás partes del reino.»
Volví al departamento. En el camino me gasté cinco euros en medio pollo asado. Dos más en una botella de vino tinto. Un euro en una bolsa de papas fritas. Me encerré en el cuarto a comer y a escuchar el barullo de los amigos italianos de Gabriele. Me invitaron a cenar con ellos. Estaban preparando un risotto. Dije que no, Gabriele es capaz de cobrarme luego veinte euros.
Me pasé la noche pensando en las últimas semanas, intentando encontrar una lógica a todo lo sucedido. Claro que es lo único que he hecho desde que me fui de Julio Verne, pero ahora me propuse hacerlo de manera sistemática. Me sentía tan pendeja, tan de revista femenina, que para huir del cliché de lo que siempre he detestado me puse a analizar las cosas como si fueran una trama narrativa. Que de algo me sirva haber estudiado letras. Todorov podría explicarlo todo. O Genette. Estaba un poco borracha (también ahora).
El problema es que, al tratar de reconstruir la historia, resulta que no soy un narrador omnisciente. No sé qué fue lo que le pasó a Juan Pablo en su viaje a Guadalajara, del que volvió tan raro a Xalapa. Tampoco sé muy bien cómo le ha afectado el cambio de país, de ciudad, el doctorado, qué inquietudes se le han despertado, cómo han cambiado sus ideas sobre el futuro. Pero tampoco es tan difícil imaginárselo.
Después de darle muchas vueltas, y hasta de hacer notas y diagramas, llegué a la conclusión de que esta historia es como el relato clásico de la transformación de un héroe, que al fin y al cabo es la esencia de todas las novelas. El héroe que para transformar su futuro debe traicionar su pasado y a los suyos. Donde digo héroe digo pendejo.
Conclusión: no debí haber venido a Barcelona. De hecho, Juan Pablo me lo advirtió. Me dijo que no viniera. O que no fuera, en aquel entonces. Que quería irse solo. Y se iba a venir solo, se hubiera venido solo si yo no hubiera sido tan inocente como para imaginar que esto tenía arreglo, que todo era por el estrés del viaje, de los cambios, que Juan Pablo estaba muy presionado. Y también por lo de su primo, que lo había dejado muy impresionado. Eso pensé cuando en el último minuto se puso de rodillas para pedirme perdón por todas las cosas que me había dicho. Y me dijo que estaba confundido, pero que se le iba a pasar. Y se puso a llorar justo en el momento en el que llegó el taxi que yo había pedido, porque a pesar de todo yo no me iba a quedar, no me sentía con fuerzas para volver a Xalapa y explicarle a mi familia y a los amigos que al final no me iría con Juan Pablo a Barcelona. En ese momento creo que Juan Pablo no mentía, creo que de verdad se había arrepentido y quería que yo viniera. Pero la crisis del héroe ya estaba ahí, agazapada, e iba a ponerse peor: las pesadillas, los silencios, las evasiones, los paseos absurdos para no estar cerca de mí, su incapacidad (o desinterés) para reconciliarnos, esa actitud permanente de quien intuye que va a hacer algo malo y espera su castigo por anticipado. Todo cuadra ahora. La gastritis. Las ronchas. El héroe somatizando.
Sólo faltaba que apareciera la promesa de futuro. El motivo de la transformación: Laia. Conocí a una chava muy buena onda, me dijo un día al volver de la universidad, nos invita a una fiesta. Y en aquella noche confusa el pasado, el presente y el futuro se fueron los tres a la cama, pero al amanecer el pasado era el pasado y el futuro ya lo arrasaba todo.
Estoy muy borracha.
Salí a la sala, donde los italianos cantaban a gritos baladas italianas y fumaban hachís y en medio del estruendo le pregunté al primero que se me puso enfrente, uno que no era ni muy guapo ni muy feo, ni muy alto ni muy chaparro, ni muy blanco ni muy moreno, nada especial, ni siquiera muy italiano:
–¿Quieres acompañarme a mi cuarto?
Sexo de borrachos, obstinados, necios, el sexo de los que en realidad lo que quieren es irse a dormir sabiendo que cogieron, que no están solos, aunque están solos. Sexo al borde del fracaso (él no la tenía tan dura y yo no estaba tan mojada). Dos posiciones y menos de diez minutos y adiós muchas gracias. Aun así el italiano fue gentil al levantar los pantalones del suelo antes de salir del cuarto:
–Tienes un polvo de puta madre, tía –mintió.
Yo me vestí y bajé a la calle como poseída por la energía del orgasmo que no había alcanzado y que traía atorado entre las piernas y que se iba convirtiendo en un vacío en el pecho que iba a reventarme el esternón. Encontré un teléfono público y llamé al celular de Juan Pablo, muerta de frío (había olvidado ponerme la chamarra).
–Quiero mi regalo de Navidad –le dije, cuando contestó.
Al fondo se escuchaba música, una canción de Charly García.
–No me hagas esto, Vale –me dijo Juan Pablo, y la música se alejó, como si se hubiera encerrado en el baño.
–Tengo frío –le dije.
–No hace tanto frío –me contestó.
–Me robaron la chamarra –mentí.
–¿Dónde? –me preguntó.
–No tengo dinero para comprarme otra –le dije–, no tengo dinero para nada. Quiero que me regales tu abrigo, ese abrigo negro tan bonito que te compraste.
–¿Cómo? –me preguntó, con esa voz asustada que combina tan bien con sus ojos asustados, sus gestos asustados, con ese Juan Pablo que yo no conocía y que salió de la nada, de adentro de las maletas vacías que íbamos llenando en Xalapa, y que se tragó al Juan Pablo cariñoso y bromista del que me había enamorado cuando sustituyó a la profesora de narratología y lo escuché analizar durante una hora y media, ¡una hora y media!, el famoso cuento de Monterroso de un renglón usando los árboles generativos de Chomsky.
–Voy para allá –le avisé–, voy a recogerlo.
Colgué sin darle oportunidad de que dijera nada y me fui corriendo los diez minutos que tardé en llegar a Julio Verne de subida, quizá fueron siete u ocho. Toqué en el sexto cuarta.
–Ahora bajo –dijo una voz que no identifiqué en medio del ruido de la fiesta.
Esperé tiritando. Abrió la puerta Facundo.
–Tomá, boluda –dijo–, te manda esto el boludo.
Cerró en mis narices. Me puse el abrigo y volví a casa.
![]()
YO HABÍA PENSADO EN UNA HISTORIA MENOS CONVENCIONAL
El licenciado me llamó por teléfono y dijo: Te veo a las once en la Barceloneta. Eran las nueve de la mañana del 25 de diciembre y yo acababa de rescatar el teléfono del fondo del bolsillo del pantalón que descansaba en el rincón más alejado del cuarto. Dentro de mi cabeza retumbaba el concierto para bombo y platillo de un compositor esquizofrénico. Me había ido a dormir hacía apenas tres horas y media.
¿Cómo?, dije, ¿estás en Barcelona? No, pendejo, dijo el licenciado, me voy a subir al avión ahorita. ¿Cómo?, dije de nuevo, mirando fijamente un zapato y tratando de bajar el volumen al estruendo de mi cabeza. ¿Que estabas todavía dormido?, dijo. Este, dije, sí, es que me acosté tarde. Es Navidad, dije. ¿En serio?, dijo, no me había dado cuenta de que tuve que dejar a mi familia para venir a arreglar tus pendejadas, dijo. ¿Y ahora quién chingados le va a torcer el cuello al guajolote, eh? ¿Y ahora quién va a preparar el mole?, dijo. ¿Cómo?, dije de nuevo, sin dejar de mirar el zapato (ni siquiera me había desamarrado las agujetas). El chino te va a esperar a las once afuera de la estación del metro, dijo. ¿Dónde?, pregunté. ¡En el metro Barceloneta, chingada!, dijo, ¿por qué tengo que repetirte todas las cosas todo el tiempo?, y cortó la comunicación.
Me di un regaderazo caliente y me empiné un café con leche que el único efecto que produjeron fue que el concierto dentro de mi cabeza llegara a un segundo movimiento, lento y, al menos, acompasado. Mis sienes retumbaban cada siete segundos. Subí al metro como un sonámbulo, los doscientos metros del túnel de Paseo de Gracia me parecieron, literalmente, el pasaje al infierno. Miré los grafitis en el techo del túnel, buscando uno que dijera Dante was here con tipografía de los Latin Kings.
El chino fumaba recargado en el barandal de la escalera. Lo saludé con una mueca que en realidad disimulaba una arcada. Vaya pinta, tío, dijo, y se puso a caminar con dirección a la playa. Lo seguí sin decir nada. Nos metimos en la arena y me acompañó hasta la escultura de unos cubos de metal que me recordaba, irónicamente, los Cubos de Guadalajara, el cruce de avenidas donde se suponía que habían atropellado a mi primo. Espera aquí, dijo el chino, y se fue. Mientras esperaba, me dediqué a patear colillas de cigarro, tan abundantes como granos de arena, y a soportar, mal, el viento helado del Mediterráneo.
Casi a las once y media, cuando empezaba a dudar si la llamada y la caminata con el chino no habrían sido un delirio fruto de la combinación de vino tinto y tequila, veo que el licenciado se aproxima, abrigo gris hasta las rodillas, las solapas levantadas, lentes oscuros de policía o criminal (son los mismos), pelo relamido de gel peinado hacia atrás, las manos guardadas en los bolsillos del abrigo. Empiezo a caminar hacia él. Para el otro lado, me dice, cuando nos encontramos y yo le extiendo una mano temblorosa, no te detengas. Y no me saludes, pendejo. Empezamos a caminar hacia unas chimeneas industriales lejanísimas. ¿Qué te pasó en la cara?, dice. Es una dermatitis, digo. Nerviosa, agrego, después de una pausa, separando, a propósito, el sustantivo del adjetivo para que el adjetivo adquiera mayor dramatismo, pero el licenciado ignora el esfuerzo retórico sobrehumano. Camina decidido, como si no estuviera paseando, porque no estamos paseando, como si se dirigiera a algún sitio, aunque no lo hagamos, al menos no que yo lo sepa. Más adelante, cuatro gaviotas se disputan los restos de lo que debió ser un pícnic nocturno. Mi madre no me creería que las gaviotas europeas también se alimentan de basura.
¿Se puede saber qué chingados estás haciendo?, dice, sin preámbulos y sin demostrar la menor preocupación por el estado de mi sistema nervioso. Normalmente me gustan los relatos que comienzan in media res, siempre me ha parecido que simulan un mayor respeto por la inteligencia del lector, pero la verdad es que cuando se trata de la vida real preferiría que me explicaran bien las cosas, desde el principio. Cumplir tus órdenes, digo, porque de verdad creo que eso es lo que he estado haciendo, que a eso se resume mi vida. ¿Seguro?, dice, mientras nos metemos en la arena mojada para rodear a las gaviotas, tan pertinaces en su hambre que no levantan el vuelo al ver que nos acercamos. Yo no te dije que mandaras a la chingada a Valentina. Cómo te gusta mandar a la chingada a Valentina, de veras, pobre Valentina. Fue ella la que se quiso ir, digo. Después de lo que pasó con Laia, explico. Igual es tu culpa, dice, no debiste dejar que se fuera. ¿Qué pretendías?, ¿protegerla? ¿Que no has entendido que la única manera de protegerla es obedecer mis órdenes? Este, empiezo a decir, yo no puedo obligarla, pero el licenciado me interrumpe: No mames, dice, no me digas que ya te creíste todas las mamadas que andas leyendo para engatusar a Laia.
Un pakistaní con una bolsa verde de plástico se apresura para alcanzarnos. Cerveza beer, va a decir, cuando nos alcance, ofreciéndonos cerveza, y hachís, si nos ve interesados, y me preparo para que el licenciado lo espante como a un perro callejero antes de que se aproxime, pero no lo hace, y el pakistaní tampoco dice Cerveza beer cuando nos alcanza, sino que dice Buenos días, licenciado. Llegas temprano, dice el licenciado, te dije a ...