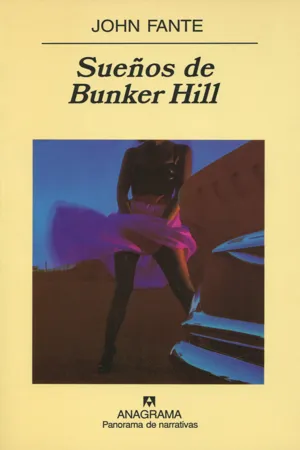![]()
1
Mi primer encontronazo con la fama no fue precisamente memorable. Yo era ayudante de camarero en Marx’s Deli. El año era 1934. El local estaba en el centro de Los Ángeles, en el cruce de las calles Tercera y Hill. Tenía veintiún años, vivía en un mundo que limitaba al oeste con el barrio de Bunker Hill, al este con Los Angeles Street, al sur con Pershing Square y al norte con el Civic Center. Yo era un mozo sin parangón, tenía empuje y mucho estilo para el oficio, y aunque el salario era de hambre (un dólar al día más las comidas) llamaba mucho la atención mientras volaba de mesa en mesa, con una bandeja en la mano, ganándome las sonrisas de los clientes. Pero podía ofrecer al jefe algo más que mis dotes de camarero, ya que también era escritor. El hecho se hizo público un día que un fotógrafo borracho de Los Angeles Times se sentó a la barra y me hizo varias fotografías mientras yo servía a una clienta que me contemplaba con admiración. Al día siguiente la foto apareció en el Times con un artículo. Hablaba de la lucha y el triunfo del joven Arturo Bandini, un muchacho de Colorado, ambicioso y muy trabajador, que había irrumpido en el difícil mundo de las revistas colocando su primer cuento en The American Phoenix, que, como todo el mundo sabe, dirigía el personaje más famoso de la literatura americana, nada menos que Heinrich Muller. ¡El bueno de Muller! ¡Cuánto amaba a aquel hombre! Si he de ser franco, mis primeros experimentos literarios fueron las cartas que le escribí pidiéndole consejo, sugiriéndole argumentos para cuentos que yo mismo podía escribir y finalmente enviándole los cuentos ya escritos, muchos cuentos, uno por semana, hasta que el mismísimo Heinrich Muller, viejo gruñón del mundo literario, el amo del cubil, pareció darse por vencido y accedió a enviarme una carta de dos líneas, y luego otra de cuatro líneas, y finalmente otra de dos páginas de veinticuatro líneas, y luego, oh maravilla, un cheque de 150 dólares por la adquisición de mi primer relato.
El día que llegó el cheque yo estaba sumido en la miseria. La ya indescriptible ropa de Colorado estaba hecha jirones y en lo primero que pensé fue en renovar el vestuario. Mi idea era no gastar demasiado pero comprar con buen gusto, así que bajé por Bunker Hill hasta el cruce de la Segunda con Broadway y los almacenes Goodwill. Me dirigí a la sección de más calidad y encontré un excelente traje de calle azul con rayas blancas. Los pantalones me quedaban largos, lo mismo que las mangas, y todo completo valía diez dólares. Por otro dólar arreglaban el traje y, mientras estaban en ello, di una vuelta por la sección de camisas. Eran de cincuenta centavos la unidad, de excelente calidad y toda clase de estilos. Luego compré unos zapatos, elegantes, de suela gruesa y piel auténtica, zapatos que me llevarían por las calles de Los Ángeles durante los meses siguientes. También compré otras cosas, calzoncillos y camisetas, una docena de calcetines, corbatas y finalmente un irresistible y soberbio sombrero de paseo. Me lo puse airosamente ladeado, salí del probador y pagué la cuenta. Veinte pavos. Era la primera vez en mi vida que me compraba ropa. Mientras me observaba en un espejo de cuerpo entero, recordé que los míos habían sido demasiado pobres para comprarme un simple traje en todos los años que pasé en Colorado, ni siquiera lo tuve para los actos que se celebraron cuando mi curso terminó el bachillerato. En fin, yo había encontrado ya mi camino y nada podía detenerme. Heinrich Muller, el rugiente tigre del mundo literario, me conduciría a la cima. Salí de Goodwill y anduve por la Tercera, un hombre nuevo. Mi jefe, Abe Marx, estaba en la puerta del establecimiento cuando llegué.
–¡Santo Dios, Bandini! –exclamó–. ¿Es que has ido de compras a Goodwill?
–¿A Goodwill? ¡Un cuerno! –exclamé–. Todo esto es de Bullock’s, ignorante.
Un par de días después Abe Marx me dio una tarjeta comercial. Decía:
Gustave du Mont, Dr. Phi.
Agente literario
Corrección y puesta a punto de libros,
obras teatrales, guiones y cuentos.
Revisión editorial experta.
Calle Tercera 513, Los Ángeles.
Curiosos abstenerse.
Me guardé la tarjeta en el bolsillo del traje recién comprado. Tomé el ascensor hasta el cuarto piso. La oficina de Du Mont estaba en mitad del pasillo. Entré.
El vestíbulo daba bandazos como si hubiera un terremoto. Miré a mi alrededor ahogando una exclamación. El lugar estaba lleno de gatos. Gatos en las sillas, en las barras de las cortinas, en la máquina de escribir. Gatos encima de las estanterías, dentro de las estanterías. El hedor era insoportable. Los gatos saltaron al suelo y se arremolinaron a mi alrededor, frotándome las piernas, jugando a recostarse sobre mis zapatos. En el suelo y sobre los muebles había una película de pelo felino que se agitaba como la superficie de una piscina. Me acerqué a una ventana abierta y eché un vistazo a la escalera de incendios. Había gatos subiendo y bajando por ella. Un animal gordo y grisáceo subió hacia mí con una cabeza de salmón en la boca. Me pasó rozando cuando entró en la habitación de un salto.
El rumor del pellejo gatuno llenaba ya el aire. Se abrió una puerta interior. Y allí estaba Gustave Du Mont, un señor mayor y pequeño, con unos ojos como cerezas. Corrió entre los gatos haciendo aspavientos y gritando:
–¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largaos todos! ¡Es hora de irse a casa!
Los gatos se limitaron a cambiar de posición sin inmutarse, unos yendo a parar a sus pies, otros dándole inocentes zarpazos en los pantalones. Eran sus amos. Du Mont suspiró, levantó las manos al cielo y dijo:
–¿Qué se le ofrece?
–Vengo del establecimiento de la planta baja. Dejó usted su tarjeta.
–Pase.
Entré en el despacho y cerró la puerta. Nos encontrábamos en una habitación pequeña, con tres gatos tirados en lo alto de una estantería. Eran felinos de élite, persas gordos que se lamían las zarpas con aplomo majestuoso. Los miré con atención. Du Mont pareció entender.
–Mis favoritos –dijo sonriendo. Abrió un cajón de la mesa y sacó una botella de whisky escocés–. ¿Un tentempié, joven?
–No, gracias, doctor Du Mont. ¿Para qué quería verme?
Du Mont abrió la botella, tomó un trago y suspiró con la boca abierta.
–He leído su cuento. Es usted un buen escritor. No debería perder el tiempo. Usted pertenece a un ambiente más sensible. –Tomó otro trago–. ¿Quiere un empleo?
Miré los gatos.
–Quizá. ¿En qué está pensando?
–Necesito un corrector de estilo.
Los gatos olían a rayos.
–No creo que pueda aceptarlo.
–¿Lo dice por los gatos? Me encargaré de eso.
Medité durante un minuto.
–Bueno..., ¿qué es lo que quiere que corrija?
Le dio otro viaje a la botella.
–Novelas, cuentos, lo que llegue.
Vacilé.
–¿Puedo ver el material?
Su mano cayó sobre una torre de manuscritos.
–Sírvase usted mismo.
Cogí el que había encima. Era un cuento escrito por una tal Jennifer Lovelace; se titulaba «Pasión al amanecer». Di un gruñido.
Du Mont tomó otro trago.
–Es espantoso –dijo–. Todos son espantosos. Yo ya no puedo leer más. Es la peor prosa que he visto en mi vida. Pero da dinero si se tiene estómago. Cuanto peores son, más se cobra.
Yo tenía ya la parte delantera del traje totalmente cubierta de pelo de gato. La nariz me picaba y estaba a punto de estornudar. Me contuve.
–¿Cuánto se cobra?
–Cinco dólares a la semana.
–Joder, eso es sólo un dólar al día.
–Es lo que hay.
Cogí la botella y eché un trago. Me quemó la garganta. Sabía a orina de gato.
–Diez dólares semanales o no hay trato.
Du Mont me alargó la manaza.
–Hecho –dijo–. Comienza el lunes.
El lunes por la mañana me presenté a las nueve en punto. Los gatos habían desaparecido. La ventana estaba cerrada. Había muebles nuevos en el vestíbulo. Me habían puesto una mesa al lado de la ventana. Todo estaba limpio. Cuando pasé el dedo por el alféizar no se me pegó ni un solo pelo de gato. Olisqueé el aire. El olor a orina todavía era recio, aunque estaba camuflado por un fuerte desinfectante. Percibí además otro olor, un repelente para gatos. Me senté a la mesa y acerqué la máquina de escribir. Era una vieja Underwood. Metí un folio por el carro y probé el teclado. Funcionaba como una cortadora de césped oxidada. De repente me sentí incómodo. Había algo en aquel trabajo que me ponía aprensivo. ¿Por qué tenía que trabajar yo con las obras de otros? ¿Por qué no estaba en mi habitación escribiendo mis propias cosas? ¿Qué habría hecho Heinrich Muller en un caso semejante? Yo era un idiota, estaba claro.
Se abrió la puerta y apareció Du Mont. Me llevé una sorpresa al verlo con sombrero hongo, levita, chaleco gris, botines y bastón de paseo. Yo no había estado nunca en París, pero al ver tan peripuesto al hombrecillo pensé en aquella ciudad. ¿Se habría vuelto loco? Evidentemente, sí.
–Buenos días –dijo–. ¿Qué le parecen sus dependencias?
–¿Y los gatos?
–El desinfectante –dijo–. Los ahuyenta. No se preocupe. Conozco a los gatos. No volverán.
Colgó el sombrero y el bastón en los ganchos de detrás de la puerta. Luego acercó una silla y se sentó a mi lado. Cogió el primer manuscrito, «Pasión al amanecer», de Jennifer Lovelace, y empezó a enseñarme el arte de la revisión literaria. Lo hizo brutalmente, porque la verdad es que era un trabajo brutal. Con un lápiz negro en la mano fue señalando, reduciendo, suprimiendo frases, párrafos, páginas enteras. El manuscrito sangraba abiertamente a causa de la mutilación. No tardé en cogerle el tranquillo y hacia el final de la jornada ya daba hachazos solo.
A última hora de la tarde oí un golpe en la ventana. Era un gato, un viejales de cara magullada y triste. Me miró a través del cristal, frotando la nariz contra él y luego lamiéndolo con esperanza. No le hice el menor caso durante un rato y cuando volví a mirar había otros dos animales en el alféizar, mirándome como huérfanos en busca de caridad. Fue superior a mis fuerzas. Bajé en el ascensor al establecimiento de Marx y encontré unas rodajas de pastrami en el cubo de la basura. Las envolví en una servilleta y se las llevé a los gatos. Cuando abrí la ventana, entraron en tromba y comieron vorazmente de mi mano.
Oí reír a Du Mont. Estaba en el umbral de su despacho, con un persa en los brazos.
–Sabía que le gustaban los gatos –dijo–. Lo leí en sus ojos.
![]()
2
Tardé tres días en revisar el cuento de Jennifer Lovelace. La versión original tenía treinta páginas. La mía redujo el manuscrito a la mitad. En realidad no era un mal cuento; lo único que le pasaba era que estaba mal escrito y mal contado. Era la historia de seis maestras de escuela que recorren la pradera en carromato, tienen encuentros con indios y forajidos y finalmente consiguen llegar a Stockton. Estaba satisfecho de mi trabajo y llevé el manuscrito a Du Mont. Lo sopesó y frunció el entrecejo...