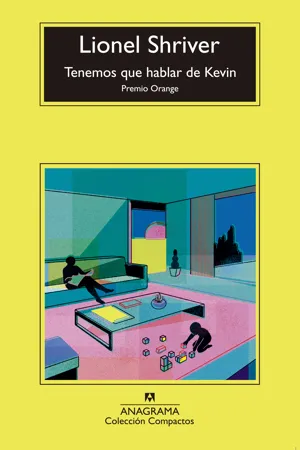![]()
8 de noviembre de 2000
Querido Franklin,
No estoy segura de por qué un incidente sin importancia esta tarde me ha impulsado a escribirte. Pero, puesto que estamos separados, tal vez sea que ahora te echo más de menos al llegar a casa para contarte las curiosidades de mi jornada, tal como el gato podría dejar unos ratones a tus pies: la pequeña y humilde ofrenda que se hacen las parejas tras un día de haber estado cazando en patios separados. De seguir tú aún instalado en mi cocina, extendiendo capas de mantequilla de cacahuete en crujientes tostadas de pan integral aunque ya fuera casi la hora de cenar, aún no me habría dado tiempo de dejar las bolsas –de una de las cuales estaría rezumando una especie de baba viscosa– cuando estaría contándote esta pequeña historia incluso antes de advertirte de que esa noche cenaríamos pasta y de rogarte que, por tanto, hicieras el favor de no zamparte aquel monumental emparedado.
En los primeros tiempos, por supuesto, mis relatos eran más bien importaciones exóticas de Lisboa..., de Katmandú... Pero puesto que, en realidad, nadie quiere oír historias de tierras lejanas, hasta yo pude detectar en tu reveladora cortesía que preferías detalles anecdóticos más próximos a ambos, como, por ejemplo, una excéntrica discusión mía con un cobrador de peaje en el Puente George Washington. Rarezas triviales que ayudaran a ratificar tu punto de vista de que mi periplo extranjero era sólo una especie de engaño. Mis recuerdos –un paquete de galletas belgas rancias, mi versión británica del término «paparruchas» (codswallop!)– recibían un toque de magia por la simple evocación de la lejanía. Como esas chucherías que intercambian los japoneses –en una caja, dentro de una bolsa, otra caja dentro de otra bolsa–, el brillo de mis regalos de tierras lejanas era puro envoltorio. ¡Cuánto más importante es el logro de sobrevivir en medio de la zafiedad del feo y viejo estado de Nueva York o de obtener unos instantes de morbosa satisfacción durante una simple visita al supermercado Grand Union de Nyack!
Que es, justamente, donde se inicia mi relato. Parece que, por fin, estoy aprendiendo lo que siempre has tratado de enseñarme. Que mi país es tan exótico e incluso tan peligroso como Argelia. Yo estaba en la sección de lácteos y no necesitaba, ni quería, gran cosa. Ahora ya nunca como pasta, puesto que tú no estás para ayudarme a despachar la mayor parte de la fuente. De veras que echo en falta tu glotonería.
Aún me resulta difícil dejarme ver en público. En un país que, como dicen los europeos, apenas tiene «sentido de la historia», tal vez pienses que puedo ser un caso más de la proverbial amnesia de América. No tengo esa fortuna. Nadie en esta «comunidad» da pruebas de querer olvidar, y eso que han pasado ya un año y ocho meses justos. Por lo tanto, tengo que hacer de tripas corazón cada vez que las provisiones empiezan a escasear. Oh, sí..., por lo que se refiere a los dependientes del 7-Eleven de Hopewell Street, ya no soy ninguna novedad para ellos, y puedo ir a comprar un litro de leche sin gafas de sol, pero nuestro habitual supermercado Grand Union sigue siendo un reto para mí.
Siempre me siento como una intrusa allí. Para compensar esa sensación, enderezo la espalda y cuadro los hombros. Ahora entiendo lo que significa eso de ir con la cabeza bien alta, y a veces me sorprende hasta qué extremo puede llegar a transformarte interiormente esa actitud de mantener el cuerpo recto como una vara. Cuando mi porte es orgulloso físicamente, me siento algo menos mortificada en mi interior.
Estaba dudando entre elegir huevos medianos o grandes cuando la vista se me escapó hacia los yogures. A pocos pasos más allá, había otra clienta de cabellos negros como el carbón, cuyas raíces mostraban, sin embargo, dos buenos dedos de canas en tanto que las puntas se rizaban aún por efecto de una antigua permanente. Su top de color lavanda y su falda a juego quizá estuvieron de moda en alguna época, pero ahora la blusa le colgaba por debajo de los brazos, y sus faldones no hacían sino acentuar unas abultadas caderas. Sus ropas necesitaban un buen planchado y en la guata de las hombreras se notaba la fina huella de haber pasado mucho tiempo colgadas de una percha de alambre. «Una prenda sacada de las regiones más profundas del armario», deduje, «adonde sólo llegas cuando tienes todo lo demás hecho una porquería o amontonado en el suelo.» Cuando la mujer inclinó la cabeza para observar el refrigerador de los quesos fundidos, distinguí el surco de una doble papada.
No hagas conjeturas: jamás la reconocerías por el retrato que acabo de hacer de ella. En otros tiempos se mostraba tan neuróticamente esbelta, repulida y pintiparada como si la hubieran envuelto para regalo. Aunque tal vez sea más romántico representarse a las personas afligidas por una desgraciada pérdida como seres demacrados, me imagino que una puede sentir tan eficientemente el dolor comiendo chocolatinas como bebiendo agua del grifo. Además, hay mujeres que se mantienen delgadas y elegantes más por competir con sus hijas que por agradar a su esposo..., un incentivo del que ella, gracias a nosotros, carece actualmente.
Era Mary Woolford. Reconozco que no me siento orgullosa de esto, pero lo cierto es que no me veía con ánimos para encontrarme cara a cara con ella. Así que retrocedí. Notaba húmedas mis manos mientras pasaba los dedos por el cartón para asegurarme de que los huevos no estuvieran rotos. Compuse mi actitud para pasar por una clienta que acaba de recordar que ha olvidado tomar algo del pasillo contiguo, y me las arreglé para dejar los huevos en el asiento para niños del carrito sin volverme. Después, escabulléndome con el pretexto de ir en busca de lo olvidado, dejé al carrito atrás porque las ruedas rechinaban. Y recuperé el aliento frente al estante de las sopas.
Debería haber estado preparada, y a menudo lo estoy: alerta, en guardia..., aunque, como ocurre las más de las veces, no exista ningún motivo para estarlo. Pero no puedo acorazarme por completo para salir de casa cada vez que he de hacer un simple recado y, por otra parte, ¿qué más daño podría causarme Mary ahora? Lo ha intentado con todas sus fuerzas, incluso me ha demandado ante los tribunales. Pero, aun así, yo no podía serenar mi corazón..., ni volver de inmediato a la sección de lácteos cuando me di cuenta de que había dejado en el carrito mi bolso bordado de motivos egipcios con el monedero dentro.
Lo cual fue, también, la razón de que no abandonara enseguida el supermercado. Tuve que recuperar subrepticiamente mi carrito y el bolso, e incluso medité algún tiempo ante una crema de espárragos y queso de Campbell, preguntándome vanamente cómo hubiera rediseñado su etiqueta Warhol.
Para cuando llegué ante la caja, no había moros en la costa, y arrimé mi carrito con la brusquedad de la profesional atareada que desea zanjar cuanto antes las tareas domésticas. Un papel familiar para mí, dirías tú... Pero ha pasado tanto tiempo desde que me veía a mí misma de esa manera, que estaba convencida de que las personas que me precedían en la cola no habrían visto en mi impaciencia la actitud imperiosa de alguien consciente de que el tiempo es oro, sino el pánico viscoso y apremiante de quien está huyendo.
Cuando descargué mis heterogéneos comestibles, el cartón de los huevos estaba pegajoso, y ello movió a la cajera a abrirlo. Ah..., después de todo, Mary Woolford me había descubierto...
–¡Están todos rotos! –exclamó la chica–. Llamaré para que le traigan otra docena.
Yo se lo impedí con un ademán.
–No, no –dije–. Tengo mucha prisa. Me los llevaré tal como están.
–¡Pero si no hay ni uno solo que no...!
–Me los llevaré así.
No hay mejor forma de hacer que la gente coopere en este país, que aparentar cierta dosis de locura. Tras frotar concienzudamente el código de barras con un pañuelo de celulosa, escaneó los huevos y después empleó el pañuelo para limpiarse con cuidado las manos mientras levantaba los ojos al cielo.
–Khatchadourian –pronunció la muchacha cuando le tendí mi tarjeta de crédito. Lo dijo en voz alta, como si se dirigiera a todos los que aguardaban en la cola. Eran ya casi las seis de la tarde, el turno adecuado para trabajar unas horas después de la jornada escolar. Como la chica tendría alrededor de los diecisiete años, pudiera haber sido muy bien una de las compañeras de clase de Kevin. Claro que en esta zona hay como media docena de institutos de segunda enseñanza y que su familia tal vez acabara de llegar de California. Pero, por la expresión de su cara, no me lo pareció. Sus ojos me miraron con dureza–. Es un apellido muy poco corriente.
No estoy segura de qué fue lo que me hizo reaccionar así..., pero ¡estoy tan harta de todo esto! No es que no me sienta avergonzada, sino que la vergüenza me ha dejado exhausta, cubierta de pies a cabeza de su baba resbaladiza y pegajosa que lo ensucia todo. No es una emoción que conduzca a ninguna parte.
–¡Soy la única Khatchadourian en todo el estado de Nueva York! –grité desafiante. Y le arranqué mi tarjeta de la mano. Ella dejó caer mis huevos en una bolsa, donde rezumaron un poco más aún.
O sea que ahora estoy de vuelta en casa..., o en lo que pasa por serlo. Por supuesto, tú nunca has estado aquí, así que permíteme que te la describa.
Te sorprendería. De entrada, porque haya optado por quedarme en Gladstone tras desechar mis tremendas ansias iniciales de mudarme enseguida a alguna urbanización de los alrededores. Pero es que sentí como un deber seguir lo suficientemente cerca de Kevin para poder llegar hasta donde está con un simple trayecto en coche. Además, por mucho que desee el anonimato, no es que quiera que mis vecinos olviden quién soy. Quiero que me conozcan, y eso no es una oportunidad que te pueda ofrecer cualquier ciudad. Éste es el único lugar del mundo donde se comprenden plenamente todas las ramificaciones de mi vida, y en estos tiempos no me importa tanto que me quieran como que me comprendan.
Después de pagar a los abogados, aún me quedó algo de dinero para poder comprar una casita. Pero me atrajeron más las posibilidades de cambio que ofrece el alquiler. De alguna manera, mi vida en este dúplex de juguete me parecía un adecuado maridaje de temperamentos. Oh..., te horrorizaría... Todo este mobiliario de madera conglomerada desafía el lema de tu padre: «La calidad de los materiales lo es todo.» Pero lo que a mí me atrae de ellos es, precisamente, ese aspecto de precariedad que entrañan.
Todo es precario aquí. La empinada escalera que lleva al segundo piso carece de barandilla, con lo que mi ascensión para irme a la cama por las noches, después de haber bebido tres copas de vino, se ve un tanto excitada por el efecto del vértigo. Los suelos crujen y los marcos de las ventanas no encajan todo lo bien que deberían, de manera que todo tiene un aire de fragilidad, de ser poco fiable, como si en cualquier momento la estructura entera del edificio pudiera, simplemente, desvanecerse como una mala idea. Las diminutas bombillas halógenas del piso bajo, que penden de bamboleantes perchas metálicas oxidadas, colgadas de un cable eléctrico tendido a lo largo del techo, tienen tendencia a parpadear, y su luz trémula contribuye a crear la sensación de «ahora caigo, ahora me levanto» que caracteriza mi nueva vida. De modo similar, las entrañas de mi único enchufe telefónico están desparramadas; mi insegura conexión con el mundo cuelga de dos alambres mal soldados, y a menudo se corta. Aunque el propietario me ha prometido poner un horno decente, en realidad, no me importa tener sólo una placa..., cuyo piloto, por cierto, tampoco funciona. A menudo me quedo con el tirador interior de la puerta de entrada en la mano. Hasta ahora puedo salir para ir a trabajar y volver a entrar en casa por la tarde, pero ese hierro que se suelta de la cerradura me trae a la memoria el recuerdo de mi madre, impedida como está para salir de casa.
También me he dado cuenta de la notable tendencia de mi dúplex a estirar hasta el límite sus posibilidades. La calefacción es muy pobre, y se desprende de los radiadores como un aliento rancio y superficial, a pesar de que estamos sólo a comienzos de noviembre. Ya he puesto los reguladores al máximo. Cuando me ducho, tengo que emplear sólo agua caliente y cerrar por completo el paso de la fría; aun así, sale sólo lo bastante caliente para no tiritar, pero la conciencia de que no hay apenas reserva me obliga a hacer mis abluciones con el temor de que en cualquier momento salga sólo agua fría. Tengo también al nivel máximo el mando del frigorífico, pero aun así la leche no se me conserva dentro de él más de tres días.
En cuanto a la decoración del interior, me sugiere cierta actitud burlona que me parece muy adecuada. La planta inferior está pintada chapuceramente de un amarillo rabioso y desagradable, a base de torpes brochazos que no llegan a cubrir por completo la anterior pintura blanca, que reaparece como si se tratara de rayas trazadas con tiza. En el piso de arriba, en mi dormitorio, las paredes han sido pintadas torpemente de color azulverdoso por un aficionado que utilizó una esponja, y el cojunto recuerda los chafarrinones de un estudiante de primaria. No es posible sentir esta vacilante casita como una casa real, Franklin... Y yo tampoco me siento real dentro de ella.
Espero que no sientas pena por mí; no es mi intención dártela. De haberlo querido, hubiera podido conseguir un alojamiento más principesco. Pero, de alguna forma, me gusta este lugar. Es poco serio, de juguete. Vivo en una casa de muñecas. Hasta los muebles están hechos a una escala errónea. La mesa del comedor me llega hasta la altura del pecho, lo que hace que me sienta pequeña, y la mesita de noche en la que he colocado este ordenador portátil es demasiado baja para escribir. Parece tener la altura justa para servir pastelitos de coco y zumo de piña a los niños de un jardín de infancia.
Tal vez esta burlona atmósfera juvenil sea la explicación de por qué ayer no acudí a votar en las elecciones presidenciales. Me olvidé, simplemente. Todo cuanto sucede a mi alrededor parece estar ocurriendo en un lugar tan lejano... Y ahora, en lugar de oponer un contrapunto firme a esa dislocación mía, el país da la impresión de haber venido a reunirse conmigo en el reino de lo surrealista. Los votos están contados. Pero, como en algún relato de Kafka, nadie parece saber quién ha ganado.
Y yo tengo esa docena de huevos..., o lo que queda de ellos, más bien. He vaciado los restos en un cuenco y he pescado uno a uno los trocitos de cáscara. Si estuvieras aquí, podría preparar para los dos una buena tortilla con patatas cortadas a dados, cilantro y una cucharadita de azúcar, que es el secreto. Pero, como estoy sola, los echaré en una sartén, los revolveré y me los comeré de mal humor y sin ganas. Pero, en todo caso, me los comeré. Ha habido algo en ese gesto de Mary que me ha parecido, en principio, elegante hasta cierto punto.
Al principio me repugnaba la comida. Cuando fui a Racine a visitar a mi madre, me volví vegetariana ante sus rollitos rellenos de carne, aunque para prepararlos se había pasado el día entero escal...