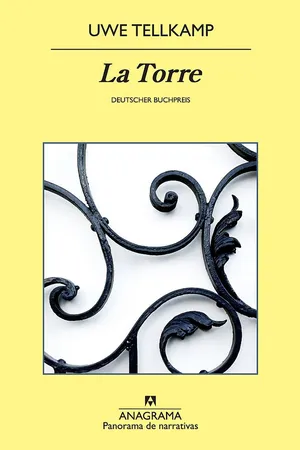![]()
Primera parte
La provincia pedagógica
![]()
1. SUBIDA
Los limones eléctricos, procedentes de la VEB Narva, con los que estaba decorado el árbol, tenían un defecto: de vez en cuando parpadeaban y borraban la silueta de Dresde, situada allá, Elba abajo. Christian se quitó las manoplas húmedas, cubiertas de bolitas de hielo en la cara interior de la lana, se frotó deprisa unos contra otros los dedos entumecidos, y sopló sobre ellos: la respiración, como una franja de niebla, se disipó delante de la tenebrosa embocadura, abierta en la roca viva, del Buchensteig, el camino que subía hasta los institutos de Arbogast. Las casas de la Schillerstrasse se perdían en la oscuridad. De la más cercana, una casa de paredes de entramado con las contraventanas atrancadas, salía un cable eléctrico que, pasando por encima de la puerta abierta en la roca, iba a meterse en el ramaje de una de las hayas; allí brillaba una estrella de adviento, clara e inmóvil. Christian, que había llegado por el puente Milagro Azul, y por la Körnerplatz, siguió caminando en dirección contraria a la ciudad, hacia la Grundstrasse, y pronto accedió al funicular. Los escaparates de las tiendas por las que pasaba –una panadería, una tienda de productos lácteos, una pescadería– tenían las persianas bajadas. Las casas, oscuras y de contornos cenicientos, estaban ya en penumbra. Le parecía que se arrimaban unas a otras buscando protección contra algo impreciso, algo todavía poco claro que tal vez apareciera deslizándose en la oscuridad, como antes se deslizó allá en lo alto, sobre el Elba, la luna de hielo cuando Christian se detuvo en el puente desierto y miró al río, con la gruesa bufanda de lana, tejida por su madre, en torno a las orejas y a las mejillas para protegerse del viento helado. La luna había subido despacio y se había separado de la fría e inerte masa del río, que hacía el efecto de tierra líquida, para estar sola sobre los prados con sus pastizales envueltos en hilachas de niebla, sobre la casa de botes de la orilla de Altstadt y los montes que se perdían por la parte de Pillnitz. Un campanario lejano dio las cuatro, lo que extrañó a Christian.
Subió la cuesta hasta el funicular, puso su bolsa de viaje sobre el deteriorado banco situado ante la verja que cerraba la estación, y esperó, las manos enguantadas y metidas en los bolsillos de su parka verde oliva. Las agujas del reloj de la estación, sobre la garita del revisor, parecían avanzar muy despacio. Fuera de él no esperaba nadie al funicular y, para matar el tiempo, examinó los paneles publicitarios. Hacía tiempo que no los habían limpiado. Uno anunciaba el Café Toscana, en la orilla de Altstadt; otro, la tienda Nähter, situada más allá, en dirección a la Schillerplatz; otro, el restaurante Sibyllenhof, en la estación superior. Christian empezó a ensayar mentalmente la posición de los dedos y la serie melódica de la composición italiana que iban a tocar en la fiesta de cumpleaños de su padre. Luego miró a la oscuridad del túnel. Una débil claridad iba aumentando, llenaba poco a poco el hueco del túnel de modo semejante al agua que va llenando un pozo; al mismo tiempo aumentaba el ruido: un pizarroso gemir y chirriar, el cable conductor, hecho de alambres de acero, crujía bajo el peso, el tren se acercaba con movimientos bruscos, una cápsula llena de luz oceánica; dos faros iluminaban el trayecto. En el cuadrángulo del coche se veían las difusas siluetas de algunos viajeros; en el centro, la sombra evanescente del revisor-conductor de barba gris que llevaba años haciendo ese trayecto; hacia arriba y hacia abajo, hacia abajo y hacia arriba, alternativamente, quizá cerraba los ojos para dejar de ver lo demasiado familiar, o para verlo por dentro y olvidarlo después, para conjurar espíritus. Pero probablemente lo veía ya con el oído, tenía que conocer cada sacudida que daba el coche en su recorrido.
Christian cogió su bolsa de viaje, cogió una pieza de diez pfennigs y pasó los momentos que le quedaban observando la moneda: las hojas de encina junto al diez toscamente grabado, el minúsculo y desgastado número del año con la A debajo, el reverso con martillo, compás y corona de espigas, y recordó cuántas veces ellos, los niños de la Heinrichstrasse y de la Wolfsleite, habían copiado, frotando una hoja con el lápiz, lo que llevaban grabado esas monedas. Ezzo e Ina lo hacían con más habilidad y también con más entusiasmo que él, en aquel entonces, cuando soñaban con una vida grandiosa de falsificadores, de bandidos y aventureros, como la que vivían los héroes de las películas que ponían en el cine Tannhäuser, o de los libros de Karl May y de Julio Verne. El tren se detuvo, frenando con suavidad. Las puertas, escalonadas y recortadas en la parte alta, dejaron salir a los viajeros. El revisor se apeó, abrió la verja y, para quienes harían el trayecto de subida, también un estrecho pasillo contiguo. Allí estaba instalado un receptáculo para las monedas, Christian introdujo el precio del billete y tiró de la palanca situada al lado; la moneda de diez pfennigs salió de la placa giratoria y cayó al fondo con las otras. A veces, los niños del barrio, en lugar de los diez pfennigs, echaban guijarros planos del Elba, muy pulidos, que ellos llamaban «rodajas de mantequilla», o botones: para enojo de sus madres, que lamentaban la pérdida de los botones, pues aquellas moneditas de aluminio se conseguían con facilidad, los botones, en cambio, con dificultad. Las puertas del coche estaban cerradas; en invierno, si se quería entrar en el compartimento, había que abrirlas tirando de una cuerda; se cerraban en el momento en que se soltaba ésta. El revisor había entrado en la garita, se servía un café y observaba a los viajeros que salían con prisa y desaparecían como sombras, doblando la esquina en dirección a la Körnerplatz o a la carretera de Pillnitz.
Unos minutos después, salía del altavoz, más arriba de los paneles publicitarios, una voz cansina que, con marcado acento sajón, decía algo que Christian no entendió; pero el revisor se levantó y cerró mesuradamente la puerta de la garita. Despacio, la redonda bolsa de cuero para la calderilla se balanceaba sobre el desgastado uniforme, se acercó a la cabina donde estaba el cuadro de mandos, cuyos numerosos botones a Christian le parecían absurdos porque el funicular estaba dirigido por el cable y las ruedas, y del frenado, en caso de que alguna vez se rompiera el cable, se encargaba automáticamente un sofisticado mecanismo de pinzas. Puede que los botones tuviesen otra finalidad, quizá servían para la comprensión o para la psicología: si había allí unos botones, también tenían que significar algo, que cumplir una función, exigían estar enterado, prevenían la monotonía y la apatía en el servicio; además, a la mitad del trayecto había que maniobrar para evitar el choque. La puerta de la cabina, que se abría con una llave cuadrada y no funcionaba con las mismas poleas que las otras puertas, se cerró estruendosamente detrás del revisor.
«Sa-lida», anunció el altavoz. El vagón permaneció un momento inmóvil en su sitio, se puso después pausadamente en movimiento, dejó atrás la parada y empezó a subir. Christian se dio media vuelta y vio cómo el camino y la plataforma de espera se reducían en perspectiva hasta que sólo quedaba el óvalo que marcaba la concavidad del túnel contra el cielo verdoso como el pedernal; poco a poco el óvalo también se tornó más pequeño, un telón oscuro cayó lentamente por un lado, y durante breve tiempo, antes de que se vislumbrara la salida, sólo brindaban escasa luz las lámparas del túnel y los faros. Christian buscó en la bolsa un libro que le había regalado su tío Meno. Durante la semana apenas había podido leerlo; aunque en Waldbrunn se notaba ya el ambiente prenavideño y las clases no se impartían con el rigor habitual, los preparativos para la fiesta de cumpleaños y los viajes diarios a casa para ensayar con los demás la composición italiana habían llevado su tiempo. Christian quería leer el libro más a fondo durante las vacaciones de Navidad. Era una obra bastante voluminosa, impresa en papel fibroso y encuadernada en tela gruesa; la imagen de la cubierta él la conocía por una edición en facsímil del manuscrito de Manesse, que había visto en la biblioteca de su tío pero también en casa de los Tietze, allí en un ejemplar precioso y muy bien conservado. Niklas, el padre de Ezzo y de Reglinde, lo hojeaba a menudo. La imagen representaba la legendaria figura de Tannhäuser, un hombre de rizos pelirrojos vestido con túnica azul y manto blanco, una cruz negra sobre el pecho, el escudo partido en negro y amarillo y un casco alado sobre estilizados pámpanos. «Tanhuser», como se leía en la lámina, tenía levantada la mano izquierda, rechazando o quizá también saludando con cautela; la derecha sujetaba el manto. Christian abrió el volumen. Antigua poesía alemana, seleccionada y anotada por Meno Rohde, leyó, luego buscó otra vez la saga que ya había estado leyendo durante el viaje de Waldbrunn a Dresde. La lámpara que había encima de él, en el techo del vagón, empezó a hacer un ruido áspero, la página abierta tomó un aspecto granuloso, térreo, y en el lento traqueteo del viaje las letras se desdibujaron ante sus ojos. No lograba concentrarse en la historia del caballero de las espuelas de oro que saliera con setenta y dos barcos a pedir la mano de la reina Bride. La lámpara se apagó. Volvió a meter el libro en la bolsa mientras tanteaba buscando el barómetro, un regalo para su padre que él había ido a buscar al antiguo club social de los pescadores del Elba. Estaba metido, bien empaquetado y acolchado, en el fardo de ropa sucia que llenaba la bolsa.
En lenta pero continua ascensión, sacudido de vez en cuando con brusquedad por las desigualdades de los cambios de poleas, el vagón alcanzó la altura del Buchensteig, estrecha calleja paralela al recorrido del tren, y durante algún tiempo, a pocos metros por encima del suelo, avanzó casi pegado a ella. Se podía ver a través de las ventanas iluminadas de las casas; una mano que saliera por ellas habría podido tocar el vagón sin demasiado esfuerzo. Arriba, junto al segundo túnel del funicular, se divisaba el restaurante Sibyllenhof, cerrado desde hacía ya años, con sus terrazas que sobresalían como pizarras escolares olvidadas por niños gigantes; el tren se dirigiría hacia ellas y hasta poco antes de la terraza inferior no torcería en dirección a la boca del túnel que llevaba a la estación superior. En no pocos viajes había soñado Christian con fiestas de tiempos pasados, celebradas en los salones ahora oscuros y hostiles, con señores que estaban enfrascados en refinadas conversaciones nocturnas y llevaban camisas almidonadas de botones de ámbar y relojes de cadena en los bolsillos laterales del frac; con floristas vestidos de librea, llamados a las mesas con un insinuado chasquido de los dedos, a fin de que entregaran una rosa a señoras cuyas joyas brillaban bajo las urnas de las arañas de cristal; con bailes para los que empezaba a tocar la orquesta, un pálido violinista de cabellos engominados y con un crisantemo en el ojal... El suave brillo de la luna invernal resbalaba sobre los tejados de las casas de más abajo que, con un fuerte declive, miraban a la Grundstrasse, hacía relucir los frontispicios y daba a los jardines nevados claridades de fino polvo que, en las zonas limítrofes, más altas aquí y allá debido a pilas de leña o a cobertizos aislados cubiertos de nieve, se fundían con las sombras que proyectaban árboles y arbustos.
Christian notó que se encontraban por encima de la casa de Vogelstrom, el castillo gris del pintor e ilustrador que Meno llamaba «la casa de las telarañas», una imagen que a Christian, según miraba por la ventanilla con el rostro cerca del frío cristal, le acudía ahora a las mientes, tras la sobriedad del día, procedente de las ventanas que parecían inaccesibles y de los altos árboles. En la masa inerte de las laderas de Loschwitz, más allá de la Grundstrasse, que ahora, parcialmente visible, serpenteaba como pálida cinta en el abismo, la luz de la luna se perdía, languidecía delante de las atalayas de Roma Oriental,1 palidecía en el puente por el que unos soldados se acercaban al puesto de control del Oberer Plan, la explanada superior. El jardín de la casa de las telarañas yacía en la oscuridad, al abrigo de sucesos y miradas; apenas pudo reconocer Christian las copas nevadas de los perales y de las hayas, cuyo fino ramaje colgaba sobre el abismo como un delgado tejido de humo; se difuminaba en los contornos, en la estrecha grieta entre el Buchensteig y las almenas de los tejados, como una claridad en el sombreado de viejos dibujos incompletos. Veía ante él la fuente, el camino de subida que, casi completamente intransitable por la maleza, delante del pez de piedra, corroído por el tiempo, describía una curva y por unos peldaños cubiertos de musgo llevaba hacia arriba; la placa sobre el bagre de piedra tenía grabado el comienzo de un poema; las letras estaban borrosas, ya casi borradas. Christian no podía recordar el texto por mucho que se empeñaba, en cambio veía claramente los pelos rotos de la barba del bagre, los ojos ciegos y la oscura capa de musgo que lo recubría; recordaba su miedo supersticioso a aquel pez y también a la fuente que, muda hacía ya mucho tiempo, respiraba aire de cripta, cuando Meno y él iban a ver a Vogelstrom; su miedo casi infantil, fomentado también después por las extrañas conversaciones que mantenían Meno y el enjuto pintor en la casa de las telarañas. A él, sin embargo, las palabras en sí y los temas le parecían menos raros que el ambiente de la casa; con la falta –o todo lo más con la mitad o tres cuartas partes– de entendimiento de los niños, lo poco que podía entender le había parecido que encajaba bien con ese mundo de los mayores que, desde sus alturas, se inclinaba sobre él, sobre el chiquillo de once o doce años. Recordaba palabras como «Merigarto» o «Magelone», más bien conjuros que conceptos con algún significado en el mundo real, como a él le parecía, con intuición que ya empezaba a despuntar; palabras que se le antojaban curiosas y que nunca había olvidado, aunque le parecían menos misteriosas que las pinturas que colgaban en los lóbregos pasillos de la casa de Vogelstrom: paisajes idílicos, escenas de jardín que se perdían en una luz azul celeste, con faunos que tocaban la flauta y náyades, una hilera de antepasados, en el color pardo de los holandeses, mujeres y hombres de seria mirada con una flor, una ortiga o, eso él lo había contemplado largo tiempo con asombro, un caracol dorado en la mano. Con aquellos cuadros que vegetaban en el pasillo, a los que Vogelstrom y asimismo Meno echaban raras veces una mirada cuando pasaban a su lado, parecían tener mucho más que ver aquellas dos palabras: la de la isla y el nombre de una muchacha surgida de las profundidades de los tiempos y desaparecida de nuevo en ellas; él había retenido esas palabras, saboreando una y otra vez, en monólogos a media voz, su melodioso sonido perdido en el pasado. También era sonido lo que recordaba de las conversaciones, una suerte de fluido murmullo que salía del taller de Vogelstrom, tan frío en invierno que se formaba escarcha en los caballetes y en el papel pintado de rombos de las paredes, y los dos hombres iban por la habitación con respiración humeante, Meno con el abrigo de Vogelstrom sobre los hombros, Vogelstrom con varios jerséis y camisas; voces apenas perceptibles, cuando estaban en la biblioteca, y que Christian escuchaba desde el pasillo mientras contemplaba el rostro de algún antepasado; de vez en cuando sonaba una risa discreta, se oían alabanzas o críticas del correspondiente tabaco. A veces Meno llamaba y, mientras el pintor pasaba con cuidado las hojas, le enseñaba grabados en acero o en cobre de infolios con olor a moho, y entonces era seguramente cuando se decían palabras que permanecían en la memoria como algo especial, nunca oído, palabras como aquellos dos mágicos nombres. La luz por encima de él tembló otra vez. Desde arriba, procedente de la oscuridad más abajo del túnel y del Sibyllenhof, venía lentamente hacia ellos el tren de dirección opuesta y llegaba al mismo tiempo que ellos al recodo en el que el carril se bifurcaba y un vagón podía evitar al otro. Se veía al conductor que, sentado como una sombra inmóvil en la cápsula que pasaba deslizándose y en la que no había nadie más, respondía con una breve inclinación de cabeza al saludo del revisor de barba gris, luego el vagón se sumergía en lo profundo y se perdía d...